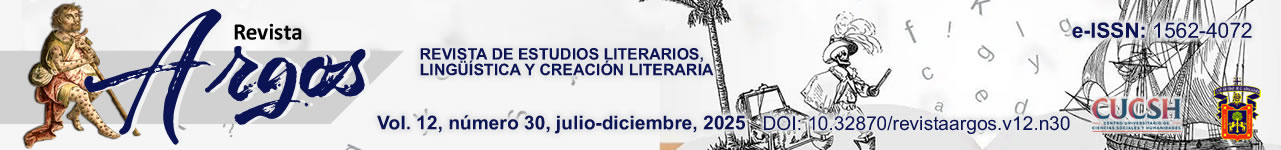|
||||||||
“Frente a lo que desaparece: lo que no desaparece”. La presencia de la ausencia en el recuerdo en Antígona González. "Facing what disappears: what does not disappear". The presence of absence in memory in Antígona González. DOI: 10.32870/revistaargos.v12.n30.7.25b Ana Gabriela Vázquez de la Torre Esta obra está bajo una Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0. Recepción: 20/02/2025 |
||||||||
Cómo citar este artículo (APA): En párrafo: En lista de referencias: |
||||||||
Resumen: Palabras clave: Recuerdo. Presencia. Ausencia. Memoria colectiva. Testimonio. Abstract: Keywords: Memory. Presence. Absence. Collective memory. Testimony.
|
||||||||
Al recordar, hacemos la representación mental de una imagen del pasado. Lo rememoramos desde un tiempo en el que ese recuerdo ya no es. Sin embargo, con esta imagen, el recuerdo se hace presente. El no-ser de lo ausente, lo que reconocemos como faltante, lo hacemos presente en el recuerdo, tanto en un nivel temporal como espacial. Así lo plantea Paul Ricœur en La memoria, la historia, el olvido (2003), donde hace un recorrido a través de diversas teorías que cuestionan aspectos relacionados con la memoria individual y colectiva, la falta y el perdón. Estas ideas nos llevan a observar textos latinoamericanos que trabajan con la memoria en contextos de violencia de Estado, en donde el no-olvido se vuelve relevante bajo nociones de historia y justicia. Recordar se convierte en ese contexto en un acto de resistencia que no cede a las narrativas oficiales, sino que permite una interpretación crítica de los hechos partiendo del conocimiento propio. En estas situaciones, las ausencias tienden a referir a personas víctimas de la violencia que son asesinadas o desaparecidas. El caso de las personas desaparecidas ha sido trabajado en la literatura, orientado a la problemática de la imposibilidad de conseguir una justicia que permita el perdón. Se tratan, entonces, de duelos que no pueden llegar a un olvido feliz, según lo planteado por Ricœur. Sara Uribe aborda en Antígona González (2012) la dualidad entre la ausencia y la presencia de las personas desaparecidas. Desde dicha temática, la memoria adquiere una carga política, histórica y ética, que guía la interpretación del pasado desde un contexto en el que la falta no puede ser resarcida. Para ello, el recuerdo se convierte en una estrategia que permite hacer presente lo ausente en un tiempo en el que no se puede alcanzar el perdón ante situaciones inaceptables. Bajo esta hipótesis, este trabajo tiene como objetivo analizar en Antígona González el recuerdo de las personas desaparecidas y las implicaciones políticas que impiden lograr un olvido feliz en términos de Ricœur. Para ello, tomaremos el fragmento en que Antígona recuerda las visitas al río que hacía con su hermano Tadeo cuando eran niños. Este recuerdo se enfrenta a un presente en el que Tadeo ya no está y que desde esa perspectiva hace que determinados elementos que son rememorados se resignifiquen. ¿Qué significan la ropa, el río, la mirada cuando ya no están? Antígona González es una reescritura del mito de Antígona, de Sófocles, contextualizada en el conflicto de la desaparición de personas en México. La protagonista, Antígona, cumple con el arquetipo mítico, pues tiene la misión de recuperar el cuerpo de su hermano para darle sepultura. En el mito de Sófocles, Antígona se rebela contra Creonte, rey de Tebas, para solicitar que se le permitiera sepultar a su hermano Polínices, que le era negado por considerarlo traidor. La tradición literaria del arquetipo de Antígona ha recuperado la denuncia como característica de este personaje. Muchas de estas se sitúan en contextos de violencia de Estado que implican una doble trasgresión sobre los cuerpos, tales como la dictadura militar en Antígona furiosa (1986) de Griselda Gambaro, sobrevivientes de asesinatos políticos en Antígona tribunal de mujeres (2014) de Carlos Eduardo Satizábal o el exterminio indígena en Antígona Vélez (1981) de Leopoldo Marechal. En todos estos, se presentan faltas que caen en lo injustificable o inaceptable, que según Ricœur implica que no hay un culpable, un castigo, ni reparación del daño y que además implica una intención y, en cierta medida, el involucramiento de las instituciones del Estado. Sara Uribe recupera en Antígona González fragmentos de estas obras, junto con textos de archivo y testimonios que construyen una memoria colectiva conformada por la suma de recuerdos individuales sobre víctimas de la violencia. Diversos estudios sobre Antígona González destacan el uso del archivo como materialidad textual para la conformación de una memoria colectiva. De esta manera lo observa Laura Alicino en "Somos voz, memoria, cuerpo". La construcción colectiva de la memoria sobre la violencia en México en el proyecto digital Nuestra aparente redención (NAR) (2022) en donde destaca el recurso de los medios digitales para la representación del testimonio, y con ello el recuerdo. Para ello, se enfoca en el uso de “Instrucciones para contar muertos” del portal Menos días aquí, con el que Sara Uribe yuxtapone el documento con la palabra poética. Al respecto, Alicino menciona: “[e]sta práctica contribuye a crear la estructura conectiva de nuestra memoria cultural, que se basa a su vez en las memorias individuales que la reconstruyen” (2021, p. 20). Por otro lado, María Ema Llorente en “Identidad y memoria en la literatura mexicana actual. Estrategias de escritura contra la desaparición” (2022) se enfoca en el uso de los testimonios como una estrategia para rescatar el sentido humano de las víctimas a partir del recuerdo. Al igual que Alicino, Llorente destaca una yuxtaposición que se produce con el recuerdo real o ficcionado que rememora la vida de las personas desaparecidas, en contraposición con discursos oficiales o periodísticos en los que son tratadas como cuerpos. Elisa Cabrera García y Miguel Alirangues López también estudiaron el recuerdo en esta obra en “Duelo y memoria de los cuerpos ausentes en Antígona González” (2019), donde toman la noción de postautonomía de Josefina Ludmer para explicar la relación del texto con la memoria. Los autores citan a Ludmer para definir la postautonomía como “un movimiento que pone en la literatura otra cosa, que hace de [o con] la literatura otra cosa: testimonio, denuncia, memoria, crónica, periodismo, autobiografía, historia, filosofía, antropología” (2021). Así, por diversos materiales textuales se enlaza la realidad con la literatura con una intención de transformarla, de producir presente.
Este recuerdo, que se presenta primero como sueño, se contrapone a las pesadillas narradas previamente en la obra, en las que Antígona veía a Tadeo perdido y cansado buscándola. Asimismo, se opone a las notas periodísticas en las que las personas desaparecidas son tratadas como cuerpos, cadáveres. Esta oposición presenta a cambio una imagen de la vida. En este recuerdo, Tadeo no está solo, ni perdido, se encuentra con otros. La contraposición en la que se sitúa esta imagen tiene mucho que ver con la temporalidad desde la que se recuerda. Se trata de un presente en el que Tadeo ya está ausente y en el que recordarlo implica crear una imagen de él como lo que falta. El tiempo en el que se recuerda, también determina la perspectiva desde la cual se reinterpretan los sucesos. Al respecto, Ricœur dice: “si el recuerdo es una imagen en este sentido, conlleva una dimensión posicional que lo relaciona, desde este punto de vista, con la percepción” (p. 72). Esto implica que el recuerdo de Antígona es solo de ella, a pesar de que Tadeo forma parte de él. Es ella quien lo rememora desde lo que vio y lo hace presente en el texto con esa imagen. Así, aunque Tadeo está ausente desde el inicio de la obra, Antígona lo hace presente con su recuerdo. Este se vincula más con la realidad presente que con el pasado, del cual solo es una representación que se construye a partir de su imaginación. Por medio de esta imagen contrapone sus pies descalzos y su pecho descubierto en el río con la otra imagen de lo que le podría estar sucediendo. Podemos ver esta oposición en el sueño que lo antecede: “Hay noches en que te sueño más flaco que nunca. Puedo ver tus costillas. No traes camisa y andas descalzo. Puedo ver tus ojeras y tu cansancio de días” (Uribe, 2012, p. 39). Mientras en el primer sueño hay zozobra, en el recuerdo no hay ni siquiera miedo. Sin embargo, en el momento en el que se recuerda, ese miedo sí está presente, y la sangre, la poza y la mirada perdida adquieren otros sentidos que nos remiten a la violencia. A partir de las implicaciones del presente en el que se produce la rememoración, podemos observar una evolución del recuerdo, en el que este momento feliz de la infancia se acerca con signos al contexto de violencia desde el que se recuerda. Antígona comienza narrando el rumor del agua y describiendo elementos naturales como los sabinos o las piedras. Esta primera imagen genera un choque con el presente desde el que se habla, en el cual está regido por la violencia. En contraste a este, resulta una imagen pacífica, que permite contraponer el rumor del agua frente a los murmullos con los que se habla de las personas desaparecidas y que son mencionados frecuentemente en la obra, en fragmentos como: “¿Qué es lo que murmuran? ¿Por qué todo lo deslizan en voz baja?” (p.16) o “Un cuerpo hecho de murmullos” (p. 73). El recuerdo se presenta, así como una especie de oasis en medio de la violencia. Después, este sueño mira hacia la madre como cuidadora y proveedora de todo lo que necesitan. Bajo el ala de la infancia están seguros. Reforzando esta idea de oasis, Antígona dice: “sólo así conseguía apaciguarnos los días más calurosos” (p. 41). El río, entonces, tanto en ese pasado como en el recuerdo, es un lugar de calma, de paz, tanto para Antígona como para Tadeo. Posteriormente, se narra el momento en el que Tadeo deja su ropa y se avienta sin miedo al pozo. A pesar de que lo describe como indomesticable, este fragmento introduce un cambio en el ambiente, para desarrollar la siguiente escena en donde se puede intuir el contexto de violencia que resignifica el recuerdo. Aunque Antígona dice que ni siquiera en la caída tuvo miedo, vemos una vinculación de la imagen presentada con la desaparición de Tadeo. Ya no es un niño ágil e indomable, ahora tiene la mirada perdida y los puños apretados. Todo ello nos remite más a un Tadeo ausente en el presente desde el que es recordado. Esto se ve reforzado al final de este fragmento: “al mismo tiempo estabas en otra parte” (p. 42), lo que nos habla de este limbo entre la presencia y la ausencia de las personas desaparecidas y, a su vez, del recuerdo. Recuperar la presencia de las personas desaparecidas es una cuestión ampliamente abordada en Antígona González. Este aspecto se encuentra en la estructura misma de la obra que emplea como material textual el archivo, con el que el testimonio y el recuerdo permiten traer al texto la vida de aquellos que desaparecen. En ese presente, desde el que hablan los testimonios, la falta de sus seres amados se liga con el pasado. Esta presencia contra la ausencia se plantea también en el texto: “Frente a lo que desaparece: lo que no desaparece” (p. 45), enuncia Antígona sobre su sueño. Así se formula una estructura narrativa que se desarrolla en las siguientes páginas, en las cuales se contrastan notas periodísticas sobre cuerpos encontrados frente a recuerdos que remiten a la vida de las personas desaparecidas. Hay ahí una insistencia por no olvidar que aquellos cuerpos son personas, que no se tratan solo de una cifra, sino que la vinculación con el pasado proclama una conciencia de su vida. Frente a la ausencia está el recuerdo. Este, entonces, se convierte en una estrategia para volver a lo que alguna vez fue. Así lo presenta Antígona al decir: “Me gusta soñar ese río, ¿sabes? Me gusta porque sé que no volveremos jamás a sus aguas” (p. 43). Así, por medio del recuerdo, Antígona es capaz de recuperar restos de lo que sabe que ya no es. No olvidar es mantener presente aquello que falta. En otras palabras, Antígona presenta el olvido como la conclusión de la desaparición: “Por eso te pienso todos los días, porque a veces creo que, si te olvido, un solo día bastará para que te desvanezcas” (p. 39). Mientras no haya olvido, la presencia es posible, o en palabras de Ricœur: “la memoria garantiza la continuidad temporal de la persona” (p. 129). Sin embargo, este autor expone que, debido a la interpretación de los recuerdos desde la perspectiva individual y temporal, no es posible ligarlos a una idea de verdad, ni mantenerlos fidedignamente. El olvido existe en relación con la memoria, y viceversa, construimos la memoria a partir de lo que no olvidamos. Lo que se olvida va generando vacíos que son llenados con la imaginación y que reconfiguran la interpretación del recuerdo. El recuerdo de Tadeo no es el único que aparece en la obra, sino que aparecen múltiples recuerdos de otras personas desaparecidas introducidos por medio del testimonio. Si bien se presentan testimonios ficcionados, Sara Uribe toma otros del archivo para introducirlos como recuerdos que ayudan a construir la personificación de Tadeo o como recuerdos ajenos que contribuyen a la creación de una memoria colectiva. A fin de cuentas, un testimonio es la narración del recuerdo y, como tal, está ligado a la subjetividad de la perspectiva con la que se narra el pasado y con el presente en el que se hace. Al respecto, Tamara Kamenszain, señala que "el testimonio es una prueba del presente y no un registro realista de lo que pasó" (La boca del testimonio, 2007). En un sentido histórico, la subjetividad del testimonio individual puede poner en duda la veracidad del recuerdo. Sin embargo, la suma de los recuerdos individuales, es decir, de los testimonios, genera memoria colectiva que adopta objetividad no en el sentido de la veracidad de los hechos, sino de las interpretaciones culturales de estos. En este sentido, Astrid Erll recalca: “El recuerdo individual y colectivo nunca han sido por cierto un espejo del pasado, sino un indicio de gran valor informativo sobre las necesidades e intereses de los que recuerdan en el presente” (p. 10). Así, el recuerdo nos brinda información sobre el presente en relación con el pasado, con lo que podemos comprender una transformación que se ha realizado en la realidad. Ante la suma de testimonios, el recuerdo, como componente de la memoria colectiva, nos muestra los procesos por los que se entiende la falta y se concibe su comprensión desde una relación con la temporalidad.
Astrid Erll en Memoria colectiva y culturas del recuerdo enumera una serie de motivos que han llevado a un Boom de estudios sobre la memoria. Entre las causas que menciona, se encuentran procesos históricos de transformación como la Guerra Fría o el holocausto, en donde la negación de los hechos llevó a que se narraran las experiencias de vida como un acto político con implicaciones éticas. Además, menciona que la evolución de la tecnología transformó los medios de comunicación y su funcionamiento. La capacidad de almacenamiento y reproducción de los medios comenzó a ser empleada para la manipulación de la historia (2012). La memoria colectiva es una respuesta de estos fenómenos como una necesidad colectiva de contar las experiencias. En el problema de la desaparición de personas en México vemos el impacto de estos dos factores. Por un lado, se trata de un conflicto que implica transformaciones históricas en referencia a la manera en que opera la violencia. Ante ello, resulta relevante rescatar el testimonio de la multiplicidad de víctimas que produce, para poder comprender los diversos mecanismos con los que se vulneran los derechos de la población. Asimismo, el testimonio se opone a los discursos oficiales o periodísticos, en donde las consecuencias son registradas en condición de cifra o muertos, en lugar de vidas trastocadas. Si bien el testimonio vinculado al recuerdo resulta subjetivo por la perspectiva y las implicaciones temporales en las que se rememora, la memoria colectiva brinda una visión más objetiva en cuanto a interpretación cultural de los hechos. Tal como señala Astrid Erll, la memoria colectiva es el resultado de fenómenos individuales del recuerdo que se relacionan. En estos, se introducen diversos tipos de textos que, a manera de huellas del pasado, configuran una perspectiva cultural del mismo. Dentro de los fenómenos individuales del recuerdo entran autobiografías, testimonios, archivos, historia y, desde luego, textos literarios. Bajo estos indicios, podemos entender a Antígona González como un contenedor de memoria colectiva, pues recolecta lo que sucede con la desaparición de personas desde textos periodísticos, testimoniales, críticos y literarios. Por esta configuración textual, puede ser entendida como una obra postautónoma, desde la concepción de Ludmer. Como tal, se vincula con la realidad ya no en un sentido de representación, sino como productora de presente. Al respecto, Ludmer menciona que las literaturas postautónomas:
Así pues, traer el recuerdo de víctimas desde diversas perspectivas nos permite además entender la problemática a nivel social y cultural. La obra de Uribe resulta entonces una suma de interpretaciones del pasado que nos da una concepción amplia del presente. Que la desaparición de personas esté ligada con el recuerdo no es gratuito. Esta presencia de lo ausente en el recuerdo tiene mucho que ver con el problema de la falta de una persona, un limbo en el que se encuentran en el que no se puede decir si están vivas o muertas. En su mayoría, en México quienes buscan a una persona la suponen muerta, pero al no existir un cuerpo, es imposible rechazar la posibilidad de que se encuentre viva. Como consecuencia, se produce un duelo que no puede llegar a su fin. Si bien en Antígona González, al final encuentra el cuerpo de Tadeo dentro de una fosa, este no es el caso de miles de carpetas de investigación que no pueden ser cerradas a falta de una evidencia o un culpable. Ricœur menciona que las nociones jurídicas de la inculpación determinan lo inaceptable como aquello que implica una voluntad “de entregar al otro al desamparo del abandono” (p. 603), y que genera un impedimento para llegar al perdón por una impotencia de coincidir con la dignidad. Para lograr el perdón, las instituciones del Estado son piezas clave, pues cuando existe una ley que permite la inculpación, se puede derivar en un castigo o la repartición de la falta o la justicia para así poder atravesar el duelo. Vemos este problema en los diálogos de Antígona a Tadeo: “¿Ves por qué tengo que encontrar tu cuerpo, Tadeo? Sólo así podré darles a tus hijos una tumba a dónde ir a verte. Eso es lo único que espero ya, un cuerpo, una tumba. Ese remanso” (p. 56). Esta cuestión es abordada en la tradición de Antígonas que exigen como derecho el poder enterrar a sus seres amados para poder atravesar el duelo. En ese punto, lo único que se busca es rescatar la dignidad de las personas. Así como no es gratuito que las diversas versiones de Antígona vinculen el recuerdo con el duelo, tampoco lo es que tengan cargas políticas al rebelarse contra el Estado. En su mayoría, abordan problemáticas en las que se ven vinculadas instituciones del Estado y que, por lo tanto, presentan dificultades para designar culpables. Para acceder a la justicia, se debe recurrir a procesos legales que permitan una reparación de la falta. Desde una perspectiva jurídica es necesario entonces poder designar un culpable, pues el perdón se sitúa en un nivel político en el que no conseguir un castigo o reparación significaría la impunidad, la injusticia. En este nivel de lo inaceptable se sitúa la desaparición forzada, la cual según la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (1992) de la Asamblea General de la ONU es
Sin embargo, la desaparición de personas en México tiene sus propias complicaciones, pues si bien hay casos en los que se involucra el Estado, en gran medida es producida por el narcotráfico. Aunque puede haber implicación del Estado en la desaparición generada por el narcotráfico, la inculpación de este suele estar obstaculizada, a tal grado que casos históricos como el de Ayotzinapa no se han dado por concluidos aún 10 años después de acontecidos. Algunos de los motivos que generan esto son las irregularidades en el proceso, la falta de presupuesto y atención a los equipos especializados e, incluso, en una cantidad incontable de casos, la ausencia de un cuerpo que sirva como evidencia. En consecuencia, la falta que producen estas desapariciones no es enmendada, por lo que los familiares de las víctimas no pueden acceder a la justicia, ni el perdón. La vinculación del Estado en la desaparición de personas implica que el perdón, como conclusión del duelo, adquiere dimensiones políticas ante las que no es suficiente abordar el tema desde perspectivas jurídicas. En este sentido, se vuelve indispensable no olvidar que los casos de desaparición implican la falta de una persona con una vida, ni que se desaparecen personas todos los días, ni las vinculaciones de instituciones del Estado en estos casos. Así pues, obras como Antígona González construyen una memoria colectiva de este duelo con la búsqueda de que pueda llegar a su fin. Dentro de este duelo hay una lucha por no olvidar que se liga directamente con la ausencia implícita en la desaparición. “Todos aquí iremos desapareciendo si nadie nos busca, si nadie nos nombra” (p. 95), menciona Antígona al final de la obra. Solo con el recuerdo se mantiene presente Tadeo, pero también Antígona y todos nosotros. Además, desde la memoria colectiva se hace presente el problema desde las esferas sociales y políticas. No olvidar implica reconocer las dimensiones sociohistóricas y mantener latente la búsqueda de la justicia. La literatura, entonces, tiene un papel también político en la construcción de la memoria colectiva y, aunque, al igual que el recuerdo, se encuentra más ligada a la imaginación que a la realidad, tiene una vinculación directa con el presente del cual es signo y nos permite producir una interpretación del pasado.
|
||||||||
| Revista Argos Revista electrónica semestral de Estudios literiarios, Lingüística y Creación literaria Departamento de Letras / Departamento de Estudios Literarios Av. José Parres Arias #150, Edificio "H", 4° piso, San José del Bajío,. C.P. 45132. Zapopan, Jalisco, México. CE: revista.argos@csh.udg.mx |
||||||||
 |
||||||||