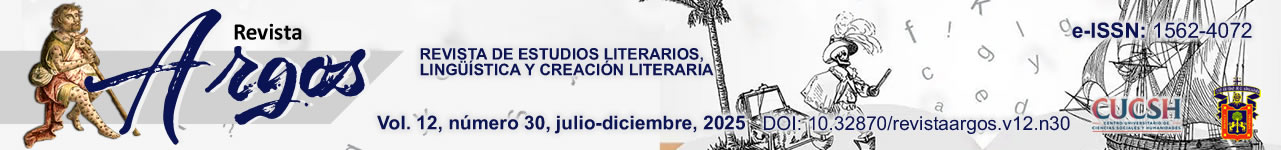|
||||||||
Casus y causa belli en la Lemnos de Valerio Flaco. Casus and causa belli in the Lemnos of Valerius Flaccus. DOI: 10.32870/revistaargos.v12.n30.13.25b Juan Manuel Arriaga Benítez Esta obra está bajo una Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0. Recepción: 23/04/2025 |
||||||||
Cómo citar este artículo (APA): En párrafo: En lista de referencias: |
||||||||
Resumen: Palabras clave: Épica flavia; Justificación bélica; Mito; Poesía épica; Valerio Flaco. Abstract: Keywords: Epic poetry; Flavian epic; Myth; Valerius Flaccus; War justification.
|
||||||||
Introducción. En la épica romana, el interés por explorar las causas de los conflictos adquiere tintes cuasi históricos:[3] en el libro primero de la Eneida, Virgilio pide a la musa que le recuerde “las causas” del enojo de Juno contra “el varón insigne por su piedad”[4] o cuando, durante el libro séptimo, la cierva a la que da muerte Ascanio en una cacería se expone como la “causa inicial de las labores” bélicas que aquejaron a los troyanos en suelo latino.[5] Lucano abre su poema afirmando que su “ánimo le lleva a expresar las causas de cosas tan grandes”,[6] mientras que Silio Itálico estima necesario abrir las “causas de las tan grandes iras” con que el caudillo cartaginés osó romper los pactos que desencadenaron el choque de dos potencias militares.[7] El caso de Valerio Flaco no es distinto; en los episodios mayores que componen la trama de su poema, el narrador dedica espacio para explorar los móviles e incidentes que motivan la acción bélica;[8] más aún, este factor causal incluso hace que el narrador mismo intervenga de forma directa a efecto de añadir un matiz emocional a la trama. En el episodio de Cízico, por ejemplo, Valerio Flaco recurre a una interpelación dirigida a la Musa Clío (III, 14-18), después de la cual introduce al lector en una exposición sobre cuál fue el origen del odio de Cibeles contra el rey de los doliones.[9] Sin embargo, es durante el episodio de Lemnos donde la narración valeriana se aboca a mostrar el sólido potencial etiológico del que es capaz un autor enfrascado en la configuración de situaciones incidentales y en el desarrollo de causas bélicas. El objetivo de este trabajo es simplemente elaborar un comentario sobre el episodio de Lemnos en Valerio Flaco desde una dimensión causal, porque resulta interesante cómo el poeta maneja narrativamente la causa y casus del conflicto. En una guerra, sobre todo desde una dimensión jurídica, es necesario atender a la causalidad para determinar la justicia o la injusticia de la misma; aunque aquí no me dedicaré a juzgar si la matanza de las lemnias fue justa o no según sus causas, lo que sí haré será estudiar este pasaje de la obra valeriana desde un entronque jurídico, cuya base teórica será proporcionada por los autores (en especial Hugo Grocio, cuyas aportaciones parten de interpretaciones hechas a textos clásicos) que escribieron sobre la justicia de la causalidad bélica en los albores del pensamiento internacionalista (ss. XVI-XVII). Esto me parece pertinente, dado que con ello es posible arrastrar un episodio de un poema latino del siglo I d. C. a una dimensión jurídica para así evaluar jurídicamente un texto narrativo que otorga precisamente un marcado peso a la causalidad bélica. Más aún, me he propuesto también llevar este análisis jurídico-literario al entronque con el paradigma conflictual de la falsa bandera (ss. XX-XXI), pues considero que la actualidad de esta tipología bélica está presente en el relato valeriano, aunque claramente con ciertas diferencias de base. De este modo, pese a que pueda resultar anacrónico el trazo metodológico que se ha establecido, me parece que un análisis de este tipo podrá arrojar luz sobre cómo los sustratos bélicos funcionan en una narración antigua y sobre cómo en los ámbitos literarios existen esquemas de causalidad bélica que entroncan con reflexiones propios de las doctrinas del derecho a la guerra. Puente entre las dimensiones jurídica y literaria La dimensión jurídica de la guerra recibió atención en la Antigüedad, aunque su teorización no se materializa más que en ciertos puntos de las obras filosófico-jurídicas de autores como Aristóteles, Platón, Cicerón, Séneca o San Agustín, a los que recurrieron después los juristas postescolásticos. Así, pues, la sistematización de la doctrina de la justificación bélica y, en general, de la guerra justa llegó con la reacción académica contra las doctrinas escolásticas que hacían derivar del derecho divino la justicia de la guerra y su justificación causal; teóricos como Francisco de Vitoria en España (1917), Alberico Gentili en Italia y Hugo Grocio en Países Bajos fueron quienes cimentaron la ciencia jurídica en torno al bellum iustum, adoptando posturas coincidentes en muchos postulados del ius ad bellum.[10] Las obras literarias de los clásicos también tuvieron una gran acogida entre estos primeros internacionalistas. Hugo Grocio fue quien en mayor medida cita una amplia variedad de obras antiguas, entre las que destacan, por supuesto, las epopeyas, dado su contenido temático asociado con la dimensión bélica, aunque también recurre con bastante frecuencia a los textos de los historiadores, cuyos testimonios le resultan valiosos para comprender el pensamiento antiguo en torno a la guerra.[11] Así, el desarrollo de la trama épica o del testimonio histórico constituye un ejercicio de apreciación jurídica que, bajo la doctrina de la justificación bélica, es capaz de ejemplificar un aspecto importante de su teoría bélica o de enfatizar sus argumentos. En consecuencia, el texto grociano considera el desarrollo diegético de la urdimbre bélica épica como una oportunidad para ilustrar un fenómeno jurídico (la guerra) desde la dimensión narratológica: el plano real y el ficticio no son, para Grocio, entidades separadas, sino espacios distintos de reflexión de un mismo hecho y, por ende, no son incompatibles entre sí.[12] La narración épica puede asumirse análoga a los aconteceres históricos que desenvuelven los conflictos, aunque sin el aparato divino que permea las epopeyas, desde la observación de sus causas; esto conlleva que la causalidad bélica justifique el proceder de los personajes y los motivos que los llevan al conflicto. Lemnos: la causa y el casus belli de una masacre El episodio de Lemnos en Valerio Flaco abre de manera peculiar: sus primeros 25 versos (II, 82-106) son una exposición de incidentes presentados en secuencia causal; la estructura de este orden incidental toca dos extremos de una “prehistoria”[16] que sirve como antesala a la secuencia de la masacre: el relato comienza con el reinado de un Júpiter que acaba de llegar al trono del Olimpo y termina con la descripción de una Venus enfurecida, semejante a una Erinia,[17] que está a punto de ejecutar su plan de venganza; entremedias el poeta ha colocado una sucesión de eventos que, uno tras otro, configuran esa secuencia causal que liga ambos extremos: al intento de sedición de los olímpicos contra el incipiente reinado de Júpiter (vv. 82-84) sigue el aprisionamiento de Juno (vv. 85-86), el intento de Vulcano por liberar a su madre (vv. 87-88), la larga caída de Vulcano desde el cielo como castigo de Júpiter por intentar liberar a Juno (vv. 88-90), el aterrizaje de Vulcano en Lemnos (vv. 90-91) y la acogida y cuidado que le brindan los pobladores de Lemnos a Vulcano, lo que provoca que desde entonces haya un vínculo de mutuo cariño entre el dios y los lemnios (vv. 90-98); esto provoca que, en un acto de devoción y solidaridad hacia Vulcano, la población lemnia decida dar un escarmiento a Venus, legítima esposa de Vulcano, por haber cometido adulterio con Marte, cesando así de rendirle culto a la diosa citerea (vv. 98-100); el descontento de la diosa con esta injuria será el que inflamará en ella una peligrosa furia y la inducirá a planificar una cruel venganza (vv. 101-106). El siguiente esquema (Figura. 1) es una visión sinóptica de esta introducción al episodio, resaltando lo dicho anteriormente para que pueda apreciarse la secuencia de causas que terminan en el “presente” de la narración:[18] Figura 1 En consecuencia, el motivo auténtico del conflicto, la causa belli bajo la cual la Venus valeriana se enfrascará en provocar aquella legendaria masacre, estriba en el enfado que provocó el descuido de su culto en la isla de Lemnos. El trayecto que va desde esta causa de guerra hasta el incidente que mueve a las lemnias a matar a sus maridos no es otra cosa que la ejecución de un plan oportunista de la diosa del amor. Puesto que nos encontramos frente a una formulación narrativa que busca una coherencia entre sus móviles y sus consecuencias, cabe preguntarse cómo es que se forma narrativamente este casus belli. Según cuenta el poeta, los varones de Lemnos se encontraban en ese punto de la trama volviendo de su campaña contra los tracios de la costa frente a la isla; como botín de guerra llevaban consigo a las mujeres tracias capturadas para que fueran sirvientas de sus esposas (Val. Fl. II, 113-114):
Sin embargo, Venus, aprovechando la ventaja que le ofrece esta situación, ordena a la Fama que esparza el rumor entre las mujeres acerca de que sus maridos han cometido adulterio con esas cautivas (Val. Fl. II, 127-134):
Acto seguido, la Fama toma la apariencia de una lemnia llamada Neera y lleva a cabo lo ordenado: en su discurso advierte, además, el peligro que corren los hijos al quedar expuestos a una madrastra (Val. Fl. II, 142-160). Más tarde, Venus misma, tomando la apariencia de Dríope, se presenta y también con un discurso incentiva a las lemnias a cometer esa masacre, retomando y potenciando los efectos del temor que su esbirro ya había inducido en ellas (Val. Fl. II, 180-184):
Finalmente, durante la noche Venus se lanza sobre Lemnos (desilit in Lemnon, v 198), seguida de todo un séquito de emociones personificadas (Pavor, Discordia, Irae, Dolus, Rabies, Leti imago, vv. 204-206) y da comienzo a la masacre (tum verbere victas / in thalamos agit et cunctantibus ingerit enses, vv. 214-215). De ahí que la presunta culpabilidad de adulterio[19] y el miedo de las mujeres a que sus maridos las repudien constituyen el casus belli del episodio; este es, pues, el incidente que detona la masacre y, en consecuencia, se convierte en la chispa que desencadena la venganza de Venus. Como es posible observar en esta relatoría de hechos, la causa belli y el casus belli están separados y, de hecho, obedecen a dos planos distintos de la narración: la causa está adscrita a los deseos de venganza que impelen a Venus a urdir este conflicto, mientras que el casus está circunscrito al proceder de las lemnias; asimismo, la primera constituye la urdimbre divina, mientras que el segundo gira en torno a la ejecución humana. Valerio Flaco, en consecuencia, separa estos dos aspectos de su narración (la intención de venganza y la presunción de adulterio) con el fin de establecer una distinción entre ejecutor real (Venus) e instrumento de ejecución (las mujeres de Lemnos). El deseo de venganza de Venus (la causa del conflicto) queda por completo fuera del conocimiento de las lemnias, es decir, es inaccesible para el plano humano, lo cual acentúa aún más el aspecto trágico de todo el episodio; de hecho, la diferencia de conocimiento que tiene el lector y aquel al que se subordinan los personajes es lo que fomenta el subtexto de ironía trágica del episodio:[20] Venus, culpable de un adulterio con Marte, crea un rumor de adulterio para lograr su venganza. Las mujeres, en consecuencia, actúan creyendo que la causa que las impulsa a asesinar a sus hombres es una causa justa, pues está motivada por un miedo “real” al potencial repudio y por un combate contra el “adulterio” del que han sido víctimas, pero ignoran por completo que en realidad esa causa suya es un medio por el cual Venus está canalizando su propia venganza; como instrumento de su venganza, la diosa ha tomado la ocasión del regreso de los hombres desde Tracia como una excusa para fomentar un casus belli que termine por dar cumplimiento a su causa belli, exponiendo el adulterio como un hecho a través del discurso de Neera/Fama. El juego de disfraces que las diosas han implementado para impulsar a las lemnias a masacrar a sus maridos funciona como el puente de comunicación del plano divino con el humano. No obstante, esta comunicación es unidireccional: sólo Venus y la Fama están conscientes de su papel histriónico y, con esta ventaja, logran que las mujeres de la isla tomen represalias bajo el estandarte de una venganza fabricada. Esta causa ficticia de guerra, por ende, sólo en apariencia está justificada. Lemnos, por lo tanto, ¿un operativo de falsa bandera? Tan sólo la mirada privilegiada del lector es capaz de visualizar el panorama completo del asunto y seguir de cerca la manera en que narrativamente los personajes divinos crean las condiciones para que estalle la matanza. De ahí que, para desvincular la ejecución de la masacre y la autoría de la masacre, la diosa se sirva de dos estrategias principales:
Esto provoca que la culpabilidad recaiga arteramente en los varones de la isla y que la trama cobre sentido en dar una justificación verosímil a una agresión; es decir, para las lemnias la violencia, según se construye el ardid, está justificada;[23] el lector, insisto, es el único cómplice del entramado que crea el poeta a través de Venus. Los pobladores de Lemnos únicamente alcanzan a comprender el casus belli planeado por Venus como la causa que justifica su agresión. Así, pues, al momento en que las mujeres toman las armas y asesinan a sus esposos con aquel arrebato furial al que la diosa citerea las condujo, el poeta da cumplimiento por igual a la venganza auténtica de Venus y a la “venganza” artificial de las lemnias. Ambas venganzas, tanto la de la causa real y divina del conflicto como la del casus incidental y humano aprovechado por la deidad, se ceban con aquella sociedad mediante un conflicto que tiene la identidad de una guerra civil (McGuire, 1997, pp. 104-108; Hershkowitz, 1998, p. 137; Landrey, 2018, pass.). En consecuencia, la población queda mutilada, los lazos familiares se disuelven y las mujeres terminan a merced del impasse de la infertilidad. No olvidemos que esta masacre constituye una autoagresión con tintes de proto-guerra civil (Buckley 2010, pp. 442-443), pues el relato constituye un paradigma de aquello en lo que la discordia puede desembocar, algo semejante a un primer eslabón en el trayecto durante el cual los Argonautas encontrarán y se enfrentarán a narrativas bélico-civilistas; esto acentúa el subtexto sociopolítico del episodio, cuyo significado comunica al lector la fragilidad de las relaciones familiares y la proclividad social a la discordia y a la sedición. Por lo demás, como arriba se mencionó, el episodio resulta irónico, dado que Venus está aprovechando la oportunidad de castigar mediante un falso adulterio a una población que descuidó su culto precisamente porque la diosa había cometido adulterio con Marte. Asimismo, lo que más acentúa el tono de falsa bandera con que Valerio Flaco narra este mito estriba en el eje temático de la narrativa de sedición que permea todo el relato. Como se dijo antes, la narración de las causas que derivaron en el deseo de venganza de Venus abre con una breve referencia al status en el que se encontraba el recién instaurado reinado de Júpiter; el poeta se aboca a resaltar cómo la intriga política detona una ruptura de la paz entre los dioses que conduce al encadenamiento de Juno por liderar la sedición. Este castigo que Júpiter impone a su esposa anticipa el que urde Venus, pero con la diferencia de que el proceder de ésta será distinto, pues se dedicará a encubrir cualquier indicio que revele su participación en el encarnizado enojo de las lemnias, poniendo en el foco de la culpabilidad a los hombres de la isla que simplemente regresaban con esclavas que deseaban donar a sus esposas, no con concubinas con las que pretendían remplazarlas; así, pues, la causa belli queda oculta en un plano superior, en una esfera de urdimbre divina, inaccesible para quienes ejecutan el sangriento plan de la diosa, cual sucede en un operativo de falsa bandera cuando la información oculta sobre las verdaderas intenciones de un enfrentamiento queda oculta y únicamente es posible visualizar cómo una guerra se justifica aprovechando un pretexto incidental (un casus belli) que permite encauzar la causa auténtica para conseguir los verdaderos objetivos. Conclusiones En este trabajo hemos discutido no sólo ejemplos concretos sobre cómo los poetas han recibido esta aspiración homérica, sino que hemos también echado mano de los conceptos jurídicos de la doctrina del ius ad bellum para cimentar una base conceptual sobre la cual analizar el aspecto narratológico de la justificación bélica. En este sentido, hemos considerado que existe una gran compatibilidad entre estas dos dimensiones de la narrativa bélica, dado que la atención a las causas que suscitan un conflicto se asume como núcleo en el que converge una secuencialidad y un conglomerado de motivaciones (reales, simuladas, percibidas, fabricadas, etc.) de las que es posible extraer las causas auténticas y los casus que detonan el conflicto. La ventaja de la narración épica radica en la omnisciencia de la que son cómplices el lector y el narrador, de modo que sea más perspicuo poder analizar el conflicto bélico a partir de lo que saben o ignoran los personajes. El episodio de Lemnos antes de la llegada de los Argonautas a la isla constituye un espacio cerrado y narrativamente autosuficiente en el que se ponen en evidencia las implicaciones que conlleva separar la causa del casus en la dinámica de un conflicto. Asimismo, la masacre de las lemnias contra sus esposos ejemplifica la naturaleza dual que subyace a cualquier retórica causal: por un lado, una causa de guerra se asume como un conjunto de aspectos que cimientan los verdaderos motivos por los que se comete una agresión, mientras que el casus se manifiesta como el incidente que desencadena y justifica “oficialmente” esa agresión. Las maquinaciones de Venus constituyen una causa de guerra que, por la forma en cómo se desarrollan los eventos narrados, se quedan en una esfera narrativa de la que sólo tienen conocimiento narrador y lector; la causa real que motivó la masacre perpetrada por las mujeres de Lemnos es, en consecuencia, inaccesible para éstas, las ejecutoras, y para las víctimas, sus esposos. Por lo tanto, las lemnias son vistas desde la posición superior del narrador/lector como las ejecutoras de un plan de venganza que les es desconocido; por otro lado, ellas se ven a sí mismas como justicieras que intentan evitar, amparadas bajo una causa que consideran justa, las consecuencias del adulterio al que se les ha inducido a creer. En el plano humano, el casus belli fomentado por Venus constituye la garantía de éxito de su venganza. Para llegar a él, el poeta comienza su narración en un pasado remoto del mito en el que se nos hace saber que Júpiter comenzó su reinado enfrentándose a una sedición liderada por Juno; desde ese punto, Valerio Flaco encadena una serie de acontecimientos hasta que su narración desemboca en el punto incidental del casus: el regreso de los lemnios con esclavas a bordo. Desde aquí hasta la masacre, se desarrolla el encubrimiento de identidades y la configuración del sujeto culpable sobre el que se verterán los odios de las lemnias. Finalmente, este episodio de la epopeya flavia resulta paradigmático, como nos ha parecido, para entender la dinámica de una operación de falsa bandera dentro de una narración épica. Entender este tipo de dinámicas de guerra a través del juego de la causalidad (trágico para los personajes humanos) y del incidente del casus constituye una aproximación a la manera en cómo interpretamos los problemas bélicos literarios.
NOTAS: [1] Arist. Poet. VIII, XXIII y XXIV; Hor. Ars. 136-152. En estos lugares, los dos autores enuncian, a su modo, la teoría de la unidad de acción: las tramas poéticas deben ajustarse a una acción específica y no colmar toda la trama con eventos que, aunque sucesivos, tornen el asunto en una trama inabarcable. [2] El tema de la Ilíada es la cólera de Aquiles, que se produce cuando Agamenón lo deshonra por llevarse a Briseida; el poema concluye con los funerales de Héctor, cuyo asesinato por parte del caudillo griego es la última de las consecuencias de dicha cólera, dado que los incidentes narrados cierran su ciclo temático en ese resultado final. La muerte del héroe troyano se produce tras que éste matara a Patroclo, cuya muerte se produce tras entrar a combatir con las armas de Aquiles, lo cual, a su vez, es la consecuencia de una necesidad por animar al bando griego, abrumado por el victorioso arrastre de los troyanos como consecuencia de que Zeus había fomentado, a petición de Tetis, la superioridad temporal de las huestes troyanas; asimismo, la petición de Tetis está motivada por su necesidad de hacer que los caudillos griegos sintieran la ausencia de Aquiles, se arrepintieran de haberlo injuriado y le restauraran su honor. Así, pese a la opinión de Hershkowitz (1998, pp. 1-2) sobre la incompletitud de la Ilíada, somos de la creencia de que los funerales de Héctor son un cierre lógico al tema planteado por el poeta y a los incidentes que se desarrollan a consecuencia de la cólera del héroe pelida; cf. Macleod, 1982, pp. 8-28; Fowler, 1989, pp. 81-82; Taplin, 1992, pp. 280-284. [3] La terminología es de Gibson (2010, pp. 30-31), pues señala que el origen de eventos es una de las características principales de los textos historiográficos, lo cual provocó la “complexity of the relationship between poetic and historiographical causation”. En general, Gibson analiza en su artículo las técnicas poéticas mediante las cuales se enuncian las causas de los conflictos en la épica post-augustea a la luz de las técnicas que emplean los historiadores para explorar los orígenes de los eventos que relatan. [4] Verg. Aen. I, 8-11: Musa, mihi causas memora, quo numine laeso, / quidve dolens regina deum tot volvere casus / insignem pietate virum, tot adire labores / impulerit (Musa, recuérdame las causas: por qué espíritu herido o doliéndose de qué, la reina de los dioses empujó al varón insigne por su piedad a pasar por tantas desgracias, a asumir tantas labores). Más adelante, Virgilio enumera causas por las que Juno tomó odio contra los troyanos: Necdum etiam causae irarum saevique dolores / exciderant animo; manet alta mente repostum / iudicium Paridis spretaeque iniuria formae, / et genus invisum et rapti Ganimedis honores (Tampoco aún habían salido de su ánimo las causas de las iras y los crueles dolores; permanece, guardado en lo alto de su mente, el juicio de Paris y la injuria de su belleza despreciada, el odioso linaje y las honras del raptado Ganimedes). Todas las traducciones de los textos clásicos son propias. Las ediciones de los textos clásicos citados se consignan en la Bibliografía. [5] Verg. Aen. VII, 481-482: quae prima laborum / causa fuit belloque animos accendit agreste (Esta causa fue la primera de las labores y encendió con guerra los ánimos de los agricultores). [6] Luc. I, 67-68: Fert animus causas tantarum expromere rerum, / inmensumque aperitur opus (El ánimo me lleva a exponer las causas de tan grandes cosas y se abre así la inmensa obra). [7] Sil. Ital. I, 17-20: tantarum causas irarum odiumque perenni / seruatum studio et mandata nepotibus arma / fas aperire mihi superasque recludere mentes. / iamque adeo magni repetam primordia motus (Me es lícito abrir las causas de tan grandes iras y el odio conservado con perenne recelo y las armas confiadas a los nietos y revelar las mentes divinas. Y ya expresaré ciertamente los comienzos de esta magna revuelta); cfr. VII, 472-473: sed uictae fera bella deae uexere per aequor, / atque excisa suo pariter cum iudice Troia (Mas las diosas vencidas [sc. Juno y Palas] llevaron por mar una guerra atroz y Troya fue destruida junto con su juez). [8] Esta es la idea sostenida principalmente por Río Torres-Murciano para considerar cómo es que se compaginan los relatos de las Argonáuticas al interior de la narración según un orden causal (2006, esp. 7-11); aunque el académico centra su atención en el contenido del libro I, su propuesta es relevante para el tema que trataremos en este trabajo, sobre todo porque, como ya lo había hecho Adamietz (1976, 29), rebate la idea de Mehmel de que la trama valeriana sea un conjunto de sinsentidos (Sinnlosigkeit) carentes de unidad y de causalidad (1934, 95-97); cf. Sauer, 2011, 51-53. [9] Remitimos al lector, sobre este punto, al detallado análisis de Manuwald sobre el origen y motivaciones de este conflicto (1999, pp. 36-50). [10] Por supuesto, no se puede prescindir de la configuración y tratamiento que la guerra justa y el ius ad bellum ha tenido en tiempos recientes; Waltzer habla detenida y extensamente sobre las teorías del derecho a la guerra tradicionales para estudiar fenómenos bélicos (2001, pp. 75, 307-309, 320) y Kolb rastrea la noción de las dos doctrinas del bellum iustum desde sus orígenes (1997). La literatura en torno a este fenómeno y sus fuentes es sumamente extenso; no obstante, para explorar el tema, recomendamos las lecturas de Balibar (2008), Legris (2016) y Sierra-Zamora et al. (2021). [11] Un buen ejemplo de esta técnica que emplea Grocio es el parágrafo II, XX, XL, 2, donde el jurista holandés discurre sobre las figuras de Hércules y Teseo como castigadores de injustos. En este pasaje, el texto recurre a la autoridad de los siguientes autores (por orden de aparición): Séneca, Lisias, Diodoro Sículo, Dion Crisóstomo, Arístides, Eurípides y Valerio Máximo. [12] El ejemplo que más arriba expresé sobre la escena de cacería de un ciervo al que Ascanio da muerte se encuentra expresada por el propio Hugo Grocio en el primer capítulo del libro segundo; Grocio usa este ejemplo para ilustrar las causas reales de una guerra (causae bellorum) de los pretextos o comienzos de la guerra (belli principia); es decir, la escena de cacería separa la causa de la guerra del casus belli, según lo expresa así: Veniamus ad causas bellorum: justificas intelligo: nam sunt et aliae quae movent sub ratione utilis, distinctae interdum ab iis quae movent sub ratione justi: quas inter se, et a belli principiis, quale erat cervus in bello Turni et Aeneae, accurate distinguit Polybius (Vengamos a las causas de las guerras, aquellas que entiendo como justificadas, pues hay también otras cuyo motivo es la idea de lo útil, a veces distintas de aquellas cuyo motivo es la idea de lo justo: Polibio cuidadosamente las distinguió una de otra, así como de los inicios de una guerra, como sucedió con el ciervo en la guerra entre Turno y Eneas). Me permito exponer in extenso los pasajes a los que Grocio recurre en el parágrafo citado: Verg. Aen. VII, 475-482: Dum Turnus Rotulos animis audacibus implet, / Allecto in Teucros Stygiis se concitat alis, / arte nova speculata locum, quo litore pulcher / insidiis cursuque feras agitabat Iulus. / Hic subitam canibius rabiem Cocytia virgo / obicit et noto naris contigit odore, / ut cervum ardentes agerent; quae prima laborum / causa fuit belloque animos accendit agrestes (Mientras Turno inflama con audaces alientos a los rútulos, Alecto se lanza contra los teucros con sus alas estigias, mirando con arte nueva el sitio de la costa donde el hermoso Julo perseguía a las fieras con trampas y carrera. Aquí la virgen del Cocito introduce en los perros un súbito arrebato y toca sus narices con un olor conocido, de modo que persiguieran ardientemente al ciervo. Esta causa fue la primera de las labores y encendió con guerra los ánimos de los agricultores); Polyb. Hist. III, 6, 7: ἐγὼ δὲ παντὸς ἀρχὰς μὲν εἶναι φημί, τὰς πρώτας ἐπιβολὰς καὶ πράξεις τῶν ἤδη κεκριμένων. αἰτίας δὲ, τὰς προκαθηγουμένας τῶν κρίσεων καὶ διαλήψεων. Λέγω δ` ἐπινοίας καὶ διαθέσεις καὶ τοὺς περὶ ταῦτα συλλογισμοὺς, καὶ δι` ὧν ἐπὶ τὸ κρῖναι τι καὶ προθέσθαι παραγιγνούμεθα (Yo digo que los comienzos de todo son los primeros emprendimientos y acciones de lo que ya se ha decidido hacer. Las causas, por su parte, son las iniciativas originales de las decisiones y de los decretos. Y las llamo designios y disposiciones y razonamientos en torno a estas cosas, por las cuales se nos ayuda a juzgar y a esclarecer). [13] Referencias que tan sólo en el primer libro del poema de Silio se exponen acerca de esta transgresión del pacto se encuentran en los versos 5, 107, 116, 268, 294-297, 648-650, 692-693. Atendiendo a la terminología, el poeta utiliza en estos loci los sustantivos pactus y foedus para referirse al pacto en cuestión. [14] El relato con el que Silio refiere este odio de la diosa y en el que se expresan alusiones a eventos cruciales tanto de la llegada de Eneas al Lacio como de la Segunda Guerra Púnica, se encuentra en I, 21-55 y en VII, 472-473 (donde el poeta, en boca de Proteo, expone a las Nereidas italianas como causa del conflicto la enemistad de Juno contra los troyanos a raíz del juicio de Paris en el que el pastor troyano eligió a Venus como la más hermosa. Cfr. Verg. Aen. I, 12-22; IV, 621-629; X, 11-15. [15] Aníbal presta juramento con un breve discurso en estilo directo en Sil. Ital. I, 114-122. [16] Término usado por Aricò (1991, p. 199) y Clare (2004, p. 127). [17] Sobre la caracterización de Venus como una Furia o Erinia son de resaltar las aportaciones de Alfonsi, 1970, pp. 122-125; Thome, 1993, p.134; Elm von der Osten, 1998; Elm von der Osten, 2007, pp. 31-33; Río Torres-Murciano, 2012, pp. 298-301 (quien llega a inferir que, de hecho, Venus es el mismo personaje que las Furias de la épica precedente, p. 303); Shirner, 2016, pp. 124, 131. Hershkowitz incluso sostiene que Venus asume en el poema valeriano el rol que Juno tiene en la epopeya de Virgilio (pp. 177-182); cf. Hardie, 1993, p. 43. [18] Hay un consenso académico en torno a esta cronología introductoria del episodio, vista desde una perspectiva causal e incidental; cfr. entre otros Vessey 1985, p. 328; Aricò 1991, p. 199; Clare, 2004, pp. 126-127; Seal 2014, pp. 130-131; Heerink, 2020, pp. 192-193. [19] La inocencia de los hombres de Lemnos aporta un componente trágico al episodio, dado que entonces la matanza que las lemnias fraguan se lleva a cabo de manera totalmente injustificada; sobre la no culpabilidad de adulterio de los hombres con las esclavas tracias, cfr. Alfonsi, 1970, p. 122; Aricò, 1991, p. 201; Finkmann, 2014, p. 81. Como más adelante aclararé (cf. nota 23), el poema no hace saber directamente que los hombres sean culpables de este hecho, pero lo cierto es que para las lemnias lo son, dado que el adulterio se presenta como un hecho gracias al testimonio de Neera/Fama. [20] Como Zissos ya teorizó, una de las características fundamentales del poema valeriano estriba en la imposibilidad que las figuras humanas tienen para entender los planes divinos (1997, pp. 178-180); la teorización de Zissos ha sido aplicada a un caso particular por Río Torres-Murciano (2007), quien comenta esta brecha comunicativa de la siguiente manera: “Los héroes de Valerio fracasan no sólo porque sean incapaces de vislumbrar el futuro que los dioses les ocultan, sino porque, a menudo, se asignan a sí mismos un papel que no les corresponde” (p. 85). Este mecanismo narrativo es crucial para entender precisamente la manera en que los personajes humanos no están al tanto de las consecuencias de sus acciones ni de los móviles que los suscitan; cf. Zissos, 2004, pp. 25-26. [21] Teeluckdharry (2022, p. 158) define un operativo de falsa bandera de la siguiente manera: “A false flag operation is an act committed with the intent of disguising the actual source of responsibility and pinning blame on a second party”; más adelante (p. 159) establece cómo el término se puede observar con el significado de uso corriente en la actualidad: “The term today extends to include countries that organize attacks on themselves and make the attacks appear to be by enemy nations or terrorists, thus giving the nation that was supposedly attacked a pretext for domestic repression and foreign military aggression”. Un ejemplo destacado de este tipo de dinámicas de guerra se encuentra en el llamado Incidente del Golfo de Tonkin, un casus belli que permitió que los norteamericanos se involucraran directamente en Vietnam y pudieran justificar oficialmente su invasión en el país surasiático. Otras aproximaciones al concepto de falsa bandera y a sus características e implicaciones se encuentran en Salla, 2006; Murawska, 2013; Wilson, 2015; Moosa, 2019, pp. 88-105; Youvan, 2023 (inédito). [22] Por supuesto, dada su importante filiación intertextual con la construcción del episodio de Lemnos, no es posible omitir el modelo virgiliano del enmascaramiento de identidades en el libro quinto de la Eneida, cuando Juno envía a Iris a la flota troyana, donde estaban reunidas las mujeres; Iris toma la apariencia de Béroe con la intención de aguijar el deseo de las mujeres de establecerse definitivamente en el lugar donde se encuentran (V, 605-640); en el episodio virgiliano, a diferencia del valeriano, una de las mujeres descubre la identidad divina de la impostora, pero su intervención no logra refrenar la iniciativa de quemar las naves (V, 641-663). Sobre el episodio virgiliano y la transformación de Iris en Béroe, cf. Kühn, 1971, pp. 76-83, 124-126; Basson, 1975, pp. 30-33; Thornton, 1976, pp. 102 ss.; Wiltshire, 1989, pp. 77-78; Fratantuono, 2007, pp. 149-151; Reed, 2007, pp. 121-122; Powell, 2008, 100; Fratantuono, 2013. Asimismo, Valerio debe a Virgilio en gran medida su caracterización de la Fama, según consta en Aen. IV, 173-197, aunque también su personificación como una diosa es homérica (Il. II, 93-94; Od. XXIV, 413-414) y hesiódica (Op. 761-764). De igual modo resulta importante señalar que la relación que forja Venus con la Fama tiene también un sustrato virgiliano en el tándem que forman Juno y Alecto, cuando aquella envía a ésta a que desencadene el conflicto en el Lacio, según ya hemos referido en la nota 12. Por lo tanto, Valerio parece haber mezclado los episodios de los libros V y VII en su diseño del episodio de Lemnos, aunado a lo cual podemos ver también la clara influencia que tiene la caracterización de la Fama en el libro IV. Sobre estas relaciones intertextuales entre Virgilio y el episodio de Lemnos en Valerio Flaco, cf. Garson, 1964, p. 273; Harper-Smith, 1987, ad 116 ss.; Poortvliet, 1991, ad 115 ss.; Spaltenstein, 2002, pp. 344-345; Hardie, 2012, pp. 196-201; Antoniadis, 2015, 67-68 y n. 21. [23] Es de resaltar que no existe en el texto de Valerio Flaco indicio alguno de que se haya llevado a cabo la infidelidad de los lemnios con sus esclavas tracias, lo que haría cuestionable la visión de este episodio como un operativo de falsa bandera, pues una de las condiciones para que un operativo de falsa bandera ocurra es que exista un suceso real que pueda imputarse a un falso responsable (cf. nota anterior). No obstante, en el episodio de Lemnos la infidelidad de los varones es presentado como un hecho realmente ocurrido por la Fama (disfrazada de Neera) en su discurso frente a las demás lemnias en Val. Fl. II, 142-160. Este testimonio presenta, pues, como el suceso real lo que se imputa al falso responsable (la población masculina). |
||||||||
| Revista Argos Revista electrónica semestral de Estudios literiarios, Lingüística y Creación literaria Departamento de Letras / Departamento de Estudios Literarios Av. José Parres Arias #150, Edificio "H", 4° piso, San José del Bajío,. C.P. 45132. Zapopan, Jalisco, México. CE: revista.argos@csh.udg.mx |
||||||||
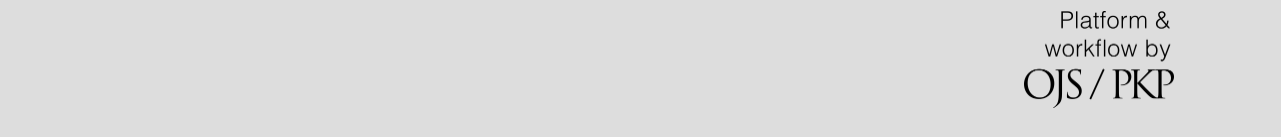 |
||||||||