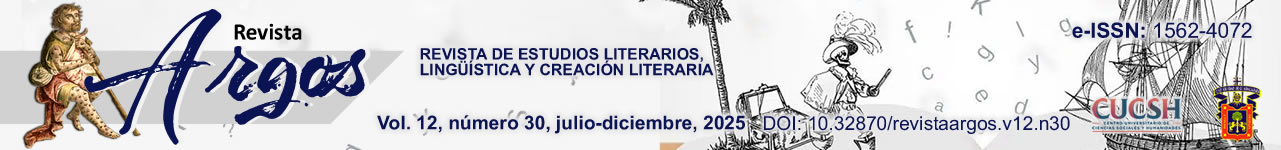|
||||||||
El Araguaia escribe, el Araguaia se lee. La selva como archivo según la teoría de la geocrítica en Palabras cruzadas de Guiomar de Grammont. The Araguaia Writes, the Araguaia is Read: The Jungle as an Archive According to Geocriticism Theory in Palabras cruzadas by Guiomar de Grammont. DOI: 10.32870/revistaargos.v12.n30.12.25b Miguel Ángel Galindo Núñez Esta obra está bajo una Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0. Recepción: 08/04/2025 |
||||||||
Cómo citar este artículo (APA): En párrafo: En lista de referencias: |
||||||||
Resumen: Palabras clave: Giomar de Grammont. Archivo. Geocrítica. Metaficción. Abstract: Keywords: Guiomar de Grammont. Archive. Geocriticism. Metafiction.
|
||||||||
Introducción. Partiendo de esto, cabría revisar la obra de Guiomar de Grammont (2016), escritora y académica, quien se presenta como una de las nuevas voces de la literatura brasileña. Con sus cinco libros de cuentos, seis obras de teatro, un libro de crítica literaria y dos novelas, trata de confrontar la memoria histórica a través de las acciones de sus personajes. Su obra Palabras cruzadas (2015), traducida al español por el Fondo de Cultura Económica en 2021, es un ejemplo de cómo la literatura funciona como un acto de resistencia política y un archivo de la reconstrucción identitaria. La novela tiene una estructura fragmentaria que combina diarios, cartas y relatos testimoniales y la misma narración de quien busca a su hermano: es un archivo literario que resiste las narrativas oficiales de la dictadura militar brasileña (1964-1985). Este archivo no solo documenta las experiencias de las víctimas, sino que también reconfigura el espacio narrativo como un territorio de lucha simbólica. El contexto histórico y político en Palabras cruzadas Glenda Mezarobba (2010) analiza en su artículo, “Entre reparaciones, medias verdades e impunidad: la difícil ruptura con el legado de la dictadura en Brasil”, el proceso de ajuste de cuentas del Estado brasileño con las víctimas de la dictadura militar (1964-1985) y la sociedad en su conjunto. Mezarobba (2010) explica cómo la dictadura le impuso una realidad distorsionada a la sociedad brasileña, donde la represión era justificada bajo la doctrina de seguridad nacional. La ausencia de un esfuerzo sistemático para esclarecer la verdad llevó a que muchos crímenes del régimen permanecieran impunes (2004, p. 10). Y justamente este discurso distorsionado —tan repetido en cualquier dictadura— complica llegar a un acuerdo de lo que es verdad. Po ello la microhistoria — relatos individuales que permiten comprender los macromovimientos culturales e históricos— resulta un elemento valioso dentro de la concepción foucaultiana del archivo. Según Alejandra Estevez (2014), los imaginarios políticos y religiosos de este periodo se construyeron a partir de narrativas y discursos institucionalizados y registrados en fuentes documentales. Los sectores progresistas de la Iglesia católica resignificaron su papel en la sociedad. Este proceso quedó documentado en archivos estatales, específicamente en los registros del Departamento de Orden Política y Social (dops) y en el Archivo Público del Estado de Río de Janeiro (aperj). En este sentido, el archivo deviene un repositorio de tensiones ideológicas y de mecanismos de vigilancia-control; los documentos oficiales de la dictadura registraban la actividad de los sectores católicos a la par de que reflejaban la lucha por la hegemonía en el imaginario colectivo. A partir de este marco, Palabras cruzadas funciona como un testimonio literario que busca rescatar las voces silenciadas, pues en él, un diario se vuelve el único documento de la desaparición de un hombre, pero más tarde se irán sumando testimonios de personas, reporteros y personas a este conjunto de fragmentos de memoria. La novela es un tributo explícito como lo indica la dedicatoria: “A las familias de todos los desaparecidos políticos de Brasil, sobre todo a sus madres y hermanas” (De Grammont, 2021, p. 5). [1] El uso del archivo como estructura narrativa es especialmente significativo en este contexto: el archivo como un sistema de enunciabilidad (Foucault, 2015), es decir, un conjunto de reglas que determinan qué puede ser dicho o recordado. Beatriz Sarlo (2005) analiza la construcción de la memoria en dictaduras y postdictaduras latinoamericanas, destacando el giro subjetivo, el testimonio y la tensión entre historia, ficción y olvido institucionalizado; dichos conceptos se pueden aplicar al testimonio, a la autoficción o a la novela histórica, donde la subjetividad reconstruye la memoria. Sarlo se preocupa por cotejar al relato ficcionalizado con el pasado, tensionando la memoria y el olvido. Grammont subvierte estas definiciones al utilizar el archivo como un espacio de resistencia, donde las voces de los desaparecidos y sus familiares recuperan su actancialidad para tomar control de la memoria ante la historia oficial. Es decir: Palabras cruzadas se alinea con una tradición literaria latinoamericana que trata de enunciar la memoria y el olvido. Así, el archivo es un contrapunto para desentrañar la violencia histórica (Sarlo, 2005). Y en este punto —ya con la categoría “archivo” bien delimitada— entra un elemento metaficcional utilizado bastante en esta novela: el metaescrito, “[…] un texto literario inserto en otro texto metaficcional desplegado dentro de otra obra de arte literaria” (Galindo, 2024, p. 75). Esto será un recurso narrativo crucial en la construcción de esta novela.[2] En Palabras cruzadas (2023), la fragmentariedad del relato no se usa sólo como elemento estético, sino que manifiesta una superposición de lo real hacia lo ficticio. Los elementos documentales difuminan las fronteras entre lo histórico y lo literario. El cuaderno encontrado por Sofía, uno de los personajes principales, no solo funciona como un dispositivo narrativo, sino que también actúa como un eslabón de resistencia frente al olvido al cual ha condenado el estado al escritor. “Mientras leía, Sofía se sentía como si fuera la interlocutora para la cual escribía” (De Grammont, 2021, p. 10). La clave de esta dinámica se encuentra en la forma en que el cuaderno reúne diferentes perspectivas y voces, creando un archivo polifónico que representa la multiplicidad de experiencias vividas durante la dictadura; pero también —elemento metaficcional importante— en la selección ortotipográfica del libro. Todo el cuaderno —al menos en la traducción del Fondo de Cultura Económica— abre comillas al inicio de cada párrafo, menos cuando se hace referencia a la lectura de Sofía, como se colocó en la anterior cita. Este ir y venir en detalles requiere de un lector más atento: uno dispuesto a entender este juego metaficcional. Así, se contraponen el discurso oficial que debería estar en la narración general de la novela: donde Sofía se mueve y busca a Leonardo, su hermano desaparecido: “Sofía interrumpió la lectura, las lágrimas le impedían ver lo que estaba escrito” (p. 26), “Sofía sollozó al leer esta frase” (p. 42), “Sofía cerró el cuaderno un instante, el corazón le latía acelerado. ¡Qué difícil era para ella leer aquel relato! No obstante, una necesidad imperiosa le impedía detenerse” (p. 43), entre muchas otras. En este caso, ¿cuál metaescrito tendrá más peso: un cuaderno que persiste por casi 85 páginas de las 256 del libro o pequeños metaescritos oficialistas? Desarrollo: Cuando Sofía va en búsqueda de su hermano a partir de lo que menciona el diario, se encuentra también con varias menciones específicas y si valor histórico para el grupo de poder.
Ni siquiera se muestra como un metaescrito. Está mencionado por encima sin siquiera llegar ser citado como las comillas mencionadas anteriormente del diario. ¿No es acaso esto una validación indirecta de parte de la autora? Incluso la cuidad letrada dentro de la novela tiene este mismo miramiento:
El metaescrito gana en cuestión al tiempo del relato que abarca y a su desarrollo. Es un testimonio directo y una manera de evidenciar que esa selva es real. Todas las otras manifestaciones quieren un testimonio del bien y el mal; pero es que eso existe en el metaescrito y no en otras posibles realidades escritas. Ya veremos cómo el archivo también puede entenderse en términos espaciales, es decir, como un territorio simbólico que reconfigura la memoria histórica. El papel del entorno: crudeza del contexto y verosimilitud La selva es en un espacio liminal donde las nociones de civilización y barbarie decimonónicas se desdibujan y se muestran como lo que son: un plano, un mapa de lo que es real.[3] El entorno es descrito con tal riqueza sensorial que las tensiones se sienten más profundamente: haciendo que la lectora del metaescrito se detenga y llore, como se leía en el apartado anterior. Aunque en la naturaleza se enfrentan los metaautores con el poder militar de la dictadura, parecería ser que Brasil mismo tiene más poder: metonimia de la gente por sus selvas, pues es la que se convierte —nuevamente en tiempo del relato— en protagónica de varios fragmentos de la novela. Por otro lado, los espacios urbanos de Brasilia actúan como metonimias de la maquinaria estatal: es la deshumanización y el control institucional los que han convertido a la ciudad en el constructo que es ahora. En términos geocríticos, seutilizan estos espacios para crear un contrapunto crítico entre memoria oficial y contra-memoria: los personajes se desplazan entre estos entornos para confrontar sus propios traumas, revelar las dinámicas de poder y darle una representación al paisaje físico y simbólico de Brasil. Según Tally (2013), los espacios literarios son “territorios textuales” donde se materializan las tensiones políticas y sociales. A través de la narración, la literatura representa geografías imaginarias o reales a la vez que muestra el poder, la hegemonía y las disputas ideológicas dentro de esos espacios. En nuestra novelaen cuestión, la naturaleza no es un mero escenario; el Araguaia pasa de la metáfora a la alegoría y se convierte en un actante indispensable para la narrativa. Robert Tally, en su teoría del geocriticismo, sostiene que los espacios literarios no son simples reproducciones de geografías, sino territorios simbólicos donde se libran luchas por la representación y el control del significado (Tally, 2019, p. 95). En este sentido, la selva representa un refugio y una trampa, un lugar donde los personajes se resignifican también, porque la vida y la muerte de las personas está ligada a la vida y muerte de los que se internan en la selva: “Los árboles lloran y mueren, pero sus cuerpos permanecen” (De Grammont, 2021, p. 9). La selva del Araguaia —como la novela— no es una entidad homogénea: está fracturada, llena de tensiones y contradicciones; es un reflejo de los guerrilleros en búsqueda de su supervivencia. La selva es casi mitológica, como una fuerza viva y autonómica; el comandante les dice a sus guerrilleros:
Hay —entonces— un paralelismo entre la naturaleza y el humano, es una prosopopeya, es una entidad que también experimenta la guerrilla. La selva —como un espacio liminal— deviene un lugar de transición donde las categorías tradicionales de civilización y barbarie pierden su sentido para explorar nuevas subjetividades. La selva de Grammont cumple esta función al confrontar a los personajes con sus propios límites físicos y emocionales. Si quisiéramos incluso vincular a la naturaleza con el mito inciático, vemos que es la naturaleza la que da a luz al protagonista: “Cuando volví al campamento, fui al escondrijo en el hueco del gran árbol caído sobre el río. Todavía estaba allí, con su tronco rugoso. Los árboles lloran y mueren, pero sus cuerpos permanecen” (p. 9). Esto sucede en el inicio de la narración —y hay suficiente respaldo en la novela— para pensar que es ella quien da o quita el privilegio de vivir, de dejar una palabra. Volviendo un poco a las menciones paratextuales del texto: la versión en español de la novela requirió de muchas notas al pie —cerca de 40— para explicar este entorno atípico para quienes no somos brasileños. Si bien, la mayoría de estas notas aluden a elementos naturales propios de esta selva, el que el libro —con la traducción de Julia Calzadilla Núñez— nos ayude a mapear una realidad extraña para muchos. Por ello, los estudios sobre espacialidad de Robert Tally Jr. (2013) se vuelven tan significativos. El pasaje va de lo dadivoso a la opresión y se articula una narrativa que contrasta las memorias individuales con las colectivas. Cuando Sofía encuentra el cuaderno enterrado —reiteración de este útero del que sale la historia, del que sale el protagonista es la selva misma—, recupera las voces que el Estado había intentado borrar y que son las de ese guerrillero anónimo.
Memoria y territorio se han convertido en una sola cosa. La tierra da vida, pero también mortaja y, en ese resguardo de los cadáveres se vuelve un testimonio también de quienes le recorrieron. Cada árbol, cada grieta en el suelo, cada fragmento de selva es una página escrita con los pasos de quienes la habitaron y, en muchos casos, la convirtieron en su último refugio. Es decir: la entidad mítica de la selva devine archivo también. A modo de metáfora visual, la portada de la novela en su versión en español —la que estamos analizando— remarca esta presencia constante de la selva, manifestándose desde el primer umbral del libro.[4] El archivo o el metaescrito: un cruce de niveles narrativos
La última parte del cuaderno era realmente la de Leonardo, el hermano que Sofía había estado buscando. La madre de Sofía siempre lo supo; pero había decidido que ella debía encontrar la verdad por sí misma. No creía que le fuera a creer, porque un solo testimonio no puede ser una verdad totalitaria. Sofía debía recorrer ese archivo que era el Araguaia. Desde su estructura fragmentada, el uso de documentos mezcla lo ficticio y lo testimonial en una reflexión sobre la construcción de la memoria. La selva y los documentos son elementos clave para reconstruir la memoria: Sofía logra tramitar todos estos testimonios para que el archivo revele lo que realmente pasó. El mapa de su recorrido es un refuerzo, otro testigo de lo ocurrido con Leonardo.
El último capítulo de la novela es justamente un último archivo —a medio viaje entre Brasilia y el Araguaja— es un testimonio que ha dejado la madre de Sofía en la máquina de escribir, dejado ahí como para que lo leyeran.
Esto lo confiesan en un momento íntimo que encapsula la dimensión dual del archivo: conexión y aislamiento. El acto de leer y escribir se convierte en un puente que conecta al lector con las voces del pasado, obligándolo a confrontar su posición frente a la historia. Para Grammont los diarios y cartas documentan las experiencias personales y dejan una realidad más real que las plasmadas por la memoria totalitaria. La microhistoria —el relato de un individuo— es suficiente como para desatornillar la maquinaria armada por la hegemonía. Con un simple papel se pueden revelar aquellas palabras que se cruzaron: los metaescritos intercalados unos con otros hasta formar una topografía de la guerrilla. Para cerrar este trabajo, la selva de Palabras cruzadas es tanto un espacio liminal donde se desarrolla la historia, como un archivo viviente que conserva la memoria de los desaparecidos y que se opone a la narrativa oficial del estado.[5] La reconstrucción del pasado a través de los documentos, las voces fragmentadas y la persistencia de la selva conecta la novela con una tradición literaria latinoamericana que enfrenta la violencia de las dictaduras mediante la narración como resistencia: Los recuerdos del porvenir de Elena Garro o El beso de la mujer araña de Manuel Puig han explorado cómo la memoria individual y colectiva se construye a través de relatos intercalados, de voces censuradas que encuentran refugio en la literatura. En esta tradición, Palabras cruzadas (2023) se inserta como un testimonio polifónico donde la verdad no está en un solo documento, sino en la superposición de discursos que desafían la historia oficial. Así, el acto de leer y escribir se convierte en un ejercicio de recuperación y resistencia: un gesto que, como la selva misma, impide que el olvido se imponga sobre quienes han sido silenciados.
NOTAS: [1] Para profundizar un poco más, se puede confrontar el texto “Ficção e guerrilha do Araguaia” (2016) de Carlos Augusto Carneiro Costa, donde se ahonda también sobre la memoria histórica brasileña. [2] Este concepto, aunque reciente en la crítica literaria, corresponde a una de las categorías desarrolladas en mi tesis doctoral Topología de la metaficción: El metaescrito en la narrativa breve de Enrique Anderson Imbert, publicada por la Universidad de Guadalajara. En este estudio, propongo que el término "metaescrito" se aplique a la presencia de un texto dentro de otro texto narrativo, funcionando como un recurso estructural y temático. Esta noción puede considerarse una actualización de la idea francesa del “manuscrit trouvé”, recurso recurrente en la literatura fantástica decimonónica. [3] Para profundizar la idea de “espacios liminales” se puede recurrir a Gustavo Verdesio quien analiza cómo los espacios naturales en la literatura colonial latinoamericana han sido representados como zonas de lo desconocido y lo indómito; pero también como espacios de resistencia cultural. Así, se podría argumentar que la selva no sólo es el lugar donde se ocultan los guerrilleros, sino que también funciona como un palimpsesto donde las voces silenciadas pueden resurgir (2018). [4] Asimismo, el diseño de portada refuerza estas interpretaciones: las ramas de los árboles se entrelazan con tinta roja que puede evocar tanto a las raíces de la memoria como a la sangre derramada en la lucha guerrillera. [5] En la literatura latinoamericana, la selva ha sido representada constantemente como un territorio donde la memoria se inscribe de manera indeleble. Autores como José Eustasio Rivera en La vorágine o Alejo Carpentier en Los pasos perdidos han explorado la selva como un espacio que transforma y resguarda. La selva de Palabras cruzadas es un escenario de lucha, un repositorio de testimonios silenciados por la historia oficial y un personaje que detona en ellos una transición. |
||||||||
| Revista Argos Revista electrónica semestral de Estudios literiarios, Lingüística y Creación literaria Departamento de Letras / Departamento de Estudios Literarios Av. José Parres Arias #150, Edificio "H", 4° piso, San José del Bajío,. C.P. 45132. Zapopan, Jalisco, México. CE: revista.argos@csh.udg.mx |
||||||||
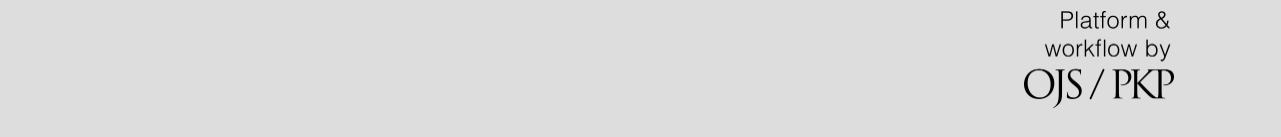 |
||||||||