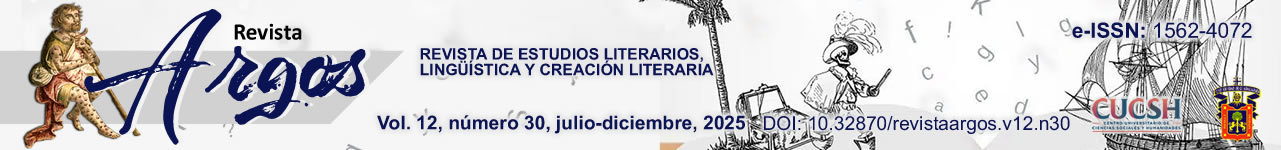|
||||||||
Un hogar sólido: el sepulcro donde reina la vida más que la muerte. Un hogar sólido: the tomb where life reigns more than death. DOI: 10.32870/revistaargos.v12.n30.9.25b María de los Ángeles Valle López Esta obra está bajo una Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0. Recepción: 26/03/2025 |
||||||||
Cómo citar este artículo (APA): En párrafo: En lista de referencias: |
||||||||
Resumen: Palabras clave: Muerte. Soledad. Nostalgia. Esperanza. Libertad. Abstract: Keywords: Death. Loneliness. Homesickness. Hope. Freedom.
|
||||||||
“…. la imaginación es el poder del hombre para proyectar la Elena Garro
La obra teatral de mayor éxito en el cuarto programa de Poesía en Voz Alta[1] que tuvo lugar en el teatro Moderno de la ciudad de México el 19 de julio de 1957, fue Un hogar sólido de Elena Garro. Una pieza breve que consta de un acto y una escena y que se presentó junto con las obras Andarse por las ramas y Los pilares de Doña Blanca de la misma autora. La obra que aquí nos ocupa pertenece a la línea del realismo mágico, cuyo registro poético se concentra como en ninguna otra de sus piezas. La revista Mañana! la publicó por primera vez en 1957 y la Universidad Veracruzana, junto con otras cinco piezas breves de la dramaturga poblana, en 1958. En 1967 Jorge Luis Borges, Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares incluyeron Un hogar sólido en la segunda edición de la Antología de la literatura fantástica, siendo este uno de los más grandes reconocimientos literarios en el exterior del país de Elena Garro en el siglo XX. Enrique Olmos señala: “Un hogar sólido es una de las obras emblemáticas de Garro y al tratarse de su primera publicación es también la primera obra de teatro moderna divulgada a gran escala por una mujer en México.” (Tierra adentro, p. 16). El presente trabajo tiene como finalidad analizar e interpretar la obra dramática Un hogar sólido destacando el elemento del espacio, así como las categorías de la muerte, la soledad, la nostalgia y los recuerdos. El análisis y la interpretación de esta pieza están sostenidos teóricamente por algunos principios del libro La poética del espacio del filósofo Gastón Bachelard, el apéndice La dialéctica de la soledad incluido en el libro El laberinto de la soledad de Octavio Paz y el libro La muerte: un amanecer de Elisabeth Kübler-Ross. Cabe mencionar que la obra en cuestión tiene, más que ninguna otra en la dramaturgia garreana, un carácter autobiográfico, pues cada uno de los personajes representa a un miembro de la familia nuclear de Elena Garro.[2] La obra se sitúa en una época posrevolucionaria entre 1920 y 1930, aunque como veremos más adelante, el tiempo será ambivalente, ya que no se sujeta a una cronología convencional. La obra presenta ocho personajes: Don Clemente (60 años), Doña Gertrudis (40 años), Mamá Jesusita (80 años), Catita (5 años), Vicente Mejía (23 años), Muni (28 años), Eva, extranjera (20 años) y Lidia (32 años). El lugar donde se desarrolla la obra es una cripta familiar cuyos integrantes pertenecen a distintas generaciones. Todos ellos se encuentran muertos —y vivos—, a excepción de Lidia. La anécdota comienza cuando Doña Gertrudis escucha pasos provenientes del exterior, pero Don Clemente, su esposo, no le cree hasta que Catita dice también escucharlos y gustosa dice: “¡Son muchos pies!” Mientras tanto, Don Clemente ha perdido sus metacarpos y pide a Gertrudis que lo ayude a buscarlos. Aparecen Vicente Mejía y Mamá Jesusita, madre de Gertrudis, quien también se pone atenta para escuchar los pasos del exterior. Los ruidos de afuera van en aumento. En seguida la abuela pide a Catita, hermana de Jesusita, que le pula la frente para que le brille como la estrella polar. A partir de este momento comienzan a aflorar los recuerdos de los personajes, quienes están más vivos que muertos. La evocación de cuando estaban vivos les ciñe de nostalgia el espíritu, porque a su memoria asisten acontecimientos de una trascendencia esencial, dice Mamá Jesusita: “¿Te acuerdas Gertrudis? ¡Eso era vivir! Rodeada de mis niños tiesos y limpios como pizarrines.” Gertrudis sigue en conversación con Mamá Jesusita, recordando los momentos más gratos en su vida, así como el carácter efímero de la existencia; el diálogo se interrumpe abruptamente con la intervención frívola de Clemente a quien ahora se le ha perdido su fémur, pero aparece Vicente diciendo que vio a Catita jugar con el hueso a la trompeta. Mientras Catita juega con su cornetita de azúcar, Gertrudis recuerda el día en que la niña le perdió su clavícula rota, mientras los ruidos del exterior se oyen ahora con más fuerza. Vicente dice que sin duda alguien llega y que tendrán huéspedes, y, en efecto, Catita es quien distingue la luz que se filtra por la ranura donde habrá de llegar algún familiar difunto. Gertrudis llama a Muni, su sobrino e hijo de Eva, le anuncia que alguien llega y quizás sea alguna de sus primas con quien podrá jugar y reírse a ver si así se le quita la tristeza. Eva, al escuchar los golpes de afuera, recuerda con nostalgia y añoranza la casa lejana de su infancia
Eva interrumpe la evocación de sus recuerdos para señalar con su brazo el raudal de luz que entra en la cripta cuando quitan la primera loza. La acotación dice: “(El cuarto se inunda de sol. Los trajes lujosos de todos están polvorientos y los rostros pálidos.)” Catita se pone contenta porque alguien nuevo llega, se pregunta si será Doña Difteria o San Miguel quien lo trae, porque a ella la trajo Doña Difteria antes de ir a la escuela, antes de aprender el silabario. Mientras, arriba, por el trozo de bóveda abierta al cielo, se ven los pies de una mujer “suspendidos en un círculo de luz”. Gertrudis con alegría le dice a Clemente: “¡Clemente! ¡Clemente! Son los pies de Lidia: ¡Qué gusto, hijita, que gusto que hayas muerto tan pronto!” En silencio comienza el descenso de Lidia, que lleva un vestido blanco y los ojos cerrados. Catita pregunta quién es Lidia puesto que no la conoció a lo que Muni responde diciéndole que es hija de Gertrudis y Clemente. Lidia queda de pie, en medio de todos, y abre los ojos. Una alegría súbita se expande en el espacio. “LIDIA: ¡Papá! (Le abraza.) ¡Mamá! ¡Muni! (Les abraza.) GERTRUDIS: Te veo muy bien, hija.” (p. 26). Lidia saluda y reconoce a sus familiares difuntos. Arriba, desde el círculo de luz, se escucha la voz de un hombre dirigiéndole palabras de despedida a Lidia. Catita recuerda que fue ella quien llegó primero a la cripta y luego Vicente con sus heridas abiertas de los fogonazos que le dieron la muerte. Al terminar arriba el sermón de despedida, colocan las losas y todo queda oscuro. Lidia está contenta de verlos a todos, pero sobre todo a Muni, su primo, el predilecto, quien se suicidó con cianuro a la edad de veintiocho años. El joven comenta que decidió morir porque ya no quería caminar las banquetas como un perro “buscando huesos en las carnicerías llenas de moscas,” en cambio él quería una ciudad alegre, una ciudad sólida como la casa que tuvo de niño. Lidia responde con entusiasmo y añoranza pues ella también deseaba una vida alegre y feliz. Lidia, Muni y Eva manifiestan con nostalgia qué es lo que hubieran querido ser y lo que dejaron cuando niños, como el campanario en el cielo que les contaba las horas que les quedaban para jugar. Ya adultos sólo alcanzaron la desilusión de la vida. Sin embargo, Clemente anima a Lidia diciéndole que ahora, ya muerta, podrá ser todo lo que ella quiera y anhela: “CLEMENTE: ¿Lili, no estás contenta? Ahora tu casa es el centro del sol, el corazón de cada estrella, la raíz de todas las hierbas, el punto más sólido de cada piedra.” Los integrantes de la familia comentan cómo es que en la muerte se aprende a ser todas las cosas. Como mamá Jesusita que se asustó cuando ella misma fue el gusano que le entraba y le salía por la boca, o Vicente que lo peor para él fue haber sido el puñal del asesino. “Da miedo aprender a ser todas las cosas”, dice Clemente. “Sobre todo que en el mundo apenas si aprende uno a ser hombre”, contesta Gertrudis. Lidia aspira a ser un pino con un nido de arañas y construir un hogar sólido. Después de aprender a ser todas las cosas, Dios los llamará a su seno y “aparecerá la lanza de San Miguel, centro del universo, y a su luz surgirán las huestes divinas de los ángeles, y entraremos en el orden celestial.” Ya no habrá mundo porque todo lo que cada uno quiere ser lo será después del Juicio Final. Catita que murió a la edad de cinco años, se pregunta: “¿Ya no habrá mundo? ¿Y cuándo lo voy a ver? Yo no vi nada, ni siquiera aprendí el silabario. Yo quiero que haya mundo.” Jesusita cree escuchar la trompeta del Juicio Final que es a donde esperan llegar después de ser lo que cada uno quiere ser, sin embargo, no es lo que cree escuchar, sino el toque de queda que se escucha afuera en el cuartel que está junto al panteón. Al escuchar el toque de queda cada uno comienza a ser lo que desea ser y desaparecen. La cripta: una casa de ensueño, un hogar sólido Pero este hogar sólido adquiere más aún la solidez en las remembranzas, los recuerdos, la nostalgia y la melancolía. Luego de que Catita escucha los primeros pasos que provienen del espacio exterior y Don Clemente pide ayuda para encontrar sus metacarpos, Mamá Jesusita, la abuela, quien se queja de dormir tanto pues la sepultaron con su camisón y su cofia de encajes, da inicio a las remembranzas y recuerdos de un pasado feliz.
Al igual que Clara en la pieza La señora en su balcón de Elena Garro, que sacude el polvo de los muebles y su efecto solar le representa un diamante puro que gira y danza en el ambiente de la sala, así Mamá Jesusita resuelve poéticamente el tedio de las tareas domésticas, poniendo al servicio de la imaginación la monotonía de lo cotidiano; la abuela, al evocar ese tiempo dichoso, tiene destellos de ensoñación que iluminan el recuerdo de imágenes idílicas que propician el bienestar en su casa de antaño: “En esta región lejana, memoria e imaginación no permiten que se las disocie. Una y otra trabajan en su profundización mutua. Una y otra constituyen, en el orden de los valores, una comunidad del recuerdo y de la imagen.” (Bachelard, 2020, p. 42). En el nuevo hogar se atesoran recuerdos inolvidables. Son remembranzas que provienen de su lejana morada familiar, cuyos habitantes ahora evocan con dicha y gozo, con nostalgia y melancolía. Es el caso de Eva, quien murió a la escasa edad de veinte años y ahora recuerda su casa natal como la guarida de su infancia; pero más allá de los recuerdos trae a la memoria imágenes que conmueven profundamente porque la evocación procede desde la imaginación y la ensoñación. Eva, como los otros habitantes de este hogar sólido llega “al fondo poético del espacio de la casa.” (Bachelard, 2020, p. 43).
Eva evoca fijaciones de felicidad y se reconforta reviviendo en ellos como a través de un espacio que le provee protección, seguridad y armonía. La casa de antaño, la habitó a través del ensueño y ahora, en su nueva morada la restituye en uno nuevo. Señala Bachelard que un gran número de los recuerdos encuentran refugio y se vuelve a ellos toda la vida a través de las imágenes ensoñadoras: “Las moradas del pasado son imperecederas en nosotros porque los recuerdos de las antiguas moradas son revividos como ensueños.” (2020, p. 43) Los recuerdos de la casa natal provienen de la intimidad perteneciente a la región psíquica y resguarda los valores de refugio que se encuentran profundamente arraigados en el inconsciente y se manifiestan a través de la evocación y no a través de una descripción objetiva minuciosa:
En ese lugar oculto del inconsciente donde se fijan los recuerdos más lejanos el placer primitivo se manifiesta a través de las evocaciones y la imaginación hasta alcanzar un estado físico de profundas sensaciones; por ello la casa natal se vuelve inolvidable y la habitamos como en un sueño: “La casa natal es más que un cuerpo de vivienda: es un cuerpo de sueño.” (Bachelard, 2020, p. 53). La hermosa evocación de Eva se suspende cuando levanta un brazo y señala el raudal de luz que entra a la cripta, pues es el momento en que un nuevo miembro está por pisar la nueva morada. Ahora la ensoñación pertenece al tiempo real de la cripta pues en este momento “El cuarto se inunda de sol” y un trozo de bóveda queda abierta al cielo cuando se ven los pies de una mujer suspendidos en un círculo de luz. Es Lidia, la hija de Clemente y Gertrudis, que desciende con los ojos cerrados y un traje blanco. Todos muestran alegría cuando la ven y ella comienza a reconocer a cada uno de sus parientes difuntos, menos a Catita, su tía, pues esta murió a la edad de cinco años. Lidia manifiesta un júbilo especial cuando ve a Muni, su primo predilecto, quien se suicidó con cianuro a la edad de veintiocho años, y él, como Eva y Mamá Jesusita, recuerda con nostalgia los tiempos felices de su infancia y los sueños fracturados que de adulto la vida le propinó:
La imaginación del recuerdo y la añoranza se fundan primordialmente en la infancia. La infancia, dice Bachelard, es más grande que la realidad y la adhesión o el lazo que se tiene con la casa natal se debe por el poder de los sueños y ensueños que se vivieron en esos primeros años de vida y también por la potencia del inconsciente que fija los recuerdos más lejanos: “La infancia sigue en nosotros viva y poéticamente útil en el plano del ensueño y no en el de los hechos. Por esta infancia permanente conservamos la poesía del pasado.” (Bachelard, 2020, p. 55). Las remembranzas, los recuerdos y las nostalgias, los ensueños del presente y del pasado, es lo que emerge sustancialmente en la obra de Elena Garro. La intimidad de un espacio breve que se extiende a lo inabarcable a través de la fantasía y el ensueño; la vida de los muertos que se prolonga más allá de la ilusión y la esperanza. Así como la luminosidad de los años pasados se fragua en este nuevo hogar así también los deseos y los sueños del presente hacen de la cripta un espacio resplandeciente donde se gesta el amor, la solidaridad y la vida. Una soledad sólida
Las imágenes y los actos de los personajes dramáticos garreanos se distinguen por el lenguaje simbólico y alegórico. Así, los atributos y rasgos que la dramaturga le otorga al personaje de Muni, convirtiéndolo en un perro callejero hambriento, denota la soledad, la desdicha y el hartazgo en que se encontraba el primo de Lidia antes de morir. Por otro lado, el júbilo que muestran los habitantes al recibir a Lidia en la morada mortuoria da un giro melancólico cuando ésta les expone el sofocamiento en el que se encontraba antes de morir. La soledad es aquí otro motivo de evocaciones que permeará en el ambiente familiar con la llegada de Lidia. La nueva inquilina recuerda y evoca el derrumbamiento de sueños y deseos que tuvo al contraer matrimonio, nada de lo que ella esperaba se realizó, ella deseaba encontrar un hogar sólido.
Las evocaciones melancólicas de Lidia se sostienen en una ensoñación distinta a la evocación anhelante y feliz de la casa natal que vimos antes. Si bien, es una ensoñación que proviene de la imaginación poética y la memoria, llega desde una morada triste, de frustración, de angustia y sobre todo de soledad. El espacio que evoca es uno de hostilidad y desarraigo, un espacio de malestar cotidiano y así como Titina y Clara, las protagonistas de las piezas Andarse por las ramas y La señora en su balcón, respectivamente, que salvan su turbulenta estadía conyugal a través de la imaginación, Lidia también acude a ella para resistir a su destino ineludible. La intimidad de la casa natal se le convierte ahora de adulta en una casa hostil, de miedo e inseguridad. Y como a Clara, a Lidia tampoco le fue suficiente fugarse de la realidad, ni realizar empresas que desahogaran su angustia y soledad como abrir “libros, para abrir avenidas a aquel infierno circular” o “bordar servilletas, con iniciales enlazadas, para hallar el hilo mágico, irrompible, que hace de dos nombres uno…” Nada de cuanto hizo en la casa conyugal le ayudó a alcanzar la dicha y la satisfacción. Y así como la Clarita de ocho años, para quien el mundo era hermoso porque había naranjas de oro, redondas y achatadas con columnas de oro y cuyas ilusiones la mantenían con la certeza de llegar a Nínive, la ciudad plateada; así Lidia, si lograra encontrar lo que en su infancia la hizo feliz y asir la ilusión de su vida en la casa natal, si pudiera desentrañar otra vez la magia que pulió su niñez, si pudiera encontrar el hilo invisible que une las cosas; pero no, el destino la dejó sola, sentada de cara a la pared, esperando:
Así como Clara soñó con llegar a Nínive, Lidia desea encontrar el hilo invisible que une las cosas. Esa alianza enigmática que provee de magia y misterio la unión de las cosas en la vida común pero que le da un sentido de encantamiento y de hechizo a la cotidianeidad. Aquí nuevamente Elena Garro nos remite a la casa dichosa, de alegría y felicidad, porque Lidia evoca poéticamente la casa de infancia; sin embargo, la infancia expiró, la esperanza también, y los sueños quedaron flotando en un estanque de frustración y en la imposibilidad de lo que pudo haber sido. Sólo quedaron en ella soledad y nostalgia: “El sentimiento de soledad, nostalgia de un cuerpo del que fuimos arrancados, es nostalgia de espacio.” (Paz,1995,p. 226). La muerte es ser todas las cosas
Evidentemente, Elena Garro tenía una concepción de muerte semejante a la de los autores anteriores. La dramaturga concibe la muerte como una forma de vida donde todo es posible, donde el tiempo se abole y el espacio cobra una dimensión mágica más allá de lo terrenal, pues recordemos que cada uno de los personajes de Un hogar sólido conserva la edad en que fueron sepultados y no todos alcanzaron a conocerse entre ellos cuando estaban vivos, sólo muertos lograron encontrarse. Así también, la cripta, un lugar oscuro y reducido, fue posible convertirla en un universo de posibilidades infinitas y un espacio luminoso, de dicha y bienestar. La cripta resplandece con la llegada de Lidia. Al descender, es como si ella misma representara ese torrente de luz, dice Catita: “¡Vi luz! (Entra un rayo de luz)” y más adelante Eva señala el raudal de luz que entra a la cripta, dice la acotación: “…El cuarto se inunda de luz”. Una vez que se transita el pasaje de la vida a la muerte hay, dice Kübler-Ross, una luz que brilla al final; esa luz es de una claridad absoluta y a medida que se aproxima más a esa luz el muerto se siente lleno “del amor más grande, indescriptible e incondicional que os podáis imaginar.” (Kübler-Ross, p. 37) Una vez que se llega a la morada de la muerte sucede un encuentro inmediato con aquellas personas fallecidas a las que se amaron en vida: “En general sois esperados por la persona a la que más amáis. Siempre la encontraréis en primer lugar.” Cuando Lidia desciende y queda de pie en medio de sus familiares que la observan en silencio ella abre los ojos y a los primeros en abrazar son a su madre Gertrudis, su padre Clemente y su primo Muni: “LIDIA: ¡Papá! (Le abraza.) ¡Mamá! ¡Muni! (Les abraza). En esta morada mortuoria suceden cosas insólitas que en un plano terrenal sería imposible que sucedieran, como el júbilo que muestra Gertrudis cuando ve llegar a Lidia en este nuevo hogar: “[...] ¡Qué gusto, hijita, qué gusto que hayas muerto tan pronto!” o Mamá Jesusita, a quien le parece una infamia presentarse en el Juicio Final con camisón y cofia: “Lo peor será, hijita, presentarse así ante Dios Nuestro Señor. ¿No te parece una infamia? ¿No se te ocurrió traerme un vestido? Aquel gris, con las vueltas de brocado y el ramito de violetas en el cuello. ¿Te acuerdas de él?”. Pero lo más extraordinario es que en este nuevo hogar pueden suceder las cosas más bellas, todo lo imposible, los sueños y los anhelos se hacen presentes en la nueva casa. Dice Kübler-Ross: “Morir significa, simplemente, mudarse a una casa más bella…” (Kübler-Ross, p. 27). Todos los personajes del hogar sólido tienen la asombrosa posibilidad de ser todo lo que ellos quieren ser; así, cuando Lidia termina de exponer los motivos de tristeza y frustración que la vida le destinó Muni le dice que no esté más triste pues ahora hallará el hilo y hallará a la araña, y además, quizás no sólo podrá nadar en el río Mezcala sino que será el Mezcala. De igual manera, Clemente, su padre, le dice: “¿Lili, no estás contenta? Ahora tu casa es el centro del sol, el corazón de cada estrella, la raíz de todas las hierbas, el punto más sólido de cada piedra.” Se infiere que Catita, quien es la que lleva más años “viviendo” en la cripta, ha sido todas las cosas que ella ha querido ser: “A mí lo que más me gusta es ser bombón en la boca de una niña.” No obstante, los habitantes pueden ser también aquello que no necesariamente desean ser, como Mamá Jesusita, que se asustó cuando fue el gusano que le entraba y le salía por la boca, o Vicente, para quien lo peor fue haber sido el puñal del asesino, por eso Clemente dice: “Da miedo aprender a ser todas las cosas.” La familia está completa y ahora los muertos podrán ser todas las cosas y seguir estando en “un lugar mucho más maravilloso, más bello y más perfecto” (Kübler-Ross, p. 59), sólo esperan el Juicio Final pues Dios, dice Mamá Jesusita, los llamará a su seno; después de haber aprendido a ser todas las cosas “aparecerá la lanza de San Miguel, centro del universo, y a su luz surgirán las huestes divinas de los ángeles, y entraremos en el orden celestial.” Los habitantes manifiestan qué es lo que desean ser: Lidia, por ejemplo, quiere ser la araña de un pino para construir un hogar sólido y también los dedos costureros de la Virgen bordando; Catita desea ser el dedo índice de Dios Padre y una ventana que mire al mundo, porque ella no conoció el mundo. Una vez que los habitantes expresan lo que desean ser, el ambiente mortuorio es trastocado por un acontecimiento que sucede afuera, con los vivos, pues se escucha el sonido de una trompeta, pero no la del Juicio Final, sino el toque de queda pues junto al panteón hay un cuartel. Todos son lo que desean ser luego de escuchar el toque de queda[4] y finalmente desaparecen. Para finalizar cabe decir que la imaginación poética de Elena Garro nos presenta una cripta donde impera la vida más que la muerte. Qué es la tumba para nosotros los simples mortales si no un lugar lúgubre donde reina la oscuridad, lo siniestro, el silencio absoluto, el miedo, el fin de la vida; pero para Garro reina, paradójicamente, la claridad, el resplandor de la luz solar, es el centro del universo donde todo es posible, donde los sueños y los anhelos se cumplen, donde es permitido el diálogo, la convivencia, la armonía. La autora cierra la obra otorgando a sus personajes laposibilidad de ser todo lo que ellos quieren ser y lo son; sólo en la muerte y a través de ella la vida puede ser inconmensurable y podrán alcanzar la esencia de su ser verdadero. Mediante la metáfora de la cripta la dramaturga nos dice que los vivos en vida están más muertos que los muertos. La desdicha del amor y los sueños inalcanzables de la vida real los conducen irremediablemente a la soledad y es necesario estar fuera del tiempo y el espacio convencionales para alcanzar esa otra forma de vida mejor. La luz que brilla al final del camino es el umbral a esa otra existencia, a un nuevo estado de vida, a un hogar sólido.
NOTAS: [1] Poesía en Voz Alta fue un movimiento teatral fundado en 1956 por Octavio Paz, Juan José Arreola, Héctor Mendoza y los pintores Juan Soriano y Leonora Carrington, y es en este escenario donde Elena Garro aparece por primera vez como dramaturga. El objetivo primordial de dicha agrupación fue presentar un teatro eminentemente poético con la convivencia de expresiones artísticas como la poesía, la música, la danza y la pintura; era éste un laboratorio experimental de innovadoras creaciones escénicas auspiciado por la Universidad Nacional Autónoma de México. [2] Guillermo Schmidhuber de la Mora señala en su texto “Teatro garroista” que los personajes de Un hogar sólido están “inspirados en el árbol genealógico de la autora”. Y menciona a cada uno de ellos y su respectiva relación familiar: “Catita es Sofía, hermana mayor de Elena, [...] Vicente Mejía es el abuelo Tranquilino Navarro Díaz, que fue general juarista [...] Doña Gertrudis es la abuela Josefa Melendreras, asturiana que muere en México. Clemente Bonifacio Garro Melendreras, tío de Elena, [...] Mamá Jesusita es la abuela Francisca Benítez. Muni es Bonifacio Garro Velasco, primo de Elena, [...] Eva es Esperanza Velasco de Garro, española, esposa de Bonifacio y madre de Boni. Lidia es Elena, la propia autora, que siempre buscó un hogar sólido.” El dramaturgo jalisciense menciona que estos datos provienen de Jesús Garro Velázquez, sobrino de Elena Garro, y a quien la autora le confesó dicha información. Schmidhuber, Guillermo, “Teatro garroísta”, en: Garro, Elena, Teatro completo. FCE, 2016, pp. XX y XXI. [3] De acuerdo al carácter autobiográfico de la obra, se podría afirmar que Lidia representa a Elena Garro y fue así como concebía su matrimonio con Octavio Paz. (El asesinato de Elena Garro, p. 320. [4] Elena Garro contextualiza la obra Un hogar sólido en tiempos posrevolucionarios en México, aproximadamente en la década de 1930, cuando el toque de queda se implementaba como medida de restricción establecida por el gobierno a fin de garantizar la seguridad de los habitantes y minimizar enfrentamientos. |
||||||||
| Revista Argos Revista electrónica semestral de Estudios literiarios, Lingüística y Creación literaria Departamento de Letras / Departamento de Estudios Literarios Av. José Parres Arias #150, Edificio "H", 4° piso, San José del Bajío,. C.P. 45132. Zapopan, Jalisco, México. CE: revista.argos@csh.udg.mx |
||||||||
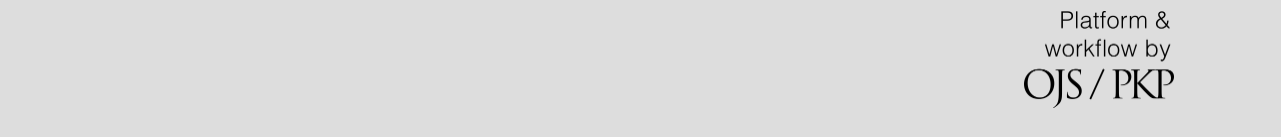 |
||||||||