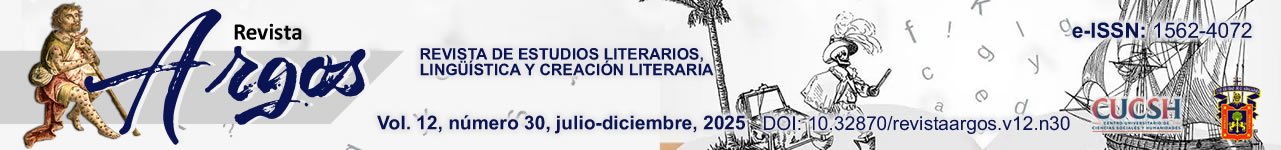|
||||||||
El personaje indígena y la escritura de sí. The indigenous character and the writing of the self. DOI: 10.32870/revistaargos.v12.n30.11.25b Ana Matías Rendón Esta obra está bajo una Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0. Recepción: 19/03/2025 |
||||||||
Cómo citar este artículo (APA): En párrafo: En lista de referencias: |
||||||||
Resumen: Palabras clave: Literatura indígena. Novela histórica. Literatura Indigenista. Literatura en lenguas originarias. Abstract: Keywords: Indigenous Literature, Historical Fiction, Mexican Literature, Literature in indigenous Languages.
|
||||||||
La construcción de un personaje, basada en la experiencia o en la mezcla de elementos imaginarios responde a una serie de conexiones que está alejado de ser un acto inocente, incluso cuando escapa a la voluntad del escritor, pues se trata de una representatividad de aquello que conocemos. Este ensayo pretende analizar: ¿cómo se expresa el personaje indígena de acuerdo con la literatura que lo enuncia? con ello, también podremos indagar: ¿a qué imaginarios aluden la construcción de personajes?, ¿a qué construcciones empíricas y teóricas?, y ¿por qué? Ninguno de nosotros escapamos a las concepciones que se han hecho sobre nosotros y nuestra cultura, por ello, examinar el personaje indígena y su forma expresiva, es cuestionar nuestras construcciones sociales. Para responder a la pregunta central también se contestarán cuestiones adyacentes: ¿cuáles son los imaginarios que operan tras un personaje literario?, ¿cómo contrasta la expresión sobre un personaje indígena con la del personaje creado a partir de una persona denominada “indígena” que se representa en la literatura?, ¿cuáles podrían ser las implicaciones de una voz indígena desde el afuera? De esta manera, se reflexionará la escritura de la otredad (literatura mexicana) y la escritura de sí (autores de pueblos originarios), para finalmente, centrar la atención en cómo se configura un personaje en una dinámica dual de lo conocido sobre lo indígena y desde lo comunitario. El trabajo se hará a partir de una comparativa de la expresión del personaje indígena en la narrativa mexicana y las narrativas indígenas, propiamente, en la novela. Sin embargo, en el segundo caso, se debe aclarar que será la expresada en español, pues la vida de este personaje surge con este idioma. También se hará alusión a la categoría del “indio” e “indígena” en un sentido hispano, pues es el vocablo como tal lo que se persigue, una clasificación identitaria externa; aunque se entiende que la continuidad de una época a otra la ofrecen las personas originarias de estas tierras, los sentidos se han ido transformando, por lo que aquí surge una ruptura. Una ruptura nominativa que tiene mayores efectos. Estas tierras renombradas y personas también renombradas (Matías, 2014), conlleva un acto de poder (Reding, 2009) y una lucha por la vida. El acto de nombrar de Cristóbal Colón fue un acto de poder sobre las tierras y las personas, no obstante, en la medida que estas tierras no sólo tenían un nombre, sino cientos, de acuerdo con cada bloque cultural y lingüístico, en realidad, fue un renombramiento y homogeneización. El renombramiento afirma el acto de poder, sobre todo, cuando las guerras se van inclinando y se establece el nuevo régimen colonial. Las personas renombradas en sí mismas se vuelven un quiebre. Están siendo llamadas “indios” bajo signos de un imaginario que responde a diversos motivos. Serán los siglos, los que harán que la lucha por el cambio de sentido de esta palabra encuentre nuevos cauces. Este ensayo se dividirá en tres apartados para explicar las inquietudes que están presentes en este preliminar. En el primero se hará, grosso modo, una explicación del surgimiento del concepto del “indio” como personaje en la narrativa europea, novohispana y de la novel literatura mexicana, en paralelismo sobre aquellos que se conocerán como “indígenas”. En el segundo, se hará un análisis de la expresión de los indígenas en la literatura mexicana, mientras en el tercero se reflexionará sobre las formas expresivas de la literatura indígena a las literaturas en lenguas originarias. Uno Algunas veces el relato del primer viaje de Cristóbal Colón[2] parece describir un paraíso con gente desnuda, “mansa”, “sin armas y sin ley” (2006, p. 54), cuya hospitalidad se define como el amor al prójimo, ideas que darán a nuestro imaginario la bondad (cristiana) y la del buen salvaje (en unión con la naturaleza). Sin embargo, lo que en un principio fueron bendiciones, poco a poco se convierten en sombras. Aparecen las personas de un solo ojo, gente que comía carne humana y estaba armada, gente con uso de razón; en el segundo viaje, cambia aún más la perspectiva, estos seres que discrepaban de aquellos, fueron la fuente para la imagen del caníbal:[3] antropófagos, adoradores del demonio, los insumisos, los indios incivilizados. Si bien la clasificación fue involuntaria y nadie podía prever lo que desencadenaría, se dejaron las huellas para los próximos viajeros. El arquetipo del “salvaje” y el concepto del “caníbal”[4] se fueron asumiendo como parte de las formas comunicativas habituales. La narración que está recreando al “indio” no responde a la configuración de las personas mexicas, zapotecas, mixes…, estos tendrán sus propias concepciones (Matías, 2019),[5] sin embargo, es aquí cuando este vocablo contrae los conflictos de la contraposición de sentidos, pues tiene una operatividad en el español,[6] así, sólo muestra un rostro desfigurado, la del personaje. Los indios, en el diario colombino, aparecen como los testigos mudos de las ceremonias de posesión, despojados de su rostro y voz tienen cierta utilidad: ser los informantes sobre las poblaciones con oro, al igual que los proveedores de los suministros, las pruebas taxonómicas, el trofeo ante la sociedad y los Reyes, parte de la colección recogida, la materia prima de la esclavitud como de las huestes, ser los objetos de cristianización y cumplir el sueño del cruzado. La imagen del salvaje y la utilidad de las personas se van empatando. Las narraciones de los primeros viajeros, conquistadores, colonizadores y evangelizadores se decantan por las clasificaciones, la magnificación de sus aventuras, ofrecer una relación de hechos que mezcla sus intereses, lo fantástico, lo real, lo maravilloso y lo nunca antes visto. Una disputa por el mejor relato que tendrá implicaciones ontológicas. De norte a sur, de este a oeste, el siglo XVI se viste de exploradores, soldados y eclesiásticos: Ramón Pane (1498), Américo Vespucio (1500), Antonio Pigafetta (1520), Alvar Núñez de Cabeza de Vaca (1527), Ulrico Schmidel (1534), Fray Diego de Landa (1549), Francisco López de Gómara (1552), Sir Walter Raleigh (1595), por mencionar algunos.[7] Las taxonomías narrativas son recurrentes, sobre las personas, animales, plantas, clima, objetos, prácticas culturales, etcétera. Los textos de los viajeros hubieran carecido del impacto que tuvieron si no hubiera sido por los procesos de la guerra, la evangelización y la colonización. La narrativa de las primeras descripciones que se hicieron sobre América en relación con lo que se escribió durante las guerras de conquista cambió. Para entonces, la bula papal concedía los derechos a la Corona Española para explorar y aprovechar las tierras halladas y conquistadas. Así que el aspecto de la intención de la escritura también se transformó de una bitácora de informe sobre el progreso en la obtención de oro a una crónica de los acontecimientos sobre el avance de la armada y los testimonios políticos en el espacio concedido por dios. La transición la vamos siguiendo en las relaciones de los capitanes que dan cuenta de la avanzada. Es interesante resaltar que, en las cartas de Hernán Cortés, 1520-1526 (Gayangos, 1966), escritas al fulgor de las batallas, son más cercanas a lo que se pensaba de las personas y los pueblos, un asunto que cambiará para la Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España (2013) de Bernal Díaz del Castillo escrita en las últimas décadas del siglo XVI. La forma en que Cortés se aproxima a las nuevas tierras no está definida. Si bien encuentra bárbaras algunas costumbres y su intención es obtener victorias y oro, el calificativo de salvajismo carece de un carácter primordial como lo está presente en el relato de las maravillas de Colón. Para Cortés, los indios serán enemigos o aliados, de carácter temerario y arrojado. En la segunda carta-relación, 1520, cuando se prepara para atacar a Moctezuma, con el favor de los tlaxcaltecas, señala de estos: “eran muchos y muy fuerte gente” (1966, p. 59). Asunto que no cambia para los años siguientes; para ejemplo, su tercera carta de mayo de 1522: “Escribí á V. M. que entre tanto que los dichos bergantines se hacían, y yo y los indios nuestros amigos nos aparejábamos para volver sobre los enemigos”. (1966, p. 162) Lo que vamos atestiguando en las relaciones de Cortés es la forma narrativa centrada en el protagonismo de unos cuantos actores, la cual estará afianzada para el texto de Díaz del Castillo. Son asentados los nombres de algunos indios, los que merecen ser nombrados. Por supuesto, asunto que sigue las formas individualistas europeas. Tzvetan Todorov (2008) dio cuenta del cambio narrativo de la voz mexica antigua a la indígena colonial, en donde la voz colectiva daba paso a la individual, más debemos también considerar que una voz en español indígena y otra mestiza estaban naciendo (Matías, 2019). En este despliegue de relevancia de algunos naturales, los nombres de Moctezuma o Doña Marina se irán congelando en el tiempo. El resto de los indios será un bonito trasfondo de las novelas caballerescas de las relaciones. La representación del sí mismo europeo y el indio se construye por las victorias y derrotas. Los relatos recrean la lucha mítica entre el bien y el mal (Matías,2014), los indios con sus costumbres y cosas del demonio son los enemigos de la religión, asunto que será indudable en Bernardino de Sahagún; aquellas personas que tienen las riquezas, los enemigos de la Corona. Así, soldados y eclesiásticos unen sus caminos. En esta versión, los españoles e indios, el narrador y la persona narrada, devienen en el protagonista y antagonista. A los indios que apoyan a los españoles se les verá como los buenos cristianos; a quienes luchen por su libertad, los bárbaros. Ambos, en todo caso, se vuelven sujetos narrados, sus imágenes dependen del narrador, al igual que sus voces se convierten en rehenes. En el siglo XVI, Bartolomé de las Casas, en su Brevísima relación de la destrucción de las Indias (1998) representó a los indios como seres dignos de compasión: humildes, pacientes y pacíficas, que requerían un tutelaje amoroso; mientras que Juan Ginés de Sepúlveda, en el Tratado sobre las causas justas de la guerra contra los indios (1941) expone lo contrario: son homúnculos (hombrecillos), criminales e imperfectos que requieren, igualmente, de la tutela de los españoles, pero por la fuerza. Ambas posturas son contrarias, pero coinciden en la cortedad del indígena.[8] En este punto, no hay que olvidar los efectos que tuvo el imaginario para todos los involucrados, en el aspecto literario, social o político. Un ejemplo de lo último, podemos verlo en la Utopía (2019) de Tomás Moro, en donde las personas se muestran obedientes —por un uso de razón—, en una alusión a una tierra imprevisible, que el fraile Las Casas intentará replicar en la realidad. Poco a poco las cartas y relaciones se convertirán en crónicas, con la participación de indios y mestizos nobles. También, con el tiempo, se construirá la expresión que debe tener el personaje indígena, su imagen y su voz (Matías,2019). Los códices virreinales muestran un nuevo lenguaje, entre aquello que intenta recuperar los conocimientos antiguos y los que surgen con el nuevo idioma, en donde las lenguas originarias se hacen presente con pequeñas anotaciones y el lenguaje antiguo deja sus últimos signos (Romero, 2011). Las crónicas, por su lado, tienden más hacia este lenguaje mezclado, inclinándose hacia las nuevas formas (Todorov, 2008). Este será una vertiente diferente a sus antecesores, casi podríamos decir que será el relato mestizo, que desembocará en la narrativa mexicana. En la Historia de Tlaxcala (2013) de Diego Muñoz Camargo, en la Crónica Mexicáyotl de Fernando Alvarado Tezozomoc (1998) y en la Historia Chichimeca de Fernando de Alva Ixtlixóchitl (1892) ya hay un notorio cambio en la forma narrativa. La voz es indiscutible a título personal, por supuesto, la intencionalidad es ganarse el favor en las querellas por la propiedad, pero con todo se recupera parte de la palabra antigua. La representación del “indio” conlleva una funcionalidad práctica. Pareciera que es el indio quien toma la pluma para hablar de sí, sin embargo, es más complicado. Entramos al pantano de ¿qué es la identidad? En este caso, ¿cualquiera de estos cronistas es “indio”? ¿Es la voz indígena la que subyace entre las líneas de sus párrafos? Estos indios nobles se separan de los macehuales, toman la pluma porque pueden hacerlo. La colectividad está rota. A pesar del mestizaje —excepto por Tezozómoc—, evitan asumirse como tales. Por ello, el cambio narrativo es más que un paladín de derechos, evidencia las transformaciones epistémicas. Hay que separarse de los indios comunes, de los indios del pueblo, un proceso del que otras personas en situación más modesta que la de los cronistas tenderán, pues en una sociedad de jerarquías y tratos desiguales, pronto se aprende a salvarse cómo se pueda de las vejaciones. El indio bueno sale de las páginas e imaginarios también para ser aceptado. Y, por supuesto, para los más astutos, se convierte en posibilidades de engaño al disfrazarse del indio bueno, por ello, al indio ladino se le mira con recelo. Una identidad dista de ser una entidad cerrada. En nuestra cotidianidad los indígenas no se manifiestan como en nuestro imaginario, pero sí cuando los volvemos un personaje. Al leer estos textos se debe tener sumo cuidado, para ir deliberando estas diferencias, para ello, es crucial recurrir a las oralidades de los pueblos. En los cantos recuperados poscortesianos encontramos diferencias en las voces colectivas; por ejemplo, los correspondientes a los anónimos de los tlatelolcas —que recogen sus propios relatos como de los tenochcas— al contrastarlos con el códice Florentino o el de Tlatelolco encontramos los sentidos entreverados (Matías,2019). Esta voz narrativa que le pertenecen a los pueblos mexicas está a punto de diseminarse, para ser guardada por las autoridades coloniales de manera escrita. Caso contrario, sucederá en los mayas, cuyos libros fueron mantenidos durante más siglos, como es el caso del Chilam Balam de Chumayel (Anónimo, 1985; Garza & León, 1980). Es menester recalcar que las oralidades fueron resguardadas por los pueblos sin transcribirse a la nueva lengua. Un texto interesante es el Nican Mopohua, cuyo título original es Huei tlamahuiçoltica omonexiti in ilhuicac tlatocaçihuapilli Santa Maria Totlaçonantzin Guadalupe in nican huei altepenahuac Mexico itocayocan Tepeyacac [Maravillosamente se apareció la señora celeste Santa María, Nuestra amada madre Guadalupe, aquí junto a la gran ciudad de México, donde se dice Tepeyácac], publicado por Luis Lasso de la Vega, en el año 1649. León apuntó las diferencias estilísticas de dicho contenido, pero que, en el caso del relato principal, este era de hechura náhuatl. La autoría ha estado en entredicho, atribuyéndoselo a Fernando de Alva por Carlos de Sigüenza y Góngora inclusive, o Antonio Valeriano. En el último caso, en Tonantzin Guadalupe, León (2014) señala que, siendo alumno del Colegio de Tlatelolco, bajo la tutela de Sahagún, aprendió las formas antiguasy dada su formación con el eclesiástico, también debió ser un erudito en el tema religioso. El punto es que el autor anónimo tenía conocimientos del mundo nahua antiguo, su lengua y el dominio de lo propio de Hispania. Ahora bien, el personaje en el relato es lo que nos incumbe. En la bibliografía de Juan Diego “se le recuerda como un varón ejemplar” (León, 2014, p.21), esto puede atenderse como un indio cristiano, humilde y trabajador, puntos que se dejan ver en su propia descripción: “En verdad yo soy un infeliz jornalero,/ sólo soy como la cuerda de los cargadores,/ en verdad soy angarilla,/ sólo soy cola, soy ala, soy llevado a cuestas, soy una carga” (León, 2014, p. 113). Esto en sí mismo nos muestra un cambio de paradigma si lo ha escrito un indígena, en caso contrario, la apuesta por la representación de un personaje a modo. La elección de un macehual para el relato más que un indio principal “es ya un atentado a la propia cultura náhuatl, pero el nacimiento de un nuevo mundo” (Matías, 2019, p. 79), el mundo mestizo. En voz de Juan Diego se expresan concepciones antiguas y una inclinación por la bondad cristiana, pero lo primero no es originario, es una apostasía. León señala:
Es decir, que podemos conocer un tema, una cultura, una lengua, pero al no comprenderla en su profundidad caemos en fórmulas discursivas vacías y poco espontáneas. Lo cual se podrá ver en la literatura indigenista del siglo XX. Al replicar Juan Diego a Guadalupe para que elija hombres honrados y reverenciados en su lugar, y ella al afirmarlo como su mensajero, es el discurso católico el que se impone.[9] La traducción del español al náhuatl es problemático, porque al pensar en un idioma se traspasan sus formas de entender el mundo. Este tema será analizado por los autores contemporáneos de las literaturas en lenguas originarias, al indagar en qué idioma se piensa cuando se escribe en una lengua distinta, revelando la distancia entre sistemas de pensamiento. Es en el siglo XVII cuando en la Nueva España podemos hablar propiamente de literatura. Al florecer el arte barroco novohispano, la pluma se despeja en hermosos versos y narrativas, pero con todo y que grandes poetas hayan versado en las lenguas originarias como Sor Juana Inés de la Cruz, Miguel de Guevara o Antonio de Saavedra Guzmán, no podemos señalar que sean literaturas indígenas. El indio, persona narrada, aparece como pretexto para los fines compasivos o de reclamo a sus “escasas” virtudes. Así, falta la mirada a un ser vivo con el que se comparte una vida. Fuerte será el contraste de la funcionalidad de la escritura en español de los integrantes de los pueblos que levantan la pluma por razones contestatarias o declaraciones administrativas. (Matías, 2019) Carlos de Sigüenza y Góngora, en 1692, describe a los indios como: “gente la más ingrata, desconocida, quejumbrosa e inquieta” (1984, p. 115), arrojados a las iniquidades, sinrazones y borracheras. Cuando los indios del barrio santiagueño (Tlatelolco) se rebelan contra las autoridades, exclama sin ambages que siguen siendo unos “bárbaros”. No se refería así a todos los indios, sino a los de clase baja, pues con gran ánimo ayudó a Juan Alva Cortés, hijo de su amigo Fernando de Alva Ixtlixóchitl, para que conservara la herencia de su madre (Sigüenza y Góngora, 1984, p. XVI). Por el contrario, el español Juan de Palafox y Mendoza radicado en la Nueva España en el siglo XVII, en su libro sobre las Virtudes del indio (1893) nos recordará a Las Casas, en su beato propósito del amparo y dignidad que merecen los naturales. En esta ralea literaria no se puede dejar pasar una imagen que en siglos ulteriores será importante para Latinoamérica: el Calibán de Shakespeare, en The Tempest (2015), un salvaje esclavizado que es la obvia referencia al caníbal, en donde el autor muestra a un ser peligroso, como lo vio Colón cuando entendió que los cariba no eran ningunos seres dóciles de fácil sojuzgamiento: “Shakespeare a su vez se inspiró muy probablemente en la traducción inglesa del célebre ensayo de Montaigne, 'Des Cannibales' [ca. 1580]” (Weinberg de Magis, 1994, p. 25). En la obra, Calibán arremete contra Próspero y la civilización: “This island’s mine by Sycorax, my mother” [Esta isla es mía, de Sycorax, mi madre] (Shakespeare, 2015, p. 36), pero también comprende que fue un error haber sido generoso: “Cursed be I that did so!” (p. 37). Palabras que tendrán repercusión a principios del siglo XX. Para el siglo XVIII los planteamientos naturalistas envolverán a las colonias. La dualidad se centrará en los grados civilizatorios, potenciando la idea del salvajismo,[10] la falta de control o dominación sobre la naturaleza. En la forma civilizatoria, el trabajo y la educación tendrá mayor contraste para los indígenas que se les verá como ignorantes, borrachos y flojos. Francisco Javier Clavijero en Historia antigua de México (1945, Vol. IV), obra de 1780,intentará defender un poco la posición indígena, pero caerá en los prejuicios que le anteceden, algo que será más abierto en otros escritores como Servando Teresa de Mier. La invención sobre un personaje cuyas características luego serán trasladadas a las personas evita mirar y escuchar a los seres llamados “indios”, no obstante, estos asumirán el vocablo y lo dotarán de nuevos sentidos. La narrativa novohispana es el antecedente de la literatura mexicana, pero también es la muestra de cómo se construyen los imaginarios. Esta escritura sobre lo indígena es una escritura desde la otredad. Dos El Romanticismo tuvo gran influencia en América: “Éste es el modelo de la novela y la poesía indianista … que sirve a la perfección al proyecto de una cultura nacional” (Wey, 1984, p. 156). En el siglo XIX, el plano literario está estrechamente ligado con el de la política, los literatos son los políticos e ideólogos de la nación. Las ideas utópicas que surgieron a partir del siglo XVI que llevaron a soñar sobre las tierras americanas para fundar un gobierno perfecto y a los indígenas, como individuos perfectibles, se fueron moviendo a los textos literarios. En consecuencia, la unidad del indio con la naturaleza será más que una forma de vida de los indígenas, será su fundamento; no se trata sólo de un modelo literario, como si la estructura fuera insuficiente para entender que el contenido arraigado es lo que también se traslada. Leticia Algaba (2005) señala el inusual, a entonces, del uso del prólogo que fue importado, además revela que el prefacio de Atala fue traducido por Teresa de Mier:
Es decir, lo que será la novela histórica. Atala es una muestra de cómo la historia y la literatura comenzarán a mezclarse. Asunto que será replicado en México. En El filibustero, 1866, de Eligio Ancona (2010), en la que se representa su tiempo y tiene como trasfondo la Guerra de Castas: “La clara conciencia de la escritura de novelas históricas resulta perceptible pues en 1864 había publicado también en Mérida La cruz y la espada, en donde se ocupa de la conquista de Yucatán” (Algaba, 2005, p. 291). Esta práctica de la conciencia de la novela histórica tiene a los indios como personajes secundarios: un sacristán impertinente o un sirviente, o a los “indios” como ente estático del que se menciona como los infelices atados a las encomiendas. Ni sombra de un Jacinto Pat o Cecilio Chi, en cuyas cartas de aquellas épocas destilaban protagonismo, aún más sin los pueblos mayas y afrodescendientes que luchaban codo a codo por su libertad. Cierto, como lo indica Celia Rosado Avilés en un prólogo al libro de edición actualizada: “El filibustero de Eligio Ancona es una novela histórica de corte romántica que se sirve de la recreación de algunos escenarios del Yucatán colonial para hacer llegar al lector la propuesta política y social del liberalismo” (Ancona, 2010, p. 10). Los literatos y políticos construían el mito de la nación, de un México cuya grandeza antigua, de magnos imperios indígenas fue interrumpido por los inescrupulosos, crueles y sanguinarios españoles. En la introducción tan sentida del Filibustero, se lee una especie de dedicatoria: “Al fiero aborigen que lucha incesantemente para conservar su independencia, que resiste con valor la superioridad de sus enemigos” (2010, p. 17), pero esta admiración se rompe ante la realidad de las personas mayas, en cuyos casos se les cazaba o se les quitaban derechos y, propiamente, de la Guerra de Castas que libraban los pueblos para evitar ser mexicanos o yucatecos. Así, se descubre una mirada parcial para condenarlos:
Algaba, en este sentido, muestra que hay una gran distancia entre la conquista y las nuevas luchas: “de ahí que la escena será 'distinta', aunque el escenario sea el mismo” (2005, p. 291). Los mayas serán vistos a través de un modelo viejo, pero con la luz del romanticismo histórico. En este periodo “el indígena aparecía en cuentos, novelas, relatos y crónicas de la época, aunque enmarcado dentro de concepciones de influencia occidental que tendían a pintarlo de manera distorsionada y casi caricaturesca, en el marco ideológico de su supuesta inferioridad”. (Waldman, 2003, pp. 64-65). Ignacio Manuel Altamirano, escritor de origen chontal y náhuatl, sigue esta tendencia (2007). A Nicolás, personaje de El Zarco, novela decimonónica, sólo le es posible rescatarlo por medio del trabajo y la educación, algo que le sucedió a él, como originario de un pueblo. En esta novela se describe al indio, por parte de Doña Antonia, madre de Manuela y madrina de Pilar, como un hombre valiente y afanoso, entre otros adjetivos. Por su parte, Manuela expresa su repudio a Nicolás cuando su madre le indica que lo mejor es casarse con él ante el inminente peligro de los bandidos: “no me casaré nunca con ese indio horrible a quien no puedo ver […]” (2007, p. 244), y quien prefería irse con un plateado: el Zarco. Un tipo de sentencia que conocía Altamirano al ser muchas veces vejado por sus contemporáneos. Doña Antonia replica a su hija para que acepte contraer nupcias agregando que Nicolás es: “un muchacho que es un grano de oro de honradez” (p. 224), antes había mencionado que además de sus virtudes: “Nicolás ha ganado bastante dinero con su trabajo, tiene sus ahorros” (p. 223). Pero nada convence a la joven para ser la esposa de un indio. Es pertinente señalar que quien en su momento fungió al frente del Ministerio de Fomento y fue paladín del liberalismo, acaba con una enseñanza moral en favor del indio trabajador, pues Manuela termina mal por escoger al bandido, mientras Nicolás se casa con Pilar. Un tema para un análisis similar al que hizo en su momento Frantz Fanon. Un caso notorio será la forma de representación de Emilio Rabasa en su novela La bola (1888), en donde el escenario bélico nos entrega a un indio observado entre iguales aunque su casa y sus medios sean los de un ser empobrecido: “sus pobres condiciones” (p. 171). Pedro Martín es un indio, amigo y compadre de Don Mateo. Tiene un papel fundamental en la trama. Es uno de los que están encargados de los ataques, así vamos leyendo sus peripecias en el levantamiento de San Martín de la Piedra: “Pedro Martín rodeaba la barranca para apoderarse del espinal […] Tomóla en tanto el indio Pedro por la retaguardia, organizó en lo posible Don Mateo su tropa, alentado por el cambio repentino de posiciones, y al lanzarse de nuevo” (p. 145). Incluso cuando la suerte y las tácticas de guerra lo han abandonado: “Pedro Martín, que por su arrojo y su torpeza había perdido mucha gente, entró en seguida á la plaza; y cuando atacada por su fuerza y la mía, la de Coderas se dispersaba, corriendo en todas direcciones”. (p. 204). En este tipo de temas es en donde el indio vuelve a surgir como un ser de acciones, aunque sea de forma adyacente, como fue en el caso de las relaciones de Cortés o en la Historia Verdadera de Díaz del Castillo, aliados que dan su apoyo para la causa, y que podremos ver más adelante, en Los de abajo (1999) de Mariano Azuela y en novelas de la Revolución Mexicana. En el texto de Rabasa aparece otra figura aún más desdeñada, la de la “india”, al igual que en el caso del hombre con una pinta más realista:
Esta mujer altiva, admiradora de su esposo, que dista de la imagen temerosa que provoca los suspiros de las historias dramáticas: “La india, con la sonrisa desdeñosa en sus gruesos labios, me impuso de todo” (p. 180), terminará señalando el protagonista. Pero, con todo, sin superar el personaje de Doña Marina de Díaz del Castillo, quien la llamó “excelentísima dama” y que tuvo un papel fundamental en las guerras de conquista. Por supuesto, son dos posiciones diferentes, con la distinción en la cantidad de páginas y de importancia para la historia nacional. No obstante, compartiendo un carácter sólido. En las novelas costumbristas, dice Mario Calderón, se:
En la literatura el semblante empobrecido de los indígenas parece algo novedoso y a la vez una costumbre. Los textos políticos con un posicionamiento desde este “ser indio” distan de los encumbrados por la literatura, para ejemplo está Ignacio Ramírez, el Nigromante, o las cartas producidas por los líderes indígenas en medio de las batallas. Al final del siglo, el indio se vuelve un valor social y cultural para establecer una historia nacional. El indio de museo es la nueva imagen. La imagen indígena del folklor nace para ser el bello tema arqueológico y adorno turístico. Durante este siglo se recuperan las “crónicas indígenas” de nobles, producidos durante el virreinato, este interés sobre las “voces indias”, legitimaba un proceso con un pasado glorioso. Al inicio del siglo XX el Calibán shakesperiano toma auge en Latinoamérica en Ariel (1984) de José Enrique Rodó y se extiende a México, con ello se retoman los textos de los primeros viajeros (Weinberg de Magis, 1994). Shakespeare ensañado en las pasiones del hombre, mira al indígena sin poética a pesar de sus versos: “You taught me language, and my profit on ’t / Is I know how to curse” [Me enseñaste el idioma, y lo que he ganado con ello / es saber maldecir] (2015, p. 39). El salvaje ha aprendido la lengua, domina la cultura extranjera y maldice con ella, sin embargo, el salvaje sigue sujeto a la naturaleza, al elemento que el civilizado ha superado. Calibán traspasa las fronteras en contra de la esclavitud, pero ni por pasar a las tierras americanas tiene mejor fortuna, pues su imagen tiene un antecedente histórico preciso, está formado sobre la base de estereotipos y prejuicios concretos. Las dos imágenes opuestas prolongadas del indio: el salvaje y el caníbal, de los diarios de Colón, se reactualizan. Después de la Revolución Mexicana, la corriente del indigenismo tomará al indio como el protagonista de sus historias: “tratando de desentrañar la singularidad de sus costumbres y cosmovisiones” (Waldman, 2003, p. 65). Algunos escritores “como Mauricio Magdaleno, Carlos Antonio Castro y Rosario Castellanos, entre otros, opinaban que la enseñanza, el buen trato y el trabajo bien retribuido eran los remedios requeridos para sacar al indio de su indolencia” (Romero, 2010, p. 4). La salvación del indígena está en la educación, nada nuevo; se trata de civilizarlo. La imagen y voz del indígena serán el tema principal, sin embargo, sigue habiendo una distancia por más que se pretenda la cercanía. En El indio de 1935, de Gregorio López y Fuentes: “el narrador protesta violentamente por los abusos, pero en realidad desconoce cómo esta población vive y habla. La novela divide a los personajes en buenos y malos” (González, 2011, p. 77). Las descripciones sobre el mundo indígena abundan, el posicionamiento del autor es claro:
El indio es un hombre sin rostro ni nombre pero que alude a todos los indios o a cualquiera. Los hombres blancos, los de uso de razón, son los que lo torturan, los que despojan del oro, los que engañan. Las insinuaciones del romanticismo-nacionalismo han trastocado al personaje y al antagonista de la Nueva España. Ahora es el indígena el bueno y los blancos, los malvados. Pero lejos quedaron ambas etapas históricas. El discurso proviene de otras batallas, la lucha por las tierras del campesinado, un campesinado que está en vías de reconocerse mestizo si no lo ha hecho ya. ¿Es diferente este objeto discursivo a sus épocas antecesoras? Los paladines de la Revolución también hicieron eco de los pobres para las arengas. Los mayas, nahuas, totonacas, tsotsiles, tseltales, por su parte, lucharon, nuevamente, contra sus enemigos, aquellos que les declararon la guerra desde el siglo XVI y cuyos descendientes tomaron la estafeta para continuar el proceso de dominación. No obstante, el maniqueo es incapaz de regresar el reflejo de los indios que apoyan a tal o cual bando por sus propios intereses, sino que, si apoyan a los blancos, es porque son engañados. En la narrativa, lejos quedaron los indios que participaban en las guerras para su beneficio, aunque la realidad nos lo afirmara. Habrá relatos conmovedores por su fuerza y crudeza como El callado dolor de los tzotziles (1990) de Ramón Rubín o Los hombres verdaderos (1959) de Carlo Antonio Castro, pero será la construcción de un mundo interpretado desde afuera, aun cuando los autores hayan pasado tiempo en las regiones indígenas, con todo y que empleen palabras en lenguas originarias. La literatura indigenista no tendría por qué apegarse a la realidad, dado que entre las interpretaciones que existen sobre los pueblos indígenas, pareciera la menos dañina, excepto porque revela las condiciones epistémicas de la sociedad, a cuyos autores pertenecen. Quizá, en donde encontramos una intención menos homogeneizadora del personaje indígena es cuando su intención es, justamente, dejarlos como secundarios sin la pretensión de saber qué piensan. Hay una inclinación en el Callado dolor de los tzotziles cuando José Damián López Cushün traspasa las fronteras, para que Rubín lo coloque en un contexto urbano, aunque sigue pretendiendo ser la voz indígena y recrear una imagen desgastada. La crítica literaria sería despiadada con los autores que hicieran lo propio con un personaje japonés o alemán, si cayesen en estereotipos, a menos que éste estuviera justificado. El carácter típico explicativo de la literatura indigenista muestra el público objetivo, dirigido para quienes deseen “entender” la vida de los pueblos y sus personas. Por ello, tal vez, autores como Rosario Castellanos encuentren una mejor posición al retratar a ambas sociedades desde su experiencia, evitando caer en el relato explicativo, romántico o frívolo, porque evitará ser la voz indígena, será una relatora desde la otredad. En los diálogos con su nana, en su mirada indagadora de lo que hace aquella mujer y en la mirada que ésta le regresa hay una diatriba mutua. En los recuerdos de la niña de Balún Canán, obra de 1957, la nana respinga: “¿Acaso hablaba contigo? ¿Acaso se habla con los granos de anís?” (2013, p. 9), por su parte, la niña, replica los prejuicios de su sociedad sin ambages ni moralinas:
Las posiciones de ambas son distintas, por edad, jerarquía socioeconómica, cultural, a la vez, que comparten silencios como mujeres. Podríamos encontrar algo semejante en Juan Rulfo, que no tiene que dar mayores explicaciones sobre sus personajes campesinos sólo describirlos junto con los catrines. La belleza de las obras indigenistas es algo que está lejos del entredicho, una prosa poética sin igual que contienen ecos de las voces indígenas, de aquello que conocemos sobre los indígenas por las traducciones (Matías, 2019), como es el caso de Benzulul (2009) de Eraclio Zepeda o Canek de Ermilo Abreu (2013), que si bien, en un mundo desigual, los autores también hallaron las incomodidades de ser una persona discriminada, como lo hace ver Zepeda, cuando indica que de nada sirve ser Benzulul, por ello, él cambia de nombre para ser Encarnación Salvatierra, un nombre de poder, de un hombre sin miedo. Anhelo que podemos intuir en aquellas personas que huyeron de sí, para convertirse en mestizos, y sin que podamos recriminarles en absoluto. En el juego de las identidades, los riesgos de la migración y la mudanza de las costumbres, se halla la lucha por la sobrevivencia. Lo que nos asoma la literatura indigenista es que, por más interpretaciones y buenas intenciones, para el caso de los pueblos indígenas, estamos velados hasta que en nuestras realidades seamos capaces de mirarnos como iguales, con todas sus implicaciones y sin resguardos moralistas. ¿Hasta qué punto podemos juzgar una voz creativa y una voz imitadora? Incluso en obras posteriores que ya no son indigenistas, que tienen al personaje en un papel secundario, como Los errores (2014) de José Revueltas o principal, como Malinche (2009) de Laura Esquivel, seguiremos siendo testigos de los imaginarios que han permeado por siglos. En la literatura contemporánea, tanto en las novelas como cuentos, los indígenas aparecen como ladrones, oportunistas, empleados, borrachos, supersticiosos, sin embargo, aun cuando alguno lo ponga como gerente o estudiante, como un acto novedoso —y no es porque una persona indígena no ocupe estos espacios—, lo que se sigue manifestando es la falta de una mirada hacia un igual. Un pequeño espacio entre las nuevas generaciones está rompiendo con esto al describir un personaje sin el mote de “indio”, pues al mostrar sus características se deduce que pertenece a alguna cultura originaria, esto sin embargo surge por el roce con la literatura indígena. Todavía la persona real sigue bajo el estigma de un personaje narrativo creado de remedos imaginarios. Una voz impuesta por las sociedades sigue sin escucharlos. Si tal vez cambiaran las condiciones económicas, sociales y políticas, podríamos estar en posición de crear un personaje literario y no sólo una representación de nuestros prejuicios. Las narrativas sobre el mundo antiguo indígena abundan, con escritores reconocidos e independientes, con la intención de vanagloriar el pasado romantizado, algunos con el ímpetu de reconocer sus raíces, pero no es tan diferente a lo que se ha venido señalando. La intencionalidad de las literaturas es un punto central en la discusión de la configuración del personaje. Las literaturas que tenemos desde la tradición occidental[11] tienen motivaciones diferentes a las de los pueblos originarios y es aquí en donde podemos notar que las formas narrativas y la construcción de personajes cambian de manera sustancial. Tres A la distancia quedaron los naturales que eran los informantes de los capitanes y eclesiásticos, quienes debían cuidar sus palabras, o quienes en actos temerarios escribían al margen de los códices colonialistas. También han quedado en el camino paralelo los intelectuales que defendían a los escritores indígenas que, además, señalaban que, desde antes de la Nueva España, había literatura.[12] Al principio, la narrativa de la literatura indígena[13] estaba compuesta de la recuperación de la oralidad. Los maestros habían dado cuenta de que, conforme pasaba el tiempo, los conocimientos antiguos se iban perdiendo. Así, transcribieron oraciones, relatos, historias y enseñanzas que eran importantes para su cultura. Es aquí cuando vemos que un personaje como el “indígena” desaparece, no hay tal. Las personas de los pueblos originarios están respondiendo a la literatura con sus propios objetivos y características. Los maestros de la literatura indígena eran pocos, un puñado de escritores de las lenguas náhuatl, maya, tsotsil y zapoteca, pero ahora cada uno tiene su escuela, sus alumnos, y cada vez más autores de diferentes lenguas ensanchan lo que ahora se denomina “literaturas en lenguas originarias”. Una de las características de la literatura indígena fue escribir en un idioma originario, tanto por convicción como para remarcar la identidad comunal. Gran parte del trabajo inicial se concentró en la formalización del alfabeto y la enseñanza de la lecto-escritura (hoy esta tarea continúa), para que se hiciera con el tiempo una actividad normalizada. Así, escribir en alguna lengua es parte fundamental de las literaturas. Las nuevas generaciones han optado por el último nombre al señalar los prejuicios culturales e históricos que hay en la categoría de “indio/indígena”. Los primeros escritores debieron enfrentar una crítica muy dura por las autoridades culturales que señalaban que sus textos no eran “literatura”, lo que demostraba la lejanía entre las sociedades, la falta de comprensión y los prejuicios sobre lo que el indio podría o no hacer. A los textos producidos por autores originarios aún se les mira bajo la luz armónica de la unión con la naturaleza, que habla de las flores, los cielos, los animales […] pero sin comprender el basamento simbólico que esto significa, porque una flor no será lo mismo para los nahuas, mayas o mixes. Cada lenguaje tiene su propio conjunto de signos que deben ser desentrañados. Jorge Miguel Cocom Pech (maya) lo señaló así: “no, no concibo que la literatura indígena contemporánea … sólo sea fecundada por la inspiración de las musas y otras tonterías que heredamos de la bohemia del romanticismo” (2010, p. 94). Los escritores indígenas siguieron su camino demostrando que puede existir una literatura con otros propósitos. Es pertinente una aclaración con respecto a las literaturas actuales, pues están mostrando ser un movimiento literario que devela los procesos sociales con respecto a la categoría indígena: no todos los autores escriben en alguna lengua, ni todos los escritores en lenguas originarias son de algún grupo originario, por lo que sólo congrega a ciertos escritores. En el virreinato, la categoría “indio” era algo que se estaba construyendo y los primeros escritores se autoadscribían como tales debido al reclamo sobre sus derechos de posesión, mientras que algunos otros, siendo pobres, preferían pasar por mestizos. La adscripción “indígena” actual tiene causas, efectos y contextos diferentes. Estas clasificaciones siempre han sido problemáticas. La literatura en lenguas originarias está teniendo un boom, así hay mestizos que reviran a sus “raíces” y se adhieren a la escritura en alguna lengua, en este sentido, son avalados por los propios autores de los pueblos; también hay literatos que siendo indígenas, pero sin hablar su lengua son considerados dentro de la literatura mexicana. Hay literatos que, conociendo su lengua y la manera de escribirla, deciden escribir en español, sin embargo, no podríamos poner en duda su identidad, pues asumen el español como una parte más de sí mismos, Cocom Pech (2010), por ejemplo, señalaba que si un poema lo pensaba en español, así lo dejaba.[14] Hay personas que son parte de una comunidad, pero que desconocen la lengua de sus ancestros, no obstante, siguen siendo parte del movimiento. Esto nos muestra lo complejo de catalogar a los textos por sus productores o la autoadscripción. Finalmente, como sucede en la realidad, el reconocimiento lo da la comunidad. Así, la narrativa actual —incluyendo al movimiento de la literatura indígena— la podemos dividir en las oralidades transcritas (enseñanzas, historia, relatos), en cuentos, novelas, ensayos, artículos y guiones. Es oportuno mencionar que los géneros literarios occidentales han sido difíciles de enmarcarse en las literaturas en lenguas originarias. Carlos Montemayor (1991) había notado en sus grupos de trabajo que lo que los escritores indígenas llamaban “cuento” carecía de las características que conocemos, pues regularmente, se apegaban al relato que recuperaba la historia del pueblo. A decir, los poemas y narrativas cruzan sus temas y la forma en cómo son expresados, algo similar que vemos en los cantos y códices poscortesianos. (Matías, 2019). Montemayor ha hecho énfasis en la parte histórica que tienen las oralidades:
La conciencia histórica se ve reflejada desde los códices, los cantos, crónicas y mapas elaborados por indígenas, además de los conocimientos ancestrales (los cuales incluyen los religiosos, astronómicos, civiles, laborales, filosóficos, etcétera), por ello, las literaturas en lenguas originarias proveen mucho más que entretenimiento o belleza retórica. Dicho lo anterior y recuperando la idea de que sería improcedente encontrar un personaje “indígena”, sobre todo, con las características construidas por el imaginario nacional, encontramos relatos cortos y largos que recuperan la oralidad en el que los autores transcriben los conocimientos de su comunidad. Los temas son variados. Las personas representadas, por lo regular, responden a gente real que los vecinos de la comunidad pueden reconocer o recordar. La historia le pertenece al pueblo, tal cual, sucedía antiguamente, es decir, es una voz colectiva la que sustenta el decir. Por supuesto, el autor es quien la expresa, por ello, una misma historia puede tener sus variantes, lo que llamamos “oralidades” (en plural). Las oralidades en los pueblos no son unívocas, lo que nos desvela la complejidad historiográfica. A veces, también se recurre a la memoria familiar, como es el caso del libro J-nool Gregorioe’, juntúul miats’il maya. El abuelo Gregorio (2012a) de Cocom Pech. Los cuentos indígenas en varias ocasiones son clasificados como “infantiles”, como es el caso anterior, pero minimiza la transmisión de la información. Es cierto que en las comunidades, desde infantes se van escuchando los relatos y a lo largo de la vida se van atendiendo con sus peculiaridades, pero está lejos de lo que entendemos en occidente como literatura infantil. Unas breves líneas del texto de Cocom nos lo recuerdan: “los sueños dan cuenta de tu historia personal que remonta años hacia atrás o hacia adelante, dejan signos en huellas, dejan signos, claves y rastros” (2012a, pp. 38-39). Esto que a ojos paganos puede resultar bello, pues lo es, conlleva significaciones culturales de los sueños, los ancestros y las concepciones espaciotemporales. La obra muestra también la lucha del pueblo maya por evitar ser devorado por los enemigos. En esta misma línea se encuentra otro libro esencial del autor, Muk’ult’an in Nool. Secretos del abuelo (Cocom, 2012b), en donde encontramos mayor hincapié en la historia maya. Libros como U yixi’im chan x-nuuk. Tsikbal maayáa. El maíz de la viejita (cuento maya) de Feliciano Sánchez Chan (2007), Mokpaak. Los granos del maíz (cuento mixe) de Martín Rodríguez Arellano (2007) o Lluvia negra. Kaposkiyahwitl (cuento náhuatl) de Gustavo Zapoteco (2019) son ediciones infantiles, bellamente ilustrados, sin embargo, nos comunican los simbolismos culturales para comprender sus propios mundos. Los dos primeros muestran las relaciones civiles, laborales y religiosas con el maíz; mientras que la última, la forma de trabajo y festividad actual que se tiene con la zafra en los pueblos nahuas. Las diferencias entre la forma de narrar de estos autores con los literatos indigenistas, sobre lo indígena e inclusive con autores novohispanos que recogieron las historias indígenas, dista sobremanera. La intencionalidad es otra, el público también —aunque se lean más en castellano—[15]. Si bien los lectores de distintas partes del mundo, nos hemos acercado a conocerlas, necesitamos un mayor esfuerzo para comprenderlas. ¿Cuándo se puede hablar de un personaje indígena en las literaturas en lenguas originarias? Uno de los aspectos en que podemos hacer el contraste, y en cierto punto, señalar las líneas de intersección, es en la narrativa de ficción, sobre todo, en las jóvenes generaciones quienes en ocasiones recurren al imaginario occidental por influencia de la escuela, los medios de comunicación o redes sociales, pero aun así los límites son espinosos. Por lo pronto, se debe indicar que los textos tienen algunos elementos ficcionales cuya invención no siempre responde a los estereotipos desde el afuera. Así, hay textos que mezclan la ficción con la oralidad, que crean algunos personajes con ciertas características, respondiendo a los prejuicios. Ahora bien, los escritores que mezclan los elementos de la oralidad y la ficción son varios, pero no significa que todo sea una influencia negativa. En estas historias también se encuentra el basamento colectivo. Javier Castellanos (zapoteco) es uno de los autores que ha mencionado que sus novelas contienen elementos de ficción, que si bien parten de las oralidades, algunas personas o situaciones fueron inventadas. En Dxiokze xha… bene walhall. Gente del mismo corazón (Castellanos, 2014), una novela —que podríamos llamar histórica, aunque como se ha mencionado la historia es parte sustancial de las literaturas en lenguas originarias—, Castellanos retrata la guerra de Independencia del siglo XIX, aquí encontramos a Guere Xhilha, el protagonista, quien se ve envuelto en las luchas de su pueblo. En las novelas del autor zapoteco podemos encontrar guiños para enlazar las historias. Amos, por ejemplo, es un padre rebelde y aventurero, mejor conocido como Terán, también está presente en Gaa ka Chhaka ka ki. Relación de las hazañas del hijo Relámpago (Castellanos, 2003). Los historiadores podrían encontrar sugerente cómo la población participó en el levantamiento, el cambio de los apelativos a través de los personajes, la conformación y enfrentamiento entra las poblaciones zapotecas (istmo-serranía) o la enemistad milenaria y apoyos casuales con otras comunidades, como las mixes. En estas obras de autores originarios también encontramos el reflejo regresado, pues ahora aparece la otredad europea y nacional representada como personajes. En Gente del mismo corazón, Donatanasio es un judío errante que se halla entre zapotecos. A diferencia de los hombres de Castilla, aquel es representado como un amigo; el judío le dice a Guere:
Parece ser, que Castellanos nos compartiera su conocimiento, el de la comunidad y, para ello, recurre a una estrategia de enseñanza: los relatos. Así, vamos presenciando reflexiones en torno a un hecho histórico, Guere comenta: “luego todavía hay que dar para los revolucionarios, antes era para los españoles” (p. 311), la batalla contra la dominación es parte de las preocupaciones de la gente. Existen pocas descripciones del paisaje o de sus costumbres, contrario a las literaturas indigenistas. Es innecesario explicarlas. La miga está puesta en las inquietudes de otro espacio. Para poder dilucidar qué contenido es oral y ficción, tendríamos que conocer las tradiciones del pueblo o, por lo menos, su historia. Es de resaltar que de alguna u otra manera, en los textos de los autores indígenas se encuentran temas recurrentes: la reflexión por lo indígena/indio (en castellano), la lucha de sus comunidades, la recuperación de las oralidades, su historia y su lengua, el orgullo por su nación (no mexicana), el territorio, sus conocimientos y prácticas. Hay que señalar que la identidad está ligada con el pueblo, no a la lengua o al ámbito cultural, esto viene después, lo primero es la relación con la comunidad a la que perteneces, por ello, los escritores reviran a los aspectos que le son conocidos, como cualquier persona ligada a su país, cultura y lengua. Lo delicado es cuando los miramos desde el afuera y les damos clasificaciones como “mayas”, “mixes” o “indígenas”. Diferentes serán las obras de Marisol Ceh Moo (maya), en el que podemos ver el imaginario de dos mundos contraponiéndose, por lo tanto, a los personajes dibujados con ambos paradigmas. En T’ambilák men tunk’ulilo’ob. El llamado de los Tunk’ules (2011) se describe la Guerra de Castas del siglo XIX y estarán presentes los pueblos que lucharon. En la novela se rescata la participación de la mujer, los indios y los negros, Jacinto Pat y Cecilio Chi no sólo son parte de un bando, sino personajes principales, asimismo se halla la mirada principal de Imán, un héroe mestizo poco reconocido, pero importante, para la lucha armada. Este hecho se puede notar desde su primera novela X-Teya, u puksi’ik’al ko’olel. Teya, un corazón de mujer (Ceh, 2008), en donde conocemos la historia de Teya Martín y la muerte de su hijo mayor, Emeterio Rivera Martín, abogado y socialista. Entre los diálogos se trasluce una incomprensión mutua:
La novelista señaló en una entrevista que su intención nunca fue escribir desde “lo maya”, simplemente, escribir una historia. Ella, al ser una mujer bilingüe, que creció con ambas lenguas (Serrano, 2014), ha comprendido ambos mundos, asentándose en la encrucijada de manera suelta. Por ello mismo, es de hacer notar que la forma narrativa que presenta la autora es esencial que, si bien, para alguno es encasillarla como “mestiza”, lo cierto es que la literatura permite romper las fronteras que las políticas y las buenas costumbres condenan. Lo que resalta es que ella está allende del dilema de ¿qué escribir?, pues se ha permitido superar los límites autoimpuestos y generar nuevas perspectivas, en donde ya no es sólo maya o castellana, sino escritura. Los relatos históricos también estarán en el teatro y los relatos cortos, como es el caso de Bix úuchik u bo’otku si’ipil manilo’ob tu ja’abil 1562 o El Auto de Fe de Maní, Choque de dos culturas (2009) de Carlos Armando Dzul Ek, en donde se describe el asesinato infame por parte de la Iglesia. Maní, un lugar que será retomado en varios autores. María Luisa Góngora Pacheco, en “U suumil k’i’ik’ Mani. La soga de sangre” (1992), que a su vez recopila de Emiliano Tzab de Maní, en 1990, como “El cordón umbilical de los Xiu”, se remite a la dinastía maya, en su enlace con la actualidad: También se dice que la soga que se cortó en partes es la carretera que se extiende y cada día crece más y más, la sangre que manó al ser cortada, es la mism a que se derrama día con día a causa de los muchos accidentes que ocurren en ella. (p. 41) En la literatura indígena encontramos una serie de historias, cuyos personajes representan a los pobladores de las comunidades, como a su otredad. En algunos casos somos testigos del cambio discursivo, este es el caso de Librado Silva Galeana (náhuatl), en su novela corta Cozcacuauhco. En el lugar de las águilas reales (1995). Hay novelas o relatos, en las que podemos tener clara la transmisión de costumbres y conocimientos como: Xtille Zikw belé, Ihén bene nhálhje ke Yu’Bza’o. Pancho Culebro y los naguales de Tierra Azul (2007) de Mario Molina Cruz (zapoteco), Mosoon Paal. Niño remolino (2011) de Jorge Echeverría Lope (maya), Slajibal ajawetik. Los últimos dioses (2010) de Marceal Méndez (tseltal), Rarámuri Oseriwara. Escritos en Rarámuri (2003) de Patricio Parra, Los dones de Wíexu (2007) de Gabriel Pacheco (huichol) o Xëëw wintsëëkë ajt nmooyën. Las ofrendas al sol (2021) de Martín Rodríguez Arellano (mixe). En este ramillete, también podemos ser lectores de obras que se remiten a lo histórico como a los sucesos actuales, en un pasado que mira al futuro, como es el caso de Un pama, pama nzhogú. El eterno retorno (2019)de Francisco León Cuervo (mazahua), U yóok’otilo’ob áak’ab. Danza de la noche (2011) de Isaac Carrillo Can (maya), U ka’ajsajil u ts’u’ noj k’áax. Recuerdos del corazón de la montaña (2013) de Patricia Martínez Huchim (maya) o Ch'ayemal nich'nabiletik. Los hijos errantes (2015) de Mikel Ruiz (tsotsil). El imaginario de los españoles, criollos y mestizos ha tenido implicaciones en la vida de los pueblos originarios y las personas llamadas “indígenas”, es innegable —así como los pueblos han influido en ellos—, pero no han podido permear la totalidad de las interpretaciones. La expresión entre un personaje producido desde la otredad y otro producido desde la escritura de sí difieren por los imaginarios y paradigmas. Una escritura de sí expresa la voz de cualquier persona bajo el imaginario de su sociedad, como lo está en las narrativas de autores en lenguas originarias. Incluso cuando algún personaje responde al imaginario occidental nos da la pauta para comprender las transformaciones en una sociedad. Revisar la construcción de un personaje y los imaginarios que lo operan, nos lleva a revisar la literatura desde aspectos que nos confrontan, nos cuestionan y nos hacen reflexionar más allá del texto.
NOTAS: [1] Colón realizó el viaje de 1492 con la guía de El libro de las maravillas de Marco Polo (2002), 1298; igualmente, seguía los conocimientos marítimos orientales. [2] El diario de Colón fue reescrito por Bartolomé de las Casas, después de que se perdiera el texto original, esta anotación es sugerente para el estudio de las narrativas, por el estilo en que está escrito, las formas en que lo conocemos y se dio a conocer. Cabe hacer mención que cambia la forma narrativa del diario del primer viaje a los subsecuentes. [3] Colón describió a los cariba o caribales, que por deformación idiomática dio origen al caníbal. En realidad, la gente cariba pertenecía a diferentes pueblos englobados bajo esta nominación. Esto se puede interpretar de los viajes, en la hoy caribe, de Fray Ramón Pane, Relación acerca de las antigüedades de los indios (1974 [c. 1498]). [4] Es pertinente señalar que Colón relataba que los cariba —que para él eran caniba, gente del Gran Khan— no eran antropófagos, a pesar de las pruebas que le mostraban los naturales, fue en la segunda embarcación en el que cambió su perspectiva. Para el último viaje los indios dejan de ser los salvajes, gente mansa y sin codicia, para devenir en los salvajes antropófagos que requieren ser combatidos y sometidos a la fuerza. [5] Es entendible lo confuso que es nombrar a un grupo que también está reconformando su identidad como “españoles”, incluso “europeos”, pero en la medida de que el trabajo no está profundizando sobre esta genealogía, se usarán indistintamente, como el de “hispanos” y “peninsulares”, utilizados también por los propios escritores. En cuanto a los “indios” también se utilizará como sinónimo “indígenas”, aunque cada uno tiene su historia. En ambos casos, pediremos al lector que siga los sentidos del uso social que tienen para referir a las personas como a sus sociedades. [6] Eventualmente, en otros idiomas, pues no se limitó al español, sino que el sentido que se estaba formando atraviesa a otras sociedades y lenguas europeas, también con el tiempo, se universalizarán. Para fines de este trabajo, se hará alusión al español, dado que se hará una comparativa entre las narrativas de escritores en lenguas originarias y la mexicana. [7] Las fechas corresponden a las cartas compiladas por Becco, en Historia Real y Fantástica del Nuevo Mundo. (1992). [8] La disputa de Valladolid (1550) protagonizada por las Casas y Sepúlveda resume bien el debate sobre la naturaleza del indio que se vivía en la época, en éste se debatía si los naturales tenían alma con la intención de establecer qué tipo de trato debían recibir. [9] Esto es similar en cuanto al texto Instrucción del Inca Don Diego de Castro Titu Cusi Yupanqui al Licenciado don Lope García de Castro (1916) en el que interviene Fray Marcos García; las cartas de Tenamaztle (o atribuidas a él) que son presentadas por Bartolomé de las Casas (León, Francisco Tenamaztle, 2005), y quizá en un caso reciente el texto imputado a Juan Nepomuceno Cruz (mixe) en el siglo XX (Sánchez, 1952), pues lo que está en juego es “lo indígena”, que los textos respondan a un imaginario, a una identidad ligada a una persona, la imagen y la voz construida desde el afuera. Esto podrá ser mejor comparado en el último apartado, con autores de pueblos originarios, pues aunque haya transformaciones culturales y las personas adopten otras concepciones, subyacen las formas epistémicas colectivas. [10] El progreso será el punto de enclave en el que surge “la figura del Buen Salvaje, con toda su dosis de exotismo, que excita el imaginario del Siglo de las Luces” (Díaz de la Serna, 2009, p. 170). A la idea de progreso se unen los planteamientos filosóficos de una historia nacional. [11] Empleo este vocablo para englobar un conjunto de naciones, con sus propias historias, culturas y lenguas, en contraste con otra homogeneización, los pueblos originarios. [12] Para estudiosos como Montemayor (2012; 2001) o León (1978; 2006), “lo literario” en el mundo antiguo lo encontramos en un conjunto de actividades como: mitos, cantos, himnos, oraciones, códices… [13] El comienzo de la literatura indígena se establece en la década de los 90’s del siglo XX, sin embargo, sus antecedentes se remontan a los años 50’s con Andrés Henestrosa (incluso antes), 60´s y 70’s con Gabriel López Chiñas y Pancho Nácar. Para los años 70’s a los 90’s autores como Víctor de la Cruz y Macario Matus ya tienen algunas producciones. El nombramiento llega en la última década del siglo pasado para nombrar al conjunto de autores que escriben en sus lenguas maternas. [14] En conversación personal, a propósito del libro Los 43 poetas de Ayotzinapa (2015), en donde el maestro colaboró con un poema escrito en castellano, titulado: “No quieren que salgamos a las calles”. [15] Empleo la palabra “castellano” pues, regularmente, las personas de los pueblos se refieren así al español. |
||||||||
| Revista Argos Revista electrónica semestral de Estudios literiarios, Lingüística y Creación literaria Departamento de Letras / Departamento de Estudios Literarios Av. José Parres Arias #150, Edificio "H", 4° piso, San José del Bajío,. C.P. 45132. Zapopan, Jalisco, México. CE: revista.argos@csh.udg.mx |
||||||||
 |
||||||||