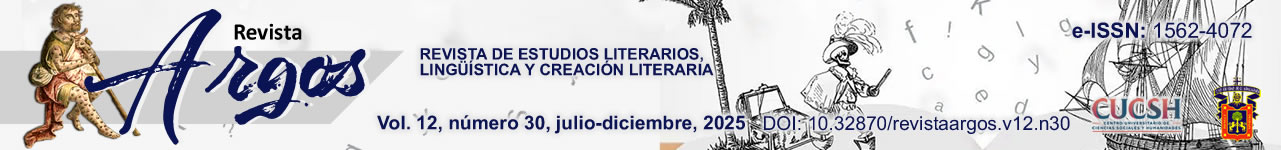|
||||||||
La fantasma, aspectos de fantasía en la Crónica de la Nueva España de Francisco Cervantes de Salazar. The ghost, aspects of fantasy in the Chronicle of New Spain by Francisco Cervantes de Salazar. DOI: 10.32870/revistaargos.v12.n30.4.25b Marina Ruano Gutiérrez Esta obra está bajo una Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0. Recepción: 10/03/2025 |
||||||||
Cómo citar este artículo (APA): En párrafo: En lista de referencias: |
||||||||
Resumen: Palabras clave: Crónica. Fantasia. Fantasma. Abstract: Keywords: Chronicle. Fantasy. Ghost.
|
||||||||
El relato de la fantasma forma parte de la Crónica de la Nueva España, que fuera escrita por el cronista Francisco Cervantes de Salazar (Toledo,1514 - México, 1575). Cervantes de Salazar entró al servicio del cardenal Fray García de Loaysa, inquisidor y arzobispo de Sevilla, y por entonces, en la corte de Carlos V conoció a Hernán Cortés (Martínez, 1993, s/p.). De acuerdo con José Luis Martínez, “cuando La Colonia se había consolidado y existía una sociedad organizada, fueron numerosos los escritores que llegaron a América, como Cervantes de Salazar” (Blasco et al., en Pedraza, 2000, p. 77) que en calidad de humanista y latinista pasó a la ciudad de México en 1551. Varios autores aseguran que, posteriormente “en México [Cervantes de Salazar] consiguió mejorar su posición social gracias a su vinculación con los ambientes cortesianos de la capital, en particular con Martín Cortés” (Hurtado & Pedraza & Giuliani, en Pedraza, 2000, p 156). Cervantes de Salazar enseñó retórica y en 1567 fue rector en la Universidad de México, “que él mismo inauguró el 3 de junio de 1553” (Hurtado et al., en Pedraza, 2000, p 156). En 1554 recibe las órdenes sagradas y el título de doctor en Teología. En 1566 empezó a escribir la Crónica de la Nueva España; en 1558 el Ayuntamiento de la ciudad de México lo designa Primer Cronista de la Nueva España. En 1567, Cervantes de Salazar, pide a Felipe II que le confirme el cargo de Primer Cronista de la Nueva España, pero no recibe respuesta. Murió siendo canónigo de la catedral de México. A decir de sus coetáneos, se consideraba que el cronista reiteraba en licencias religiosas, así, el arzobispo Pedro Moya de Contreras en un informe de 1575, habla de la relajación religiosa de Cervantes de Salazar:
En el siglo XVI, la Crónica de la Nueva España era la crónica más amplia que versara sobre el tema de la Nueva España, publicada por Francisco de Paso y Troncoso en 1914, José Luis Martínez (1993, s/p.) dice que la obra tuvo dos ediciones iniciales simultáneas: la del Paso y Troncoso y la del texto redescubierto por la Señora Nutall, la crónica está formada por seis libros, de XXXII, XXXVII, LXIII, CXXXIV, CXCVII y XXX capítulos respectivamente, el primero de ellos trata de la geografía de la Nueva España y ofrece datos de culturas indígenas autóctonas de México. El segundo libro presenta el descubrimiento del Nuevo Mundo hasta el momento en que Cortés desembarca en San Juan de Ulúa. Los cuatro libros restantes contienen datos históricos referentes a la conquista que Hernán Cortés hiciera a la ciudad de Tenochtitlan. Se ha dicho que esta crónica es una “obra incompleta que tenía previsto incluir en una historia más amplia” (Hitos et al., en Pedraza, 2000, p.156). Para la elaboración de los datos de la historia se basa en las Cartas de relación de Hernán Cortés y en la Historia general de las Indias de López de Gómara, asimismo retoma información de otras relaciones de los primeros conquistadores como Motolinía (Hitos et al., en Pedraza, 2000, p. 156). Además del relato dedicado a la fantasma, en la obra de Francisco Cervantes de Salazar se encuentran al menos dos relatos más:
El relato de la fantasma se encuentra entre el capítulo V y el capítulo VI del sexto y último libro de la Crónica de la Nueva España, de Francisco Cervantes de Salazar. Sucede justamente después de la conquista de la Ciudad de México hecha por Cortés, en el momento en el que este último envía a España embarcaciones en las que se transportaban los primeros tesoros extraídos de México, y en el mar, Alonso de Ávila es interceptado por unos navíos de la flota francesa. El relato en el que se cuenta lo referente a la fantasma fue escrito alrededor de 1558, y narra el momento en que Alonso de Ávila durante su travesía por el mar, con el tesoro de México que Cortés enviara a España, fue interceptado y puesto preso por un corsario francés, quien al descubrir las riquezas que llevaba en su navío creyó que era alguien muy importante, lo entregó a su rey y lo tuvieron preso en una fortaleza francesa por tres años. Resumen del relato dedicado a una fantasma Antecedentes Para la construcción de la Crónica de la Nueva España el autor se basa en otros cronistas de Indias como Cortés, Gómara y Motolinía, y es muy probable que conociera el Tratado de hechicerías y sortilegios que Fray Andrés de Olmos escribiera en 1553. La recreación del relato de “la fantasma”, en particular, es el resultado de buena parte de las lecturas de Cervantes de Salazar. Para la visión de la fantasma, el autor pudo haberse basado, principalmente, en La Filosofía (una fantasma) que se le aparece a Boecio mientras permanece prisionero: “Estando preso de repente le pareció ver una mujer por encima de su cabeza” (Boecio, 1985, p. 12), es una fantasma que le resuelve a Boecio todas sus dudas religiosas, sobre todo lo referente a la justa retribución en este mundo, a cambio de un buen o mal comportamiento. De manera similar Boecio “indujo algunas fábulas moralizadas, en verso y en prosa” (Cossío, 1998, p. 75). Otros autores, anteriores a Boecio, que ya escribían sobre fantasmas o aparecidos fueron Tertuliano (Quinto Septimio Florencio Tertuliano, o Tertuliano de Cartago, hacia el siglo III), quien afirmaba que las apariciones son muertos poseídos por el demonio. En el mundo politeísta de la antigüedad convivían los seres humanos juntamente con las divinidades y las almas de los que yacían en el lugar de los muertos. Los fantasmas aparecen en la literatura desde los primeros textos escritos, como en el antiguo poema de Gilgamesh, de origen sumerio, que alberga como tema los viajes de ultratumba; Plinio el Joven escribía sobre almas que arrastraban cadenas (Klein, 2004, p. 51). Durante la Edad Media los discursos sobre seres aparecidos se incrementan de manera considerable a causa de la religiosidad, y se multiplican los textos que abordan el tema de las apariciones, tal es el caso del Amadís de Gaula (Anónimo, 2005, libro II, capítulo LX, passim. Publicado por primera vez en 1508), en el que se encuentra a un hada madrina que acompaña y protege al caballero. Se halla cierta analogía entre el hada del Amadís de Gaula y la fantasma de Cervantes de Salazar, ya que ambas custodian al protagonista. El tema de la visión o aparición, como recurso principal, aunado al tema de la valentía del personaje, se encuentran, entre los argumentos que sirven para enmarcar la historia del relato, los asuntos del tesoro extraído de México y los ataques y robos a las embarcaciones en el mar, así como la venta de la gente que capturaban en el acometimiento. Del mismo modo que el autor proporciona un acento de desventura a la visión de un fantasma con apariencia femenina, que por las noches hacía compañía a Alonso de Ávila durante su estadía en una cárcel de Francia. Algunos de los temas adyacentes que aparecen son la felicidad, la honradez, la voluntad divina y la sabiduría. El relato, lineal y de final abierto, está construido de forma que al principio se delinea la situación del personaje. El relato se adentra a la historia dentro de la prisión, en el intermedio sucede el relato de la fantasma y finaliza el evento sin formular una conclusión, no hay un final. No es un texto circular ni cerrado, no se sabe qué pasó con la fantasma, ni con el corsario y los demás personajes; el escritor aparta a su personaje del escenario y ahí no ocurre más nada. El procedimiento que sigue del relato es totalmente lineal, como ya se ha dicho; esto es, se encuentra en el primer párrafo con la introducción del personaje hasta conducirlo a la prisión, la parte central contiene todo lo referente a su prisión, y lo asombroso descrito por los acontecimientos insólitos de las apariciones de una fantasma. Francisco Cervantes de Salazar, como narrador heterodiegético omnisciente, es el que cuenta desde afuera de la acción, una historia en tercera persona, el autor no interviene en los hechos, no forma parte de los personajes de la crónica, ni del relato. A modo de mediador, el narrador invariablemente da cuenta de lo que piensa y siente el personaje, como lo muestra la presente cita: Pasados ya muchos días que, sin faltar noche, le aconteció esto, estando una tarde sentado en una silla, muy triste y pensativo, se sintió abrazar por las espaldas, echándole los brazos por los pechos, le dijo la fantasma: ‘Mosiur, ¿por qué estás triste?’ Oyó la voz y no pudo ver más de los brazos, que le parecieron muy blancos, y volviendo la cabeza a ver el rostro, se desapareció (Cervantes, 1971, tomo II, pp. 246 y 247). Los personajes son, la fantasma: Presentada como “una cosa”, que por los movimientos que realizaba parecía tener aspecto de persona. Lo único que Alonso de Ávila logró ver de ella fueron sus brazos, que poseían aspecto femenino. Alonso de Ávila: El personaje principal del relato, a juicio del narrador, servía como persona de confianza y obedecía las órdenes de Cortés. Durante su captura y prisión percibe las apariciones de la fantasma, pero no da muestra de perturbación alguna, al contrario, conserva la calma, y por ello se gana la amistad del clérigo y el respeto del ‘alcaide’. Los otros personajes son un clérigo que experimenta la aparición de la fantasma, el corsario francés llamado Florín que apresa a Alonso de Ávila y un ‘alcaide’ encargado de custodiar al preso. En suma, se tiene un personaje principal que realiza una serie de acciones en torno a la aparición de un ser fantasmal, y lo acompañan una serie de personajes que complementan el escenario y la dramática desventura. Las acciones guardan un orden lineal con los acontecimientos, se mueven en torno del viaje, el cautiverio, la prisión y las apariciones. El desarrollo de la acción principal resulta concreto y consiste en la aparición de una fantasma; dicha visión que ocurre seguida de una serie de acciones introductorias, como la captura y el encarcelamiento de Alonso de Ávila en una prisión francesa, a quien todas las noches, durante un año, se le aparecía una fantasma, pese a todo su templanza de caballero español lo obliga a mantener el secreto. Una vez que consigue la confianza del ‘alcaide’ le revela lo sucedido, y éste le ordena a un clérigo que pase una noche en la misma habitación de Alonso. Para sorpresa de todos, la fantasma hizo acto de presencia esa noche, confirmando lo dicho por Alonso de Ávila, y desde entonces quedó crecidamente respetado en la prisión hasta que pudo salir de ella una vez que cumplió tres años de cautiverio. En el relato en el que se encuentra la fantasma no existe descripción de personajes, aunque sí trata de sus sentimientos. En cuanto a la descripción geográfica, únicamente se mencionan algunos entornos que constituyen, los escenarios: como el mar, la embarcación, el fuerte, la habitación, y se habla de la primera gran muestra de la riqueza extraída de México y enviada a España por Cortés (no especifica en qué consistía dicha riqueza). Señala el tiempo que pasa, sin especificar fechas exactas, ni ofrecer detalles territoriales. No obstante, el autor sí se centra en la descripción de las acciones que Alonso de Ávila, como agente pasivo, percibe las apariciones de la fantasma, y señala apenas que los brazos de la fantasma, eran muy blancos y de aspecto femenino. Del aposento donde permanecía preso, apenas advierte que contaba con ciertas velas y camas con cortinas. La narración transcurre bastante rápido, cambia de un lugar a otro, el escenario inicia es un lugar abierto como el mar, pasa luego al navío, y termina en un espacio cerrado que es el aposento de la fortaleza francesa. Los entornos no son descritos a detalle, son ambientes que no reflejan el estado de ánimo de los personajes, únicamente se encuentran mencionados para facilitar la ubicación geográfica de los acontecimientos. El escenario principal del relato, en el que la fantasma hace sus apariciones, es la habitación en la que el personaje se encuentra como prisionero. En la mayor parte del relato no existe precisamente un diálogo a voces entre los personajes. Los actos de comunicación son interpretados por el cronista, e incluidos como parte misma de la narración. La única posibilidad de diálogo directo se encontraría entre Alonso de Ávila y la fantasma; aunque cuando Alonso de Ávila le habla (interpretado por el cronista): “Le habló, le dijo muchas veces”, y la fantasma no responde nada, una sola vez la fantasma habla para consolar a Alonso de Ávila que se encontraba triste y pensativo, le dijo: “Monsiur, ¿por qué estás triste?”. Este tipo de diálogos, en los que no existe un intercambio de opiniones, Josep Solervicens le llama elemento instintivo del diálogo en “Ficción y argumentación en los diálogos renacentistas”, en Roger Friedlein (comp.), El diálogo renacentista en la península Ibérica (2005, p.13), cumplen la función de persuadir al lector de algo, o bien, obrar en el entendido de que el lector está de acuerdo con ellos, y entonces simplemente comunica su experiencia. En este relato el autor hace pública la posibilidad de la visión de un fantasma. La caracterización de los personajes resulta lacónica, y se concentra principalmente en personificar y caracterizar a las figuras de a Alonso de Ávila, a la fantasma y a un clérigo. De Alonso de Ávila, el autor conviene en decir que se muestra obediente, persona de confianza, hombre de bien, que resignado consiente noche a noche la visita de la de la fantasma. De la fantasma se establece que es la compañera nocturna de Alonso de Ávila. Una sombra sin materia, que abría puertas, apartaba las cortinas de las camas, y abrazaba a Alonso de Ávila. Un clérigo que durmió en la misma habitación de Alonso de Ávila, y sufrió asimismo la visión de la fantasma. Los demás personajes, singularmente se conducen en función de la trama, figuras que, en el cumplimiento de su deber, socializan amablemente, inclusive construyen una amistad con el cautivo. Análisis narrativo Los componentes formales se orientan a que el texto sea percibido, por el extrañamiento, como “relato de miedo”. Relato en el que la fantasma aparece como consecuencia de la habilidad narrativa del autor, fruto de las ilusiones alcanzadas de distintas lecturas, incorporadas a la propia imaginación de Cervantes de Salazar. Entre los pocos recursos estilísticos manejados por Cervantes de Salazar en el relato de la fantasma, sobresalen: Aspectos hiperbólicos como: “Diciendo que el demonio andaba en aquel aposento” (Cervantes, 1971, tomo II, pp. 246 y 247), su propósito consiste en suministrarle mayor énfasis al relato, y provocar que lo revelado adquiera un tono de excepcional emoción. La exageración, además, se presenta acompañada de adjetivos como: “Despavorido y espantado”, que colaboran en proporcionar a la lectura una visión fantasiosa. Múltiples gerundios que aligeran los movimientos e incrementan el pánico, como: “Volviendo la cabeza; sintiendo que persona; abriendo las puertas, entraba por el aposento habiéndolas él cerrado por sus manos” (Cervantes, 1971, tomo II, pp. 246 y 247). Asimismo, el autor incorpora al relato cierta acumulación de palabras con un mismo sentido, y en apoyo a una misma lógica: “Todas las noches sin faltar ninguna”, hacinamiento de palabras empleadas para enfatizar sobre lo mismo, con el propósito de alcanzar efectos que causen mayor suspenso. Conclusión El relato de la fantasma se estudia como una representación independiente del texto principal, en la que prevalece un derrotero de acontecimientos ordenados y sin interrupciones. Finalmente, atañe contemplar los procedimientos que adopta el cronista para alejarse por momentos de la historia y forjar un relato con algunos elementos literarios como éste, que fuera concebido a través de la recreación de uno de los recursos más conocidos entre las apariciones: figura claramente humana, blanca, acompañada de voz. El asunto no es de modelos de vida a seguir como los santos, sino que, aquí, Cervantes de Salazar se auxilia de la memoria de otras lecturas para brindar enseñanzas de actitud religiosa. El texto insertado como exemplum es un relato en el que las pruebas manifiestas comprenden una finalidad comunicativa. El tema de fantasmas contribuye a la retórica instructiva, y se sustenta en la creencia de la vida después de la muerte. De manera que lo fantástico del relato se reduce a la revelación de un hecho sobrenatural. Referencias Blasco, G., Bueno, J., López, C., Rayo, F. (2000). La época virreinal. La literatura hispanoamericana en su contexto. En Felipe B. Pedraza Jiménez (Coord.), Manual de literatura hispanoamericana. Época virreinal. Cénit Ediciones. Boecio, S. (1985). La consolación de la filosofía. Prólogo de Gustave Bardy. Editorial Porrúa, Colección Sepan Cuantos, núm. 487. Cervantes, F. (1971). Crónica de la Nueva España. Edición de Manuel Magallón, estudio e índices de Agustín Millares Carlo. Biblioteca de autores españoles, núm. 244, dos tomos. (Escrita en 1558). Cossío, J. (1998). Fábulas mitológicas en España. Ediciones ISTMO, S.A. Hurtado, H., Pedraza, P., Giuliani, L. (2000). “La prosa del siglo XVI”, en Felipe B. Pedraza Jiménez (Coord.), Manual de literatura hispanoamericana. Época virreinal. Cénit Ediciones. Leonard, I. (1996). Los libros del conquistador. Fondo de Cultura Económica. (Primera edición en inglés 1949). Martínez, J. (1993). Discurso de recepción a la Academia Mexicana de la Historia Correspondiente de la Real de Madrid, 2 de marzo de 1993. Klein, R. (2004). Espíritus, fantasmas y otras apariciones. Grupo imaginador de Ediciones. Solervicens, J. (2005). Ficción y argumentación en los diálogos renacentistas. En Friedlein, Roger (comp.), El diálogo renacentista en la península Ibérica. Edición Franz Steiner Verlag Stuttgart. https://books.google.com.mx/books?id=YK2mqGEW6xwC&pg=PA6&source=gbs_toc_r&cad=2#v=onepage&q&f=false |
||||||||
| Revista Argos Revista electrónica semestral de Estudios literiarios, Lingüística y Creación literaria Departamento de Letras / Departamento de Estudios Literarios Av. José Parres Arias #150, Edificio "H", 4° piso, San José del Bajío,. C.P. 45132. Zapopan, Jalisco, México. CE: revista.argos@csh.udg.mx |
||||||||
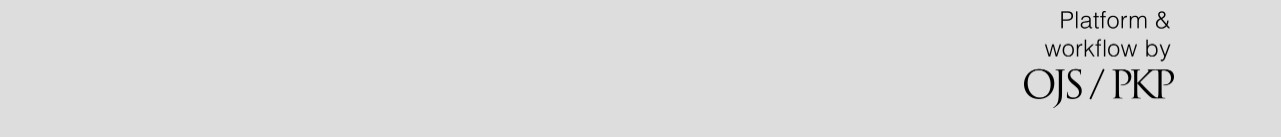 |
||||||||