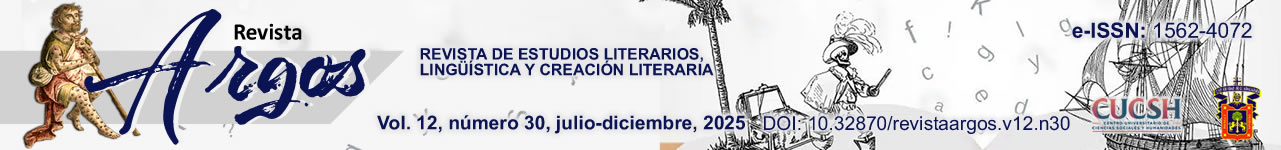|
||||||||
El papel de la comida y la bebida en Los Infortunios de Alonso Ramírez.. The role of food and drink in Los Infortunios de Alonso Ramírez.. DOI: 10.32870/revistaargos.v12.n30.10.25b Pablo Esteban Valdés Flores Esta obra está bajo una Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0. Recepción: 10/03/2025 |
||||||||
Cómo citar este artículo (APA): En párrafo: En lista de referencias: |
||||||||
Resumen: Palabras clave: Crónica novelada. Picaresca. Comparativa. Abstract: Keywords: Chronicle. Picaresque. Comparative.
|
||||||||
“…. la imaginación es el poder del hombre para proyectar la Felipe Ángeles Elena Garro Los Infortunios de Alonso Ramírez ha sido considerada una crónica novelada que contiene varios elementos del género picaresco, los cuales se reconocen desde su enfoque narrativo por medio de un narrador intradiegético en primera persona dispuesto a relatar los hechos de su vida a partir de su nacimiento. Según Aníbal Gonzales: “Así en Los infortunios nos enfrentamos con un ‛Yo’ picaresco singularmente humilde, respetuoso de las leyes y de la autoridad superior”. (Gonzales, 1983, p.200). Dentro del relato —al igual que numerosas obras picarescas españolas, como El Guzmán de Alfarache o El lazarillo de Tormes— resulta notable la necesidad del protagonista de buscar un amo o señor a quien servir, con el fin de medrar o conseguir una mejor posición social. Debe tenerse en cuenta que la palabra infortunios presente en el título de la obra, representa un indicio de las diferentes formas de pesadumbre o sufrimiento del protagonista; por ejemplo, sus inagotables fatigas y frecuentes torturas por parte de los piratas ingleses. Entre otros infortunios, resalta el hambre y la sed a lo largo de la narración, la cual refleja una diversidad de alimentos y bebidas que mantienen funciones específicas dentro del texto. Cabe resaltar que, el personaje principal no representa el arquetipo de un pícaro, sino que más bien, la obra recurre a elementos de la picaresca que evocan la presencia de un Lázaro de Tormes o un Guzmán de Alfarache; sin embargo, Alonso Ramírez no demuestra un comportamiento hacia el engaño o la estafa para sobrevivir —a diferencia de aquellos dos personajes—, más bien, sólo padece hambre, dolores físicos y un deseo de ascenso social; pero no demuestra una inclinación al engaño ni al robo. El contexto temporal de la obra se sitúa a finales del siglo XVII, en donde aparecen personajes históricos como Gaspar de Sandoval Cerda y Mendoza, conde de Galve, quien fungió como Virrey de la Nueva España de 1688 a 1696.[1] La presencia de este personaje secundario resalta tanto en la dedicatoria, como en la parte final del texto, y su mención no resulta gratuita, ya que en aquella época, la figura del Virrey intervenía en decisiones mercantiles, las cuales se extendían más allá del territorio nacional, llegando a países insulares como Filipinas, en donde los delincuentes eran enviados y apresados, y en donde, cabe decir, abundaban los piratas que tenían la fama de comerciar alimentos y bebidas en diferentes regiones, incluyendo el puerto de Veracruz y Campeche, lugares que Alonso Ramírez conoce durante su estancia en tierras mexicanas. En la narración se concede la importancia de un valor histórico donde predominaban las relaciones comerciales entre Nueva España y aquella región de oriente. De acuerdo con: Javier Fernández del Páramo:
Retomando el tema central, cabe destacar la recurrencia de algunos alimentos como el arroz o varios tipos de carne.[2] Los primeros contactos del protagonista con la comida se presentan tras su salida de Puerto Rico, luego de haberse convertido en paje, cuya labor consistía en verificar los bastimentos de las embarcaciones. Aquel mencionado cereal se relaciona con una función de trabajo que a veces se ajusta a las normas legales, y en otras, a un contexto de ilegalidad. Este segundo escenario se ejemplifica en el capítulo IV, en donde los piratas obligan a los presos a remojar varias cantidades de arroz con el fin de facilitar su consumo. Desde tal enfoque, una de las funciones narrativas de la comida retrata parte de los infortunios que padeció el protagonista a través de las infatigables labores forzadas, así como de la crueldad que sobrellevó siendo prisionero:
De igual manera, parte de aquellos infortunios se describen en el momento en que los piratas comían y bebían sus viandas, mientras Alonso Ramírez y otros prisioneros hambrientos sólo podían observar con impotencia la vileza de sus captores. En este sentido, dicha crueldad enfatiza el hambre y la sed como un par de elementos activos en la narración:
El tema de la comida se presenta de una forma un tanto inquietante considerando el punto de vista del narrador, quien describe con cierta repulsión cómo en las islas de Caponiz, cerca del municipio filipino de Mariveles, los piratas captores mataron algunos nativos y después procedieron a comer sus cuerpos quemados. Cabe resaltar que, el canibalismo representa un rasgo común en otras crónicas, como los Naufragios, de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, donde los elementos de la comida juegan un papel importante en la narración.[4] De igual manera, vale resaltar que, aunque el grupo de piratas representados por Sigüenza y Góngora era de procedencia inglesa, la antropofagia revela un rasgo cultural presente en algunos pueblos de la Nueva España, el cual se relaciona con un aspecto ceremonial. De acuerdo con ello, Fernando Anaya Monroy expresa:
Tomando en cuenta la cita de Monroy, el elemento de la comida —en este caso, carne humana— expone una función que conecta con un aspecto histórico-religioso de los antiguos pueblos prehispánicos, y transmite a su vez una especie de choque cultural por medio de la perspectiva “del otro”, cuyo acto es descrito por el protagonista como una “acción bestial”. Al mismo tiempo, el alimento se representa mediante una forma de caridad cristiana transmitida a través del personaje de don Cristóbal de Muros, cura de la iglesia de Tihosuco, ubicada en una pequeña villa en el estado de Quintana Roo. De acuerdo con el texto, se comenta como aquel religioso tenía la costumbre de ofrecer platos de comida y de evangelizar a varios nativos en condiciones de carencia. Tal particularidad revela que los alimentos transmiten también una función caritativa y moral enfocada en ayudar al prójimo.[5] Otro aspecto destacable, gira en torno a las diversas maneras en que el protagonista debe conseguir su propio alimento, algunas veces pescándolo,[6] otras recolectándolo de algún platanal o palmera,[7] y otras enfrentándolo directamente con ayuda de sus armas. Bajo esta mirada, la comida adquiere una función descriptiva de la vida salvaje, en donde la sobrevivencia evoca una parte esencial de la condición humana. En el capítulo VI, donde se cuenta la estancia de Alonso Ramírez en la costa de Yucatán, resalta parte de aquel instinto natural, en el cual ineludiblemente la matanza de la presa representa un factor determinante para la subsistencia:
La narración también destaca la importancia del maíz en la Nueva España, mismo que simboliza parte de la base alimenticia y comercial de varios pueblos originarios, así como de la riqueza natural de algunas regiones vernáculas. Además de ello, esta planta resalta por su valor místico y religioso entre los antiguos prehispánicos. Respecto al tema, Jean Chevalier comenta que:
Aunque las referencias de Chevalier distan de los aspectos mencionados por Sigüenza y Góngora, resulta innegable el interés de nuestro autor de proyectar la importancia del maíz a través de diferentes funciones narrativas; por ejemplo, puede notarse su valor mercantil utilizado para negociar la vida de algunos nativos: “Después de haberles abordado le hablaron a Juan González, que entendía su lengua, y prometiéndole un pedazo de ámbar que pesaría dos libras y cuanto maíz quisiéramos del que allí llevaban, le pidieron la libertad”. (Sigüenza, 1984, p.34) Asimismo, dicha planta sagrada transmite una función de trabajo (al igual que el arroz), en el que se describe parte del proceso de su preparación, el cual consiste en moler los granos para luego disponerlos en el bastimento. De igual manera, la presencia del maíz expone una función caritativa —similar al caso del cura de Tihosuco— que se muestra por medio de la buena voluntad de los indios ante las adversidades del protagonista, quien estando en extrema necesidad recibe de su parte tortillas y frijoles. Desde esta perspectiva, tales alimentos no sólo amplifican el tema del hambre, sino que además demuestra parte de una base alimenticia que se extiende en varias regiones del territorio nacional. El texto expone también parte de la actividad comercial en el estado de Oaxaca, donde se demuestra el alto valor de semillas como el cacao[8] y la grana entre los indios mixes, chontales y cuicarecas. Este detalle enfatiza la intención del autor en resaltar la función mercantil en la comida, misma que se manifiesta por medio de otros recursos naturales, como: el ámbar, la vainilla, el algodón, la plata, el almizcle y la canfora.[9] Cada uno de ellos, al igual que los diferentes alimentos en la narración, reflejan parte de la diversidad de productos que representaron una base económica en la Nueva España. Cabe resaltar que, las bebidas más mencionadas en la obra son el vino y el aguardiente, las cuales no sólo mantienen un vínculo directo con los piratas, sino que además cumplen una doble función narrativa; la primera se encarga de saciar la sed de aquel grupo de personajes que constantemente beben aquellos licores, mientras que la segunda, se ocupa de resaltar el valor comercial relacionado con el tráfico etílico en la Nueva España. Caber recordar que, a finales del siglo XVII, aunque había estados que producían su propio aguardiente, aquellas bebidas eran legalmente permitidas sólo bajo la importación española, esto con el fin de favorecer al imperio peninsular; de acuerdo con ello, Enrique Florescano comenta que:
Además del vino y el aguardiente, el agua se presenta como otra bebida bastante presente en el texto. En ocasiones su descripción representa un factor de identidad cultural, por ejemplo, se comenta la existencia de ciertos pueblos originarios de Puerto Rico —país de origen del protagonista— como Aguada, Aguadilla y Aguas Buenas, en donde los navegantes se surtían de agua potable antes de reemprender el viaje a España.[10] Por otra parte, una particularidad de dicho líquido se relaciona con un elemento escatológico, en cual se retrata cómo el personaje Juan de Casas, compañero del protagonista, fue obligado a punta de cuchillo por los piratas a consumir excrementos mezclados con agua. Desde tal mirada, el elemento de la bebida funciona como una forma de crueldad que resalta las penas o infortunios presenciados por el protagonista. Entre las observaciones finales, vale observar que la obra transmite un profundo pesimismo sobre la condición humana, en donde sobresale la conciencia del dolor y el sufrimiento. De igual manera, entre las diferentes desdichas padecidas por el personaje principal, el hambre y la sed aparecen como elementos constantes, los cuales en su mayoría son provocados por los piratas. Asimismo, debe resaltarse que dichos bandidos representan un importante aporte mercantil en varias colonias hispanas como Nueva España y Filipinas, donde los insumos eran controlados, y muchas veces restringidos por la Corona española. Además de cubrir las necesidades fisiológicas del hambre y la sed, los elementos de la comida y la bebida transmiten diferentes funciones narrativas, las cuales se representan por medio de trabajos forzados, negociaciones mercantiles, sobrevivencia personal, así como formas de caridad e incluso tortura. Asimismo, su representación conecta con una realidad histórica, en la cual existía un consumo, así como una comercialización recurrente de diversos productos que enfatizan la importancia cultural y económica de varios alimentos y bebidas en la Nueva España.
NOTAS: [1] Esta referencia cronológica la confirma William G. Bryan en las notas a pie de página de la edición consultada. [2] En la narración aparecen varios tipos de carne, entre las cuales resalta la de pescado, tortuga y puerco. [3] 3 Filip. Mixtura del fruto de la areca y las hojas de betel que es costumbre mascar. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.6 en línea]. https://dle.rae.es [Fecha de la consulta: 20/01/2023]. [4] Respecto al tema de la comida y la bebida en la obra de Cabeza de Vaca, se encuentra el interesante estudio de Charles B. Moore “El papel de la comida en los Naufragios de Alvar Núñez Cabeza de Vaca y en la Historia general y natural de Gonzalo Fernández de Oviedo”. Revista de Literatura Hispanoamericana. n. 52, Venezuela, 2006, pp. 23-42. [5] El texto no especifica los alimentos que el cura compartía con los pueblos nativos; sin embargo, se proyectan las referencias cristianas en la personalidad de Alonso Ramírez, quien durante la travesía de sus infortunios se encomienda muchas veces a Dios y a la Virgen de Guadalupe. [6] En el capítulo V se muestra que Alonso Ramírez y sus acompañantes sólo comían de lo que podían pescar. Desde este enfoque, la comida representa una función de sobrevivencia. [7] Uno de los pocos festines del protagonista durante su viaje consiste en plátanos asados, este detalle recrea parte de la riqueza natural de aquella tierra. [8] Vale resaltar que los granos de cacao forman también parte del ambiente natural de Puerto rico, mismo que se describe al inicio de la narración. [9] f. desuso. alcanfor. m. Terpeno sólido, cristalino, blanco, urente y de olor penetrante característico, que se obtiene del alcanforero tratando las ramas con una corriente de vapor de agua, y se utiliza principalmente en la fabricación del celuloide y de la pólvora sin humo y, en medicina, como estimulante cardíaco. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.6 en línea]. <https://dle.rae.es> [Fecha de la consulta: 20/01/2023]. [10] William G. Bryant, en la obra citada del autor, reconoce aquellos pueblos que atestiguan la importancia de aquella isla. |
||||||||
| Revista Argos Revista electrónica semestral de Estudios literiarios, Lingüística y Creación literaria Departamento de Letras / Departamento de Estudios Literarios Av. José Parres Arias #150, Edificio "H", 4° piso, San José del Bajío,. C.P. 45132. Zapopan, Jalisco, México. CE: revista.argos@csh.udg.mx |
||||||||
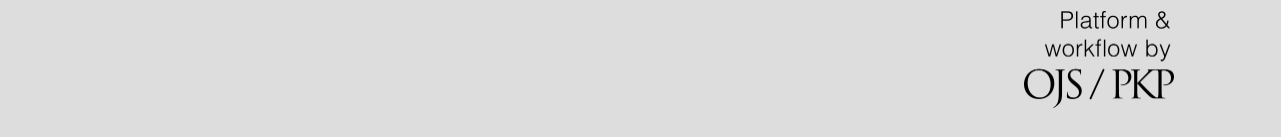 |
||||||||