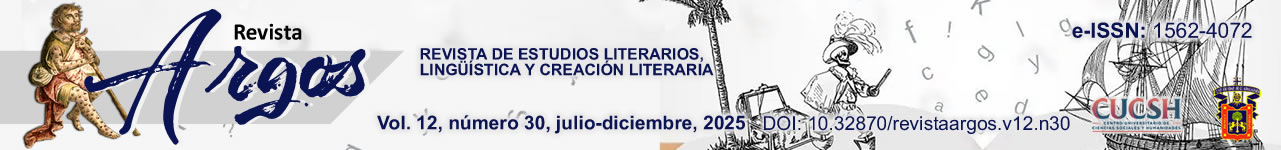|
||||||||
Los espacios del cuerpo femenino en la Comedia a la gloriosa Magdalena de Juan de Cigorondo y La lealtad americana de Fernando Gavila. Spaces of the female body in Comedia a la gloriosa Magdalena by Juan de Cigorondo and La lealtad americana by Fernando Gavila. DOI: 10.32870/revistaargos.v12.n30.5.25b Daniel Santillana García Esta obra está bajo una Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0. Recepción: 13/02/2025 |
||||||||
Cómo citar este artículo (APA): En párrafo: En lista de referencias: |
||||||||
Resumen: Palabras clave: Teatro virreinal. Espacialidad. Cuerpo femenino. Abstract: Keywords: Viceregal theatre. Spatiality. Female body.
|
||||||||
Introducción. En el presente trabajo planteo algunas de mis consideraciones sobre el cuerpo femenino y su espacio en dos dramas virreinales: uno de principios del siglo XVII y otro de finales del XVIII. Se trata de la Comedia a la gloriosa Magdalena (probablemente representada entre 1599 o 1600; Cigorondo pp. 30-35), de Juan de Cigorondo (1560-1611); y de La lealtad americana (cuyo debut sucedió el 9 de diciembre de 1796; Vera, 2016), de Fernando Gavila (1764-1830). En mi comentario sobre la Comedia a la gloriosa Magdalena, pretendo indagar sobre la forma en que son presentados los espacios, así como su jerarquización y sus relaciones con los personajes alegóricos de la obra, pero, especialmente con el cuerpo de Magdalena, única protagonista humana dentro de este drama, que, en su mayor parte, sucede en un espacio, en principio, aparentemente inaccesible a los mortales. En este caso, mi pregunta de fondo es: ¿qué implica para Magdalena su vinculación al espacio de la divinidad? Al estudiar La lealtad americana, me centraré en los espacios americanos que dan marco a la obra, así como, de acuerdo con la obra, los nexos reales, ficcionales e ideológicos entre América, El Imperio Español y el cuerpo de Camila, personaje principal de este drama. En este estudio me interesa resolver la siguiente pregunta (más allá de la reelaboración/combinación de dos leyendas hagiográficas: la de Santa Lucía de Siracusa, quien, curiosamente, también es patrona de la ciudad de Santa Lucía en Panamá; y la de Santa Rosa de Lima): ¿cómo se relaciona el cuerpo de Camila con la sujeción territorial que supone el ente político imperial, cuya sede tiene asiento en la corte madrileña? En uno y otro caso será indispensable discurrir de forma crítica sobre la dimensión espacial. Marco Teórico
Así pues, de acuerdo con Lefebvre, los espacios donde la vida transcurre son la expresión sintética de ciertas relaciones socio-espaciales, de lugares concretos, así como de sus valoraciones simbólicas. Al asumir la propuesta de Lefebvre, entonces, en el estudio de la Comedia a la gloriosa Magdalena, y La lealtad americana subrayaré, en cada caso, la reproducción de los espacios reales, los espacios concebidos y los espacios simbólicos que se encuentran tanto dentro, como más allá del escenario. Así, al considerar el espacio percibido de las dos piezas teatrales, Marsella (con sus subespacios: el bosque cercano, la cueva, el sueño) y Panamá (y sus subespacios: la playa, la casa de Camila) abarcaré el estudio de los códigos sociales impuestos desde las instancias de poder; analizaré la forma en que dichos códigos son aceptados por las protagonistas y destacaré los símbolos que emanan de la interacción de los mencionados espacios. Panamá, por ejemplo, en la pieza de Fernando Gavila, no sólo alude a una geografía reconocible y cartografiable (espacio percibido), sino también a un campo de controversia (espacio concebido) entre los códigos del pirata Juan Morgan y los valores que defienden los representantes el Imperio Español. La suma de relaciones (espacio vivido) del espacio percibido y el concebido de La lealtad…, da pie, me parece, a una serie de simbolismos que concurren en la valoración de la obra. Territorios
El territorio es pues, un concepto intrínsecamente ligado al ejercicio del poder: limita la entrada y salida, precisa pertenencia y exclusión, establece usos y comportamientos y define jerarquías, desde las cuales se ordena y regula el tránsito; en el territorio, añade Torres, “se involucra el ejercicio y la reproducción de la dominación” (Torres, 2016, p. 247). En particular, me interesa interpretar los espacios de la Comedia a la gloriosa Magdalena, y La lealtad americana como territorios donde la dominación (teocrática en la primera obra, teocrática/política en la segunda) es aceptada y reproducida. Los Dramas El asunto de la Comedia… es la gracia de Amor Divino (i.e. Dios) actuando a fin de preservarse para sí, limpios de pecado, a quienes Él ha elegido. Amor Divino, 6 ángeles y 5 alegorías: Vergüenza, Temor, Templanza, Silencio y Rigor hacen fracasar los planes que Amor Profano, Regalo y Error[1] urden para seducir a María y regresarla a la vida disipada que había llevado en Magdala antes de rendirse a Jesucristo. La derrota definitiva de Amor Profano sucede cuando, después de enfrentarse en un torneo, Rigor lo ata a un poste y proclama que la vida de María es el modelo que todo creyente debe seguir. Personajes y espacio en la Comedia a la gloriosa Magdalena
En las líneas precedentes, Amor Divino se procura, de forma autoreferenciada, una definición como ente alegórico que trasciende el nivel empírico propio del espacio percibido dentro del drama y apunta a una representación que ya no posee una significación material, sino que se desenvuelve en su propia universalidad como símbolo. Amor Divino enumera, de acuerdo con la cita que estoy comentando, los espacios sujetos a su voluntad: inicia en el cielo y gradualmente toca el suelo. Al realizar este reconocimiento de su dominio, Amor Divino implica, dentro de él, los elementos que dan forma al cosmos: Él es aire: de Él “rebosa el cielo”; agua: “como río que rompió la presa”; fuego: “mi ardor”, centella de “fuego”; aire, agua, fuego que han sido aprisionadas “en lo que es tierra”, es decir en la humanidad de Jesucristo, merced a su encarnación. La encarnación es el acontecimiento que eleva a la tierra de su limitante material, condición degradada y degradante, a sus infinitas significaciones en lo inmaterial, que hacen a la tierra digna de Él, por lo cual afirma a renglón seguido: “presa en lo que es tierra, tal efecto ha hecho/ que ya es digna de Dios tan alta empresa” (Cigorondo I, 1, vv. 69 y 70), es decir, algo tan asombroso, tan difícil de lograr: elevar la tierra hasta el cielo, al cumplirse, demuestra la naturaleza divinal del acontecimiento. Mas una vez cumplida esta empresa, Amor Divino realiza otra proeza, que, de igual forma, sólo era posible y digna de Él: se trata de la metanoia de María de Magdala. Ella, quien, desde su naturaleza terrena, es ascendida por Amor Divino hasta el cielo, es la evidencia del poder de Amor Divino, quien afirma:
De acuerdo con estos versos, el ser de María es territorio (el territorio está ligado al poder, que regula la entrada y salida de él) sujeto totalmente al señorío Divino. El sometimiento de María es tal, que, según se desprende de la cita anterior, Amor Divino la conduce a “romper” su cuello enfrentando sus “propios gustos”. María es, entonces, territorio colonizado. Su descubrimiento, conquista y colonización le pertenece al cielo. El cuello roto es uno de sus signos. Por otra parte, cuando Amor Divino afirma, en los versos 65-75, que Él es aquel “bien” que ha rebozado el cielo, aquel “río que [ha roto] la presa”, establece, a un nivel más profundo, dos supuestos ontológicos importantes para su autodefinición: en primer lugar, la conformidad absoluta de su ser con el espacio que ocupa (Él es su espacio), de otra forma se establecería un límite geográfico (dualidad Ser/ espacio) que Él explícitamente rechaza; en segundo lugar instituye, su progresión hasta integrar a Sí el mundo extradiegético, es decir, el orbe del espectador que observa la puesta en escena de esta pieza teatral. Desde su autoubicación en la trascendencia Amor Divino se asume, entonces, dueño perfecto de la totalidad, incluso de esta obra teatral, a la que transforma en amorosa plenitud cuando ordena “hágase todo amor, que ése es mi hecho”. La Comedia a la gloriosa Magdalena también está bajo su jurisdicción. El procedimiento de autoidentificación que utiliza Amor Divino para presentarse al público al inicio de esta pieza teatral se repite, posteriormente, en cada una de las alegorías del bien; por ejemplo, Silencio, al subir al escenario, se reconoce en una identidad que él mismo se asigna, respecto a la cual afirma:
Más tarde, harán lo mismo Vergüenza (Cigorondo I, 1, vv. 137-139), Temor (Cigorondo I, 1, vv. 143-145), Templanza (Cigorondo I, 1, vv. 155-158) y Rigor (Cigorondo I, 1, vv. 164-168). En cada caso, cada uno de ellos se mostrará prepotente dueño de la palabra que lo expresa, al compartir su perfil. La razón de la soberanía de sus seres estará fundada en ellos mismos y en el servicio que prestan de forma unánime al Amor Divino, quien armoniza a todos ellos consigo mismo. No sucede así con las alegorías del mal: Amor Profano, por ejemplo, desde sus primeras líneas se confiesa sin contenido en sí mismo, pues afirma:
Él es la mentira (Cigorondo I, 1, vv. 360-362). Ser insubstancial que, impulsado a la acción sin significado, es todo furia y lamentación; quien incluso, durante su presentación intenta suicidarse, después de, rabioso, hacer pedazos la zampoña que utiliza para el mal. La vacuidad de su ser se hace patente en el inútil pregón que da inicio al Elogio tercero del Trofeo segundo:
Magdalena no es dueña de sí misma; desde que Amor Divino la posee, ella actúa contra sus propios gustos y tendencias:
María es un ser completamente despojado de sí mismo; lo ha sido siempre: en su juventud fue de Amor profano, posteriormente, de Amor Divino. Por esta razón no puede presentarse a sí misma. A medio camino, como ser humana que es, tanto de las simbolizaciones del absoluto bien, como de las del mal y la inanidad, ella es introducida a la escena merced al verbo divino que la pronuncia, pues en tanto creatura, su ser depende de otro, en el momento de esta puesta en escena es Amor Divino quien le otorga contenido en las siguientes líneas:
La esencia de María depende, pues, de la sustancia que le otorgue el Otro, el Absoluto, para quien ella es un mero “trofeo”, un objeto que se gana en una competencia. Más tarde, casi al final del drama, un Ángel insiste claramente en que el valor de María está en relación directa con su carácter de objeto valioso; respecto a lo cual el Ángel apunta:
En la caracterización que Amor Divino hace de María como su “trofeo”, en dos ocasiones, en los versos 207 y 253; y después, el ángel en el verso 2625, destacan, además, los siguientes aspectos: en primer lugar, que Amor Divino es quien no sólo pone en Magdalena el deseo de abandonar su hogar en Magdala (Cigorondo I, 1, v. 211), sino quien anticipadamente (“Pues esa misma, está puesta/en venir a este desierto”) determina el sitio para que habite el cuerpo de María: el desierto, al cual Magdalena no llegará por su propio pie, pues será conducida por espíritus enviados por Amor Divino:
María, sin embargo, no está destinada sólo al desierto, sino a una cueva que reforzará su aislamiento. Cueva que además estará custodiada por Silencio, Rigor, Temor y Templanza. María es, entonces, el botín que Amor Divino, celoso, esconde para sí. La cueva es el espacio de retiro identificado claramente con el sepulcro donde se depositó a Cristo tras su descenso de la cruz (San Mateo, s/f) y que después fue custodiado por algunos centinelas para evitar su posible hurto (San Mateo, s/f). Esto lo enuncia claramente Magdalena en el siguiente fragmento:
En segundo lugar, Amor Divino ostenta su dominio no sólo sobre el espacio/cuerpo de Magdalena, sino también sobre su tiempo: él controla el ciclo de vida de Magdalena: “treinta y tres años”, como los años de la vida terrena de Jesucristo. Simultáneamente con tal declaración el Coro anuncia que, en manos de Amor, el tiempo pierde su significación habitual (Cigorondo I, 1, v. 315-316). En tercer lugar, Amor Divino agrega que su objetivo al subyugar a Magdalena es instrumentalizarla como “espejo”, es decir transformarla en modelo de comportamiento, para que el mundo constate su poder divino y el significado que adquieren tiempo y vida cuando sólo en “Dios se emplean”. Amor Divino es, asimismo, dueño de los recuerdos y la mente de Magdalena. Así lo sentencia Amor Profano al objetar la sugerencia de Regalo, cuando éste le propone atacar a María con el recuerdo de su vida pasada:
La cita anterior deja establecido que no existe un límite capaz de contener la presencia absoluta de Amor Divino; pues él mantiene tomadas tanto la mente como las demás “puertas” que comunican el cuerpo con los linderos de lo espiritual (los recuerdos, el miedo) y lo material (el hambre). Magdalena, como se hace palpable en la cita anterior, no es dueña de su cuerpo: ella es campo de disputa donde dos seres enemigos dirimen sus diferencias haciendo uso del cuerpo de ella, para mantenerlo como territorio colonizado, o para acceder a su futura colonización. Terminada la competencia, María será el trofeo que obtendrá el vencedor. Espacios para Magdalena Magdalena impulsada, en el tiempo previo a la Comedia a la gloriosa Magdalena, por la voluntad de Amor Profano quien en ella “su señorío ufano dilató” (Cigorondo I, 1, vv. 191 y 92), es, para el momento en que se abre el telón de la Comedia a la gloriosa Magdalena, una mujer sujeta a la voluntad de Amor Divino, quien desea hacer alarde de su éxito, para “mayor ultraje” (Cigorondo I, 1, v. 208) de su enemigo. Como sierva del primero, María había vivido prestando homenaje al espacio de la Magdala mundana, en cuya área ella instigaba un insano “fuego en que ardía” Jerusalén, y se consumía su pecho (Cigorondo I, 1, v. 217). Como sierva de Amor Divino, María atraviesa distintos niveles de aislamiento cada vez más profundos: Marsella, el bosque, la cueva, el sueño. El puente que la conduce de Magdala al aislamiento del soñador es el desengaño. El desengaño señala el momento en que, a Magdalena, le es revelada la escisión que divide en dos a la realidad: un segmento cuya naturaleza es principalmente material, y otro que le es contrario por su naturaleza espiritual. Tal separación crea, entonces, un problema: ¿cómo pueden entidades tan radicalmente diferentes sostener contactos entre sí? La relación entre ellos es una cuestión concerniente al dogma. Pues lo contrario: la suposición de que no hay comunicación entre lo espiritual y lo material constituye un apartado fundamental de la doctrina de los docetistas, rebatida por Tertuliano y la patrística hasta su condena definitiva por la iglesia en el concilio de Calcedonia (siglo V) (Prósperi, 2018). Así, aunque sean dos partes diferenciadas y una, la espiritual, superior a la otra, la material, puesta para ser vencida y desechada, no constituye, la espiritual, de acuerdo con la Cátedra Apostólica, una hipóstasis (salvo en Dios), tal como confiesa María en el siguiente fragmento:
Dos son, pues, las partes que componen la realidad: la espiritual y la material. La primera contiene todas las perfecciones, ello hace posible la ciencia, siempre y cuando se entienda como concepto. En la materialidad, por otra parte, se esconde el error, que consiste en atribuirle un carácter definitivo del cual carece. El desengaño de Magdalena no implica, entonces, sólo una cuestión religiosa de rechazo a la materialidad del mundo, sino también una postura epistemológica. Epistemológicamente el desengaño estatuye la convicción del error como característica fundamental de la dimensión humana, material, sensorial, diversa y temporal. A partir de la noción de error, el mundo empírico considerado como espejo fiel del orbe divino se quiebra y deviene dislocación de éste, en ello consiste “el viejo desconcierto” (Cigorondo I, 1, v. 248) al que se refiere Amor Divino, como ya superado por María. La dislocación material del universo exige su cancelación en la medida en que la verdad se concibe únicamente en la trascendencia y en que se considera la meta deseable para el conocimiento. El desengaño del mundo explica la necesidad de salir de él. El abismarse en la verdad demanda, entonces, un camino de ascesis, cuyo fin es la contemplación beatífica de la Unidad divina. El camino de ascesis eleva al humano de escala en escala hasta la cumbre ontológica, al eliminar paulatinamente la particularidad material del asceta, al que conduce de esta forma al cielo de la universalidad, donde el Uno habita. Al discurrir por la senda ascética, Magdalena se aproxima a Amor Divino mediante el rechazo a los espacios que la van admitiendo. Inicialmente, María rehúye Magdala, luego Marsella; Amor Divino la conduce al desierto, donde la soledad todavía debe perfeccionarse en la cueva que los aliados de Amor Divino incomunican. La cueva, sin embargo, no es, todavía la meta, dentro de la cueva Magdalena se sustrae a la materialidad mediante el sueño, pero tal escapatoria es insuficiente: finalmente María desaparece a partir del verso 2272, de tal forma que la obra continúa durante 572 versos más, pero ya sin su presencia. Previo a su eclipse, Magdalena tiene una muy relevante salida de la cueva, no hacia el bosque, sino hacia la esfera angélica, espacio donde ella se desenvuelve sin sobresalto, e incluso entabla un diálogo que se distingue por su familiaridad con algunos de los ángeles que la habían estado observando, inadvertidos para ella hasta el momento en que su mirada es abierta; el elogio del encuentro se desarrolla entre los versos 970 y 1105. Al final del cual, la didascalia indica que los ángeles dejan a Magdalena durmiendo. En la cueva donde está soñando, María recibe una visita final de los ángeles, quienes por indicaciones de Amor Divino le obsequian los símbolos de la pasión de Cristo: la columna, la soga, las varas, la corona, la caña, la lanza, y la esponja, todos trasuntos espirituales de objetos materiales que ya han caducado debido al tiempo que transcurrido desde su objetivación; al despertar María traduce dichos símbolos a distintivos de su ajuar (Cigorondo III, 2, vv. 2217-2272), con ellos da fin a su proceso de espiritualización; al concluir su discurso desaparece. El Torneo con el que culmina la obra, no requiere la presencia de María. De hecho, durante la mayor parte de la misma, María no interviene: su cuerpo físico, material, la mantiene ajena e ignorante de la cruzada que ella suscita entre los seres espirituales (ellos se mueven, hablan, actúan sin comunicarle nada a María), y de la cual ella constituye el premio que el vencedor obtendrá. Así pues, los espacios que le son asignados a María son: Magdala, Jerusalén (en la obra, meras referencias del pasado), Marsella, el bosque, la cueva/sepulcro, el sueño, el prado donde plática con los ángeles. Cada uno de estos espacios señala un nivel más profundo de desvanecimiento del cuerpo de María; todavía al arribar al puerto de Marsella es susceptible a los requerimientos de su cuerpo, por ello Amor profano acepta asumir la tarea de torcer el rumbo de María; al llegar al bosque, María pide ser provista de agua y alimento, durante el sueño el cuerpo de María ya es inalcanzable. Luego, María se extingue: el propósito de Amor divino es, de esta forma, coronado por el éxito. La Lealtad Americana En las indicaciones que inauguran el texto aparece la siguiente observación: Después, los distintos sucesos bélicos entre piratas y defensores del territorio transcurren frente a esta panorámica (porque La lealtad… es una obra totalmente volcada hacia el exterior) compuesta por el palmar, la ciudad incendiada, los pedazos de murallas, la que se mantiene en pie y la playa, aunque también se hace mención de algunas casas, y de la arboleda desde donde acechan quienes resisten al invasor. Al cierre de la obra (cuando los piratas huyen derrotados por Camila), se descubre finalmente lo que cubría aquella muralla que se mantuvo firmemente asentada sobre su pie durante toda la obra. En ese momento, el señor presidente de Panamá realiza el encomio de los vencedores, discurso cuya explicación se completa con la didascalia correspondiente, dice, pues, el presidente:
(Llegan todos los españoles, derrivan el muro y se descubre el retrato del rey a caballo, con la inscripción de Carlos II)
Los espacios se superponen, lo oculto, lo que el ojo no es capaz de ver: el monarca Imperial, está, sin embargo, presente y mira en silencio lo que sucede en “estas posesiones vastas/ con rasgos de gratitud”. La presencia del soberano, en una muralla erguida, mientras el mundo se derrumbaba a su lado, demuestra que, en la confrontación entre la materialidad efímera y lo espiritual inmutable, el triunfo corresponde a la trascendencia. En esta alta valoración de lo que permanece oculto más allá de la vista humana, Camila es peculiar (como veremos en los apartados siguientes). La peculiaridad de Camila consiste en su convicción de que, más allá de lo que es posible observar, existen jerarquías, personas que se relacionan a partir de sus rangos, que tales personas, sin importar su residencia cercana o remota (la noción de distancia que posee Camila es otro de los rasgos que la singularizan), enfrentan deberes propios; es decir, para ella es evidente la existencia de la esfera político-social que impone formas de comportamiento desde la cuna, y cuya aceptación, siente ella, es indispensable para la vida social. Los Espacios de La lealtad americana
Las líneas precedentes son parte del diálogo entre el pirata Brodely y el capitán Morgan el galés vencedor de distintos ejércitos americanos de los territorios pertenecientes a la corona española. Como puede observarse, corresponde al inglés hacer un reconocimiento con alto grado de precisión cartográfica, para que, después de tomar Panamá, proceda a someter el Perú y la Nueva Granada con ayuda y sostén de Londres (Gavila, 1997, p. 735). Las palabras que Morgan pronuncia en el discurso que estamos considerando son exactas y corroborables, exentas de emoción. La precisión del conocimiento de Morgan responde a sus planes para la futura colonización del continente, pues proyecta arrebatar América a la casa reinante española, para trasladar su dominio a los monarcas ingleses. Su intriga incluye, como aliados de su causa, a los españoles de América a quienes, en la pieza dramática que estudiamos en estas páginas, se distingue de los europeos españoles (Gavila, 1997, p. 735). De acuerdo con los designios de Morgan, los españoles americanos deberán cobijarse bajo un nuevo orden dominante, tal como afirma en la siguiente cita:
Aliar a los españoles americanos a su bandera, supone como se puede ver en la cita anterior, que estos pueblos, conformes con una colonización y con la pertenencia a un reino con asiento en lejana sede, contribuyan y participen ahora en un proceso de recolonización, y que sean ellos mismos quienes realicen todo el asunto, con el fin de colocarse en manos inglesas. Después de este diálogo, son presentados en escena los españoles de América. Al hacerse de la palabra, los españoles americanos reconstruyen su historia, a la que impregnan con cierto grado de subjetividad, producto de un tratamiento emotivo. América es interpretada, entonces, desde un ángulo subjetivo y emocional, los que constituyen una razón contraria a la rigurosa lógica científica:
Amador la Roca, la voz masculina que pronuncia estas palabras, señala como punto de partida de su historia, el momento de la llegada de los españoles. Para él, para sus mandatados (porque él habla por el resto de los españoles americanos, quienes han delegado en él su representación), antes del arribo de los europeos, el continente no existe: ni siquiera es dable referirse a ese antes de vacuidad. Sólo Europa otorga sentido al vacío de estas tierras. En parte, el significado adquirido por América, según la voz de Amador (aunque, simultáneamente sostenga un punto de vista plural), tiene que ver, con instituciones sociales: religión, escuela e idioma; y en parte, con instituciones políticas: leyes, costumbres, monarquía. El establecimiento de estos organismos sociales y políticos creó una América “civil”, con pobladores “afables” y habituados a “la cultura” y “la virtud europea” (Gavila, 1997, p. 739). La suma de las instituciones sociales y las instituciones políticas forman, según la terminología de Henry Lefebvre, el “espacio concebido”, el cual incluye códigos sociales impuestos desde las instancias de poder (Torres, 2016, p. 245).; así como la forma en que dichos códigos son aceptados o cuestionados por los y las protagonistas. Panamá (y sus subespacios: la playa, la casa de Camila, la arboleda, en su límite) poseen también una vertiente simbólica, “espacio de representación”, que emana de la interacción del “espacio percibido” y el “espacio concebido”. Panamá, en la pieza de Fernando Gavila, no sólo alude a una geografía reconocible y cartografiable (espacio percibido), sino también a un campo de controversia (espacio concebido) entre los códigos del pirata Juan Morgan y los valores que defienden los representantes del Imperio Español. Redes Sociales de Camila La voz de Camila, en cambio, reflexiona sobre lo intangible. Ella enuncia los niveles jerárquicos del espacio, vive y práctica una serie de valores ideológicos como el honor y la valentía, y si bien, Amador la Roca menciona a la religión y a la Virgen María como co-creadoras de la realidad continental (Gavila, 1997, p. 746), es Camila quien especifica cuáles son los contenidos religiosos atingentes a la situación que vive dentro de la obra. La cartografía por donde transita Camila no se reduce al dato empírico, como le sucede al inglés; ella sabe que tras la materialidad física se encuentra una realidad abstracta hecha de relaciones políticas, por ello reconviene a Morgan en los siguientes términos:
Camila, por otra parte, al alentar a su esposo para que encabece la resistencia contra el usurpador, proyecta sobre Amador el peso de las relaciones políticas que dan sustento a esta lucha, por ello afirma:
En la cita anterior, v. 872, Camila utiliza los relativos “lo”, “les” para modificar “sacrifico”; “lo” se refiere a su cuerpo, su lugar en la sociedad, su libertad etc.; “les”, al rey y la patria. De tal forma que, entre lo incierto que puede ser el rey intuido y lo abstracto de la patria, Camila coloca su propio cuerpo como puente que conecta ese más allá con la realidad física que la circunda. A partir de esta forma de interpretar su propia corporeidad como vínculo con realidades que la trascienden, Camila puede destrabar la aporía que le plantea Morgan, a saber: o bien, Camila entrega su vida en manos del pirata, o bien, Amador perderá la suya (en el entendido de que la muerte de Amador, por ausencia del caudillo, conduciría a la destrucción del Panamá). Para desligar su ser de la trampa que le ha armado Morgan, Camila se desprende de su cuerpo, ella explica de esta suerte la violencia autoinfligida contra su rostro:
En la cita anterior, vemos, a Camila quien en tanto cuerpo territorializado, es decir, como persona humana que acepta y reproduce en sí misma el proceso de conquista-colonización, con sus valores adyacentes, se encuentra ubicada en una fase en la que, admitida, ya, de su parte, la autonegación como forma de vida, procede a ejercer la praxis sobre el espacio percibido. En su contexto, la praxis, la liberación de Panamá, que, a continuación, el presidente del país encomiará como acto que el Monarca sabrá agradecer con su benevolencia, exige la entrega de su ser material, acto que para Camila está normalizado. Ordenando el Cosmos
En este parlamento inicial, Camila trabaja con aspectos duales, en el primero y segundo renglón sigue el orden general-particular; en el tercero, la corriente contraria: particular-general. Poco después, insiste en esta visión dual y vuelve a darle un tratamiento general-particular (guardando este ordenamiento, adquieren relevancia particular los versos 56 y 60, que por rima forman un pareado):
Una vez establecido el orden espacial, Camila comienza a cavilar sobre los valores: primero sobre la compasión (Gavila, 1997, p. 726), luego sobre el decoro, y a continuación sobre el par valentía-libertad (Gavila, 1997, p. 730). Como hemos visto en las líneas precedentes, Camila se mueve regularmente a través de caminos duales. Morgan, el inglés, poseedor de una visión precisa, lógica y exacta dado su carácter científico, maneja un discurso del cual ha sido desterrada la ambigüedad. Morgan puede vencer a Camila, entonces, al colocarla frente a un conflicto unívoco, e irresoluble en términos de su univocidad: su amor o la muerte de Amador. Camila cuya mirada posee siempre mayor profundidad que la de los dos hombres de la obra, pronuncia entonces, la proclama que después estará en boca de todos sus compatriotas: “la virtud triunfa, viva el rey de España” (Gavila, 1997, p. 731). Enunciado, por cierto, que también está traspasado por una cesura. Hagiografía Las Santas Estas dos tradiciones sobre Santa Lucía fueron utilizadas por Fernando Gavila para la creación de Camila. En La lealtad americana, Morgan hostiga a Camila (Gavila, 1997, p. 727), mientras ella, fiel a su esposo Amador, rechaza el acoso del pirata. Finalmente, Morgan frustrado por la firmeza de Camila, decide obligarla a ser testigo de la tortura y muerte de Amador. Camila ruega por la vida de su esposo y le advierte al pirata, en clara alusión a santa Lucía: “¡Oh tú, Morgan, /mis tristes ojos observa,/ desatados en arroyos/ sangrientos!” (Gavila, 1997, p. 750). Mas, dada la intransigencia de Morgan, Camila termina por ceder a sus requerimientos, pero puntualizando, como santa Lucía, la pureza del alma que no consiente la infamia del cuerpo (Gavila, 1997, p. 753). Apenas liberado Amador, sobreviene el episodio en el que Camila, emula de santa Lucía, se automutila y con este acto vence al maligno. La leyenda de Santa Rosa de Lima, como dije, anteriormente, también está presente en la construcción de Camila. En la obra, es la misma protagonista quien explica su acto extremo en referencia a la santa de Lima; dice Camila: “una gloriosa limeña/ me sirvió tal vez de pauta” (Gavila, 1997, p. 770), no por el autoatentado en sí mismo, sino por sus implicaciones positivas para la libertad de su nación. De acuerdo con la historia de Santa Rosa de Lima, ella habría vencido al pirata Joris Spilgerben, mediante sus rezos en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Por esta razón, a veces, se representa a la santa cargando la ciudad de El Callao con un áncora (Di Fazio, 2021). Camila, entonces, como la gloriosa limeña vence a una compañía de piratas que el ejército español no pudo derrotar, y lo hace ofrendando su cuerpo, como la santa de Siracusa. A pesar de la distancia de 2 siglos, La comedia a la gloriosa Magdalena y La lealtad americana ostentan diversas coincidencias, particularmente en lo concerniente al espacio del cuerpo femenino. Ambas obras, como vimos en el presente escrito, esgrimen dos cartografías enfrentadas: una material e identificable (Marsella, Panamá), otra espiritual, de mayor relevancia. En este conflicto están atrapados los cuerpos de Camila y Magdalena. En los dramas, ellas intuyen (en grado distinto) cierta presencia invisible a sus ojos y esquiva a sus sentidos, pero que controla sus comportamientos y sus emociones, y a cuyos requerimientos ellas dan plena anuencia y satisfacción. En las páginas precedentes hemos podido comprobar que, a partir de su conformidad con las exigencias del Ser Absoluto (para Magdalena, Dios; para Camila, el Monarca), se ha edificado una identidad que las define a ellas desde el autorechazo. Tal autorechazo las obliga a ejercer una violencia extrema sobre sí mismas, a fin de permanecer en el sitio deseado, aunque éste exista expulsándolas. Su autonegación es el precio a pagar para ser incluidas. Sólo en la medida en que se cancelen a sí mismas lograrán el beneplácito de la figura masculina que, desde el misterio, el secreto y la lejanía emocional ejerce todo el control, todo el poder y la fuerza que posee como Dios o como Estado. Magdalena y Camila son plasmadas en estas 2 obras como cuerpos territorializados, es decir, como personas humanas que aceptan y reproducen los términos de su conquista y colonización, aunque ello culmine necesariamente en su propia cancelación. En el caso de Magdalena el proceso de conquista-colonización lo proporciona Amor divino con mucho detalle, como historia previamente concluida. Él se regodea frente a sus parciales, con la descripción minuciosa de la senda por donde ha conducido el tránsito de Magdalena con el objetivo de conseguir su servidumbre plena, su desaparición. En La comedia a la gloriosa Magdalena dicha desaparición es interpretada como fruto del amor. Magdalena sale triunfante, según tal exégesis, al recibir de Amor Divino el máximo galardón al que aspiraba: la supresión de su ser limitado por la absoluta preponderancia del Eterno. Camila es diferente. En su caso, asistimos a un momento ulterior: ella se encuentra en una fase más elevada, cuando admitida, ya, de su parte la autonegación como forma de vida, procede a ejercer la praxis sobre el espacio percibido. Coinciden ambos dramas, finalmente, en el hecho de reducir a sus protagonistas a nivel de meros pretextos para el desarrollo de sus respectivas tramas. Ni Magdalena ni Camila constituyen el centro de articulación de lo que en ellas acontece: hay en ambas obras un ente masculino que, en silencio, las observa y establece un patrón de vida para ellas.
[1] Muy interesante, aunque fuera de los límites del presente estudio, me parece la posibilidad de interpretar, desde la numerología, las cifras que aquí se manejan: del lado del bien, 12 personajes, del lado del mal 3, María es, entonces indispensable para completar conjuntos místicos: 13 y 4. Las cantidades varían, además, a lo largo de la pieza. [2] En las citas de la Comedia… señalo con número romano los “trofeos”, y con latino los “elogios”.
|
||||||||
| Revista Argos Revista electrónica semestral de Estudios literiarios, Lingüística y Creación literaria Departamento de Letras / Departamento de Estudios Literarios Av. José Parres Arias #150, Edificio "H", 4° piso, San José del Bajío,. C.P. 45132. Zapopan, Jalisco, México. CE: revista.argos@csh.udg.mx |
||||||||
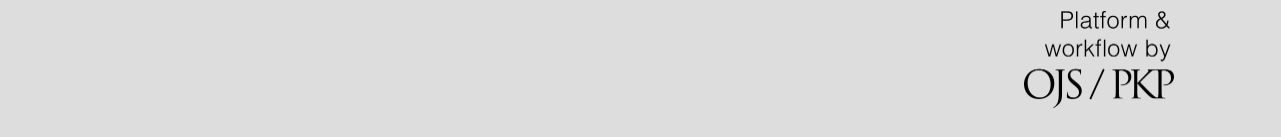 |
||||||||