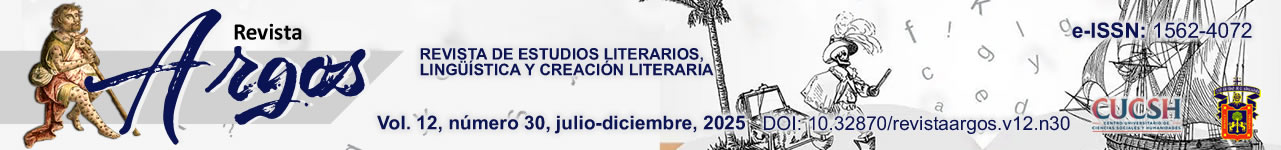|
||||||||
La evocación sin lo evocado: el lector y la construcción de la intriga en Las ratas de José Bianco. Evocation without the evoked: the reader and the construction of the intrigue in José Bianco’s Las ratas. DOI: 10.32870/revistaargos.v12.n30.3.25b Juan Martín Salandro Esta obra está bajo una Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0. Recepción: 26/01/2025 |
||||||||
Cómo citar este artículo (APA): En párrafo: En lista de referencias: |
||||||||
Resumen: Palabras clave: Novela policial. Intriga. Evocación. Lector. Abstract: Keywords: Detective fiction. Intrigue. Evocation. Reader.
|
||||||||
“La evocación sin lo evocado es la voz que llama “Por una literatura de imaginación”, Judith Podlubne. En 1943, el editor, traductor y escritor argentino José Bianco (1908-1986) publica Las ratas (editorial Sur), novela que, junto con La invención de Morel (Bioy Casares, 1940) le permite a Jorge Luís Borges trazar una suerte de cuadro renovador en torno a la novelística argentina (Podlubne, 2008 p. 1). El célebre autor de El aleph se detiene en consagrar los méritos compositivos de la obra, dando cuenta de una valoración colocada en el trabajo sobre el procedimiento literario que desplaza de su lugar “las interpretaciones realistas humanistas del arte de novelar” (p. 1) de escritores otrora centrales en el campo cultural argentino, como Manuel Gálvez o Eduardo Mallea. José Bianco declara que busca una literatura que trate de “evocar la realidad y no se content[e] con describirla, que [vaya] más allá de la mera verosimilitud sin invención” (Kamenszain, s/d). Se propone un régimen de sentido superador del pacto de verosimilitud realista sustentado en la descripción, en tanto exigencia discursiva del género (Barthes, “El efecto de realidad”), proponiendo el procedimiento de la indagación. Siendo esto el elemento nuclear en la obra, en el tema y en la forma. Las ratas, dice Borges, “narra la prehistoria de un crimen” (p. 5), o, aún más, la zona ambigua indefinible que rodea una muerte, y, al mismo tiempo le permite al lector asistir a la historia de los Heredia, una familia patricia venida a menos, rescatada por el matrimonio –y consecuente viudez- de la tía Isabel con un comerciante porteño. La muerte, el misterio y la confesión velada definen el tono de la novela y, al mismo tiempo, constituyen el núcleo de la historia familiar como una suerte de “grieta”. El motivo que mueve la escritura del personaje queda explicitado en la siguiente cita:
Pero “lo hereditario no es lo que pasa por la grieta, sino la grieta misma […] la grieta no es un lugar de paso para una herencia mórbida; es, por sí sola, toda la herencia y todo lo mórbido (Deleuze, p. 227), y a través de ella es que se “busca el objeto que le corresponde en las circunstancias históricas y sociales de su género de vida” (p. 228). Delfín Heredia escribe la historia de su familia no para expiar sus culpas, sino para encontrar el objeto de su vicio, su mal genealógico, que bien podría ser el arte –todos los personajes son artistas frustrados- pero, en el fondo, es el secreto. Sin embargo, Borges señala que “esta novela de ingenioso argumento corre el albur de parecer un ejemplo más de esas ficciones policiales”, sin embargo, “excede los límites de ese uniforme género; no ha sido elaborada por el autor para obtener una módica sorpresa final” (p. 4). En Las ratas hay una aniquilación del concepto tradicional de intriga que acarrea el policial; ya desde la primera página leemos que “Julio se había suicidado” (p. 7). El esquema del policial clásico, del tipo de Chesterton, por ejemplo, trae implícita en la figura del detective, en tanto actor reorganizador de un esquema social ideal, una institucionalización del lenguaje; lo que podríamos pensar desde el concepto de “monosemia” de Roland Barthes (2007, p. 49). El régimen de sentido del policial es neurótico, en tanto admite sólo una interpretación: el reconocimiento del culpable y el restablecimiento del ‘orden’. Se cierra al símbolo y la fantasía. Bianco escribe desde una concepción “polisémica” (p. 50) de la intriga, en tanto no puede cerrarla a un solo sentido –esto es el trabajo sobre la zona de la ambigüedad que le reconoce gran parte de la crítica especializada-. Es por esto que escribir, para Delfín Heredia, implica entrar en conflicto con la estructura misma de la textualidad: él, en tanto autor “como principio de agrupación del discurso, como unidad y origen de sus significaciones, como foco de su coherencia” (Foucault, p. 16) colisiona con la figura de Isabel, suerte de mecenas. Ella es quien detenta el capital económico y organiza la vida familiar; la categoría burguesa de ‘autor’ se enfrenta con el rol en la novela del personaje que encarna la idiosincrasia de esta clase. Él dice que “en ese drama de familia, me imaginaba a mí mismo como un personaje secundario a quien le han confiado funciones de director escénico” (Bianco, p. 8), y por eso trata de construirse a modo de instancia de enunciación externa a una historia que, en definitiva, lo tiene en el centro. Pero esto no implica una anulación del relato ‘policial’, sino una reconfiguración de su esquema. Judith Podlubne (1994) aborda el concepto de “literatura de imaginación” para pensar una concepción de literatura que opera en un entre, en la “indistinción entre lo real y la realidad” (p. 551). Este ‘entre’ bien puede definir la escritura de Las ratas porque no es sólo aquello que señala Borges de que “es uno de los pocos libros de la literatura argentina que recuerda que hay un lector” (Borges: 4), sino que es una novela que depende estructuralmente de su lector. Delfín escribe: “Estas páginas serán siempre inéditas. Sin embargo, para escribirlas necesito pensar en un lector, en un hipotético lector, que se interese en los hechos que voy a relatar” (Bianco, p. 9), y podría llegar a pensarse que el hecho mismo de escribir, de yacer en la palabra, implica operar en el espacio intersubjetivo del lenguaje que implica la presencia de un otro. Pero la confesión de Delfín, y la novela de Bianco, va más allá, necesita un lector que transite la intriga, que “se interese”, indague, imagine y, principalmente, evoque, porque “la evocación [alude] a esa ‘capacidad’ que tiene el lenguaje de permitirnos disponer de lo que no está” (Podlubne, 1994, p. 552). Invita, entonces, a llenar los blancos y reponer ese secreto que pervive, oculto, en la configuración de la voz del narrador. El rasgo ‘del policial’, así, no está en lo inmanente del texto, sino en la relación que este construye con el lector, que tendrá que hacer las veces de detective. De este modo, podemos observar que la concepción de escritura que se despliega en la novela es la de un procedimiento de colaboración textual: demanda un lector activo en el que se busca producir el “sobresalto de la imaginación” (p. 550; negritas del original), en tanto efecto de lectura. Y el efecto de la literatura de imaginación no recae en una suerte de “voluntad de irrealidad” sino en la afirmación de una “voluntad de realización”. Por eso la ‘literatura imaginativa’ es esa que despliega “un plan previamente establecido”; “organiza y desarrolla formas al tiempo que hace evolucionar personajes y caracteres, según resultados esperados” porque hay una construcción a priori del efecto de lectura que hace que “el valor de esta literatura [sea] el resultado de la tensión entre la fuerza de la irrealidad que la recorre y su inevitable voluntad de realización” (pp. 550-1) Así, Las ratas de José Bianco propone una renovación del género policial y de la lengua literaria argentina desde el trabajo sobre el procedimiento. Podemos, incluso, retomar a Roland Barthes para pensar que Bianco escribe “para destrabar la idea, el fetiche de la Determinación Única, de la causa, y acreditar así el valor superior de una actividad pluralista, sin causalidad, finalidad ni generalidad, que es el texto mismo” (2007, p. 42). El escritor despliega un novelar de la ‘ambigüedad’ que “no sólo ofrece al lector la oportunidad de ejercer su libertad, sino que le crean la obligación de efectuar una elección, de resolver una contradicción” (Prieto, 1983, p. 717); demanda un lector que acepte ese difuso pacto de verosimilitud con el texto, que no acepte las sentencias del escritor, sino que pueda llevar a cabo su propio camino inferencial, construir sus propias conclusiones. Un lector que no le crea al escritor.
|
||||||||
| Revista Argos Revista electrónica semestral de Estudios literiarios, Lingüística y Creación literaria Departamento de Letras / Departamento de Estudios Literarios Av. José Parres Arias #150, Edificio "H", 4° piso, San José del Bajío,. C.P. 45132. Zapopan, Jalisco, México. CE: revista.argos@csh.udg.mx |
||||||||
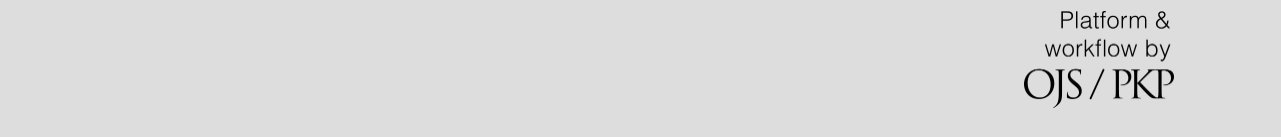 |
||||||||