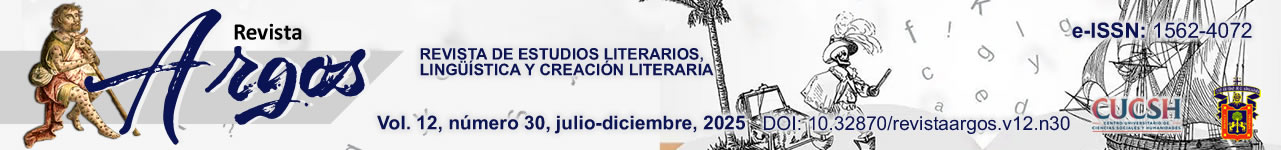|
||||||||
Proyecto literario latinoamericano a favor de la democracia: los casos de Mario Benedetti, Ricardo Piglia y Mario Vargas Llosa. The Latin American Literary Project in Favor of Democracy: The Cases of Mario Benedetti, Ricardo Piglia and Mario Vargas Llosa. DOI: 10.32870/revistaargos.v12.n30.2.25b Jesús Miguel Delgado Del Aguila Esta obra está bajo una Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0. Recepción: 24/01/2025 |
||||||||
Cómo citar este artículo (APA): En párrafo: En lista de referencias: |
||||||||
Resumen: Palabras clave: Literatura latinoamericana. Compromiso político. Análisis textual. Democracia. Abstract: Keywords: Latin American Literature. Political Compromise. Text Analysis. Democracy.
|
||||||||
Introducción. Con el propósito de ahondar en ese tema, he recurrido a tres casos específicos de Latinoamérica. Emplearé tres autores de distintas nacionalidades para comprobar cómo ha sido el tratamiento durante ese periodo. En ese sentido, este trabajo ha sido dividido en tres partes. La primera abordará el texto “La vecina orilla” del escritor uruguayo Mario Benedetti. Para ello, se verá cómo la represión propia de un gobierno dictatorial perjudica a los ciudadanos, la cual ha sido ficcionalizada y plasmada en el discurso literario. La segunda parte tratará acerca de la novela del escritor argentino Ricardo Piglia, Prisión perpetua (2007). En esta, se hará un abordaje en torno a la memoria, la cual se apreciará desde una forma colectiva y también individual. Se hará referencia a algunos pasajes de esta novela y se cotejará con el impacto social y político que se generó en ese contexto. Finalmente, se tomará como referencia la obra literaria de Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros. El propósito es ver cómo la exégesis realiza estudios que tratan de plasmar aquellos referentes que critica el autor peruano. Para ello, se hará un recuento del estudio de Carlos Aguirre (2015) y se articulará la noción de falocentrismo, que es aquello que introduce Víctor Quiroz para que el lector se percate de aquello que significa avance y progreso para el común de los ciudadanos. Habiendo terminado de explicar la estructura de este trabajo, hago recordar que el propósito de este artículo es que se pueda comprobar que existió una tendencia desde la Literatura por querer criticar el sistema coetáneo por el cual atravesaban los escritores. Asimismo, una evidencia para darles una mayor verosimilitud a sus relatos es que la mayoría de acontecimientos que se plasman en sus novelas o sus relatos están basados o reproducidos desde un contexto real de la historia de mediados del siglo XX. El Impedimento de Libertad en “La vecina orilla” de Mario Benedetti El primero de ellos se relaciona con la no autorización que tiene el sentenciado por motivos políticos, el hecho de no hablar. Lo que en las teorías poscoloniales de la literatura se conocen como la “voz del otro”; es decir, ese sujeto que está impedido de emitir su voz. Se trata de todo aquel que se encuentra en un estado de exclusión con respecto a la clase hegemónica de una sociedad. Al hallarse con ese impedimento, su libertad de expresión es sometida a una censura o un aletargamiento por el terror, como lo ocurrido históricamente durante la dictadura cívico-militar de Uruguay (1973-1985), que dejaba relucir las prohibiciones de los partidos políticos, la ilegalización de sindicatos y medios de prensa, la persecución, el encarcelamiento y el asesinato a los opositores al régimen. Con todo ello, es posible asumir que hay una pretensión de universalizar aquella metáfora que desarrolló Eduardo Galeano (2006) al enunciar que el hombre es una vaca que muge. Al asumir esa representación, se produce una interpretación que alude a la animalización del ser humano; y, por lo tanto, a la destrucción de su dignidad. Esa complexión perjudicial sería notoria en muchos de los relatos del escritor uruguayo, tal como se puede apreciar en el siguiente fragmento de “La vecina orilla”: “Los más jóvenes no hablaban, no confesaban nada, ni decían los nombres y datos que los otros querían, pero cuando les aplicaban la máquina gritaban como condenados” (Benedetti, 1994, p. 45). En esa cita, es visible cómo los ciudadanos están incapacitados para poder expresarse; es más, padecerán algún tipo de represión si es que lo hacen. Están impedidos de hablar y, sobre todo, protestar. Otro elemento importante que se evidencia en “La vecina orilla” de Mario Benedetti es el abuso de las fuerzas militares a aquellos que están vinculados como opositores al Gobierno. Si se hace mención a los distintos discursos históricos que registran la dictadura de Uruguay en ese periodo, se encontrará una numerosa mención de desaparecidos, torturados, fusilados y mujeres violadas por las tropas militares. Un ejemplo significativo en esta obra literaria es la violación que sufre la pareja de Dionisio, Vicky, al haber estado detenida por integrar un partido político en contra de la dictadura. En comparación con el discurso histórico, se puede cotejar las repercusiones psicológicas, psiquiátricas o muertes por las que pasaron los allegados a las víctimas, como las falsas esperanzas de una recuperación, un retorno idóneo de los desaparecidos o una sustitución imaginaria de esa vida de tortura por otra en la que no ocurrió nada de ello. En un texto de Galeano (2006), se hace referencia a esta modalidad insana, en la que el torturador no solo cumple con su objetivo criminal, sino que lo disfruta, tal como se observa a continuación:
En esta cita, se puede apreciar la falta de humanidad por aquellas personas que abusaron del poder y que no tuvieron remordimiento alguno por el estado mental de cada ciudadano. Sin embargo, en el texto de Mario Benedetti (1994), se especifica que ese problema no será el único por el cual atraviesan las víctimas, sino que también se coteja la inseguridad ciudadana. Esta es vivida y representada por el narrador-personaje Eduardo, quien en momentos imprevistos debe acudir a alguna localidad para evitar el contacto físico con la criminalidad. A ello, se puede agregar la percepción que tiene Eduardo de la ciudad. La detesta por el ambiente peligroso que se desarrolla a raíz de los frecuentes actos terroristas. En el siguiente fragmento, se puede observar cómo el narrador-personaje Eduardo realiza un monólogo que se distingue por ese carácter predictivo y de derrota:
Con ese fragmento, se corrobora la inclusión de un peligro latente en la sociedad, la cual es aceptada por el mismo Eduardo. Vivir o salir ileso de ese contexto será una ilusión. La constante preocupación y la imposibilidad de pensar en un final desagradable serán los temas que se introduzcan en la forma de pensar de los ciudadanos. Habiendo expuesto las tres propuestas en torno a Benedetti, es posible que también se piense en una solución. Esta estaría caracterizada por la esperanza que emerge de la misma sociedad, la cual es representada por las víctimas directas de estas catástrofes, como acaece con los personajes de Dionisio y Vicky, quienes sufren violencia psicológica, abuso de las autoridades y un trauma que los perjudicará el resto de sus vidas, como el hecho de concebir un hijo que es producto de la violación de entidades militares, así como de preservar el estado de salud mental de la mujer misma. En la siguiente cita, se muestra esa solución que deberán asumir de todas maneras:
Con ese fragmento, se puede apreciar la cosmovisión del autor. Será de mayor relevancia y trascendencia poder continuar con la vida. Recordar el pasado doloroso o hallarse en un estado inactivo no serán los propicios para estos personajes. Ellos tendrán que estimularse y alentarse para proseguir con sus existencias. Al menos, eso es lo que da a entender el narrador, puesto que luego continuará con su redacción. Debido a su función dentro del texto, se llega a conocer que el personaje Eduardo vivirá en la clandestinidad para salir adelante con un trabajo de redactor. Ese oficio le permitirá vivir correctamente, sin lujos ni pretensiones asalariadas mayores, aunque sí con tranquilidad y honestidad. Históricamente, lo religioso intervendrá de una forma justa y compensatoria para los creyentes y las víctimas de estas atrocidades terroristas de los militares o los integrantes del Plan Cóndor. Y es que esto se podrá cotejar con la aparición del Episcopado latinoamericano. Este planteará que será positiva la globalización de la justicia para vivir progresivamente con dignidad e integridad. Una Memoria de Violencia Social y Política en Prisión Perpetua de Ricardo Piglia En general, es necesario aclarar que esa memoria que se va articulando en la narración se enfocará y priorizará las explicaciones y las justificaciones de las guerrillas de los años sesenta y setenta, las cuales serán demasiado traumatizantes. Para ese caso, puede recordarse la “Carta abierta a mi nieta o nieto” de Juan Gelman (1996). Allí se relata la muerte de su hijo y su nuera durante la dictadura militar, como también se muestran aquellos sucesos perjudiciales sobre su nieto, como el hecho de haber nacido en un campo de concentración y haber desaparecido por más de dos décadas. Todo ese trasfondo permite que el lector erija una noción de la narrativa histórica coetánea. Para ello, también es importante destacar el propósito del escritor sobre cómo narra esa historia. Por ejemplo, una constante en el narrador-personaje es revelar esa inquietud a través de distintos pasajes, tal como se puede apreciar a continuación:
En ese fragmento, se puede apreciar esa necesidad de escribir en torno a lo que ocurrirá; es decir, la expresión de los personajes será a la vez una proyección de lo que debería cumplirse con el tiempo. Esa peculiaridad es semejante también a lo que pareciera interesar a Piglia: ficcionalizar la realidad. En otros términos, el narrador conoce muy bien la historia, pero la contará de una forma tal que aprovechará para colocar las impresiones que tendrá. Ante ello, son notorios la participación y el rol importante que cumple la memoria en el discurso, pues esta no solo reconstruye el pasado histórico, sino también la identidad de cada sujeto. Es así como lo entiende Jean Franco (2003). Es por esa razón que este pensador tiene la idea de una memoria social y colectiva durante esa etapa, la cual se verá representada en la narrativa de Ricardo Piglia (2007). De la misma manera, también es posible constatar que el discurso del escritor se estriba en un tópico opuesto, donde hay mayor presencia de lo subjetivo y lo individual. Ese interés ya no es colectivo. Se trata de otro tipo de memoria. Incluso, esta modalidad resulta ser más profunda que la registrada en el discurso oficial. Eso se puede evidenciar en el monólogo del narrador-personaje cuando alude a su diario:
En ese fragmento, el narrador-personaje hace referencia a las emociones; es decir, a lo indescriptible por las palabras. Y eso, a la vez, genera todo un desacierto al querer hallar en el discurso histórico la totalidad de lo vivido en una determinada época. En ese sentido, hacer referencia a una memoria colectiva implica que no necesariamente coincida con lo registrado en los discursos oficiales, puesto que esta puede haber captado lo esencial y lo mayoritario, pero también puede obviar pormenores e, incluso, estar manipulada para propósitos subrepticios. De esa manera, es posible entender a qué se debe esa postura que asumen algunos políticos cuando tienen que referirse a las historias de sus países. Por esa razón, es factible poder detectar una política de amnesia (Franco, 2003). Esta idea se refuerza con lo que señala Jean Franco al iniciar su discurso, al preocuparse en torno a la posibilidad de asumir la historia de los países latinoamericanos (Argentina, Chile, Guatemala, El Salvador, etc.) con la idea equidistante de representar el pasado y el presente en dos universos distintos, es decir, la memoria histórica en contra de la propuesta de modernización y desarrollo urbano. Esta última sería apoyada por los medios de comunicación, quienes respaldan las versiones oficiales de la historia (Franco, 2003). Al aplicarse una política de amnesia, se está negando el reclamo que hace Luis Jiménez (2011) en su artículo. Él insiste en que se haga notar la importancia de preservar los derechos humanos. Para ello, coloca como ejemplo el organismo denominado Derecho Internacional. Asimismo, se menosprecia lo sostenido por Alelí Jait (2009) en “Poesía y dictadura. Análisis del poema ‘Cadáveres’ de Néstor Perlongher”, quien destaca la importancia de la decodificación que se realiza sobre el silencio, ya que este es prioritario en los hallazgos macabros de los muertos y secuestrados. De ellos, se evidencian múltiples razones, como las de sus luchas al sentirse abusados o atentados por el Estado y las de la presencia de los íconos revolucionarios en constante conflicto y amenaza. Crítica al Machismo y la Dictadura Militar en Mario Vargas Llosa Para el caso del libro de Carlos Aguirre (2015), se muestra una preponderancia en presentar la novela bajo un contexto específico: los antecedentes de la publicación de la novela, junto con el impacto generado en los lectores. Todo esto lo iré desarrollando según la estructura que presenta el libro. Asimismo, es necesario recordar que se hace esta explicación para luego profundizar en la cosmovisión que plantea Mario Vargas Llosa en La ciudad y los perros y en su novelística en general. En la introducción del libro de Aguirre (2015), hay un recuento y una valoración de lo que significó el boom latinoamericano en las letras para el autor. Para ello, argumentó la trascendencia de la institución de la Casa de las Américas, fundada en 1959, las distintas premiaciones que se hacían por las obras literarias y la difusión de múltiples editoriales que las promovieron. La mayoría de estos textos publicados tenían en común su crítica al sistema político. Es por eso que muchos de estos escritores adoptaban una ideología izquierdista, para juzgar todo tipo de gobierno dictatorial. En el caso de Perú, se haría referencia al periodo de mandato del general Odría, que es notorio en Conversación en La Catedral de Mario Vargas Llosa. En el capítulo 1 (Aguirre, 2015), se aprecian los antecedentes de La ciudad y los perros, junto con las amistades que tuvo el escritor peruano. De ello, se puede inferir que hay un propósito de querer justificar la aproximación del escritor hacia la política, la cual se ve plasmada en la novela. Aquella cosmovisión es también recíproca en las actividades del propio Vargas Llosa. Por ejemplo, se perciben referencias al Che Guevara o Fidel Castro. En el capítulo 2 (Aguirre, 2015), se inicia con la imprecisión por la cual atravesó la primera novela de Vargas Llosa en relación con su título. Para ello, se narra que en un primer momento se pensó llamarla Los impostores; luego, Colegio Militar; y, después, Las cuadras. Además, se llega a conocer la importancia que tuvo el poeta español Carlos Barral, quien fue el que creó el Premio Biblioteca Breve (el cual sería otorgado a Vargas Llosa en 1962 por el texto ya aludido), junto con distintas anécdotas que harían que el escritor peruano sea el ganador absoluto. En el capítulo 3 (Aguirre, 2015), se desarrolla el tema de la censura que tuvo La ciudad y los perros en España. Esto fue debido a que en ese país predominó el Gobierno franquista, el cual impidió que se publicaran temas como los de la violencia, la homosexualidad, la prostitución, junto con la crítica que hay hacia los valores y la religión. Aun así, se cuenta que los lectores no estuvieron satisfechos, tal como se refiere Carlos Barral al momento de enviarle un informe a Vargas Llosa en 1963 para que trate de “suavizar” algunos términos, acotación que se le hacía en 17 páginas nada más, todo ello sugerido también por Robles Piquer. En el capítulo 4 (Aguirre, 2015), se revela la importancia que se le dio a Mario Vargas Llosa en España para la difusión de sus textos en las imprentas, tal como acaeció con sus obras como La ciudad y los perros y Los jefes. En esta sección del libro, se muestran imágenes de las carátulas que tuvo la primera edición del libro, junto con algunos anuncios periodísticos, en los cuales se promovía el interés por el autor. En el capítulo 5 (Aguirre, 2015), se llega a conocer cómo y qué editoriales empezaron a publicar La ciudad y los perros, tales como Populibros. También se narra cómo fue su edición al inglés, cuyo título definitivo fue The Time of the Hero (y no The City and the Dogs). Aparte, se relata la reacción que tuvo el mismo Colegio Militar Leoncio Prado al leer esa novela. Hasta el momento, se ha asociado una quema significativa de los libros con una señal de protesta por la mala imagen que de él plasmó el autor en su novela. Más adelante, se hará mención de algunos gobiernos (como el de Alan García) que permitieron la difusión en editoriales cómodas de la narrativa completa del autor. En la conclusión (Aguirre, 2015), se hace una explicación sobre la quema de libros de La ciudad y los perros, aludida en el capítulo anterior. Y en el anexo documental (Aguirre, 2015), se muestran las cartas enviadas del escritor peruano, como también de personas cercanas a él, para remitirse a su novela, como es el caso de José María Valverde. Estos intercambios tienen el propósito de que se logre apreciar la aceptación de la publicación de la obra y su eficacia literaria. Finalmente, Carlos Aguirre (2015) presenta una bibliografía sobre los temas de la censura (tópico analizado en el libro), de los autores críticos que han analizado las novelas de Vargas Llosa y de los autores coetáneos que manifestaron sus distintas formas literarias, como Arguedas o Cortázar. Es justificable por el trabajo de Aguirre que haya omitido un gran número de estudios críticos sobre La ciudad y los perros, puesto que su propósito no está orientado a la labor analítica e interpretativa de la obra en sí, sino que busca la mera contextualización de la publicación del libro. Y ese trabajo documental, al igual que el de Sergio Vilela (2003), contribuye a la profundización y a la aproximación del lector a los pormenores de esta primera novela de Mario Vargas Llosa. Falocentrismo Disoluble en la Novelística de Mario Vargas Llosa El texto Lituma en los Andes (2014) es un ejemplo de que Vargas Llosa pudo articular sus técnicas literarias con el fin de ensalzar la cultura andina y un periodo histórico de violencia sociopolítica en el territorio peruano. De hacerlo de otra manera, el impacto hubiera sido distinto. Esto se debe a que ya hay una estética de la recepción que se rige a nivel mundial, no solo en la literatura, sino en el cine o los medios de comunicación masivos. Sus temas frecuentes son la violencia, el predominio de la acción sobre las escenas de constante diálogo o intromisiones retrospectivas de los personajes, como también la ausencia de pasajes descriptivos, etc. Con Vargas Llosa, el abordaje resulta más convincente e innovador. Al respecto, Víctor Quiroz (2009) destaca el tratamiento particular que ha logrado Vargas Llosa de la cultura andina, ya que este se enfoca en tres tópicos esenciales: postular la noción del sujeto andino desde un punto de marginalidad (colonialización), representarlo como un sujeto bárbaro (que rechaza la cultura modernizante) e implementar temas relacionados con la violencia (acápite que ha servido para desarrollar novelas con tópicos que aludían a Sendero Luminoso, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, el MRTA, etc.). Entender la cultura peruana desde la perspectiva ya mencionada se puede volver atrayente, ya que uno aprendería nuevas técnicas literarias y quedaría deslumbrado por los modos de criminalidad que se desarrollan ante los seres humanos. ¿Pero rescatar la cultura andina desde su propia autonomía?, ¿con técnicas propias de su historia y su forma de civilización? Trabajos al respecto los hay, textos en quechua o idiomas nativos, pero su difusión no es muy conocida, difundida y comentada en ambientes universitarios nacionales. Solo queda como aporte para los arqueólogos y antropólogos, sin embargo, no llega a una interculturalidad mayor, a ese Otro hegemónico, con necesidades insaciables de modernidad. Por otra parte, Víctor Quiroz (2009) menciona que un tema latente en la literatura andina es el relacionado con la concepción falocentrista, donde hay una predominancia de lo masculino sobre lo femenino. Esa es una señal de que aún pervive la forma colonialista y subalternizante de interrelacionarse entre grupos culturales. Eso es notorio en la capital, y también ha sido proyectado en las novelas de Vargas Llosa, como en Pantaleón y las visitadoras (2005), donde el hombre tiene esa facilidad para apropiarse de las mujeres por su misma necesidad biológica, sin importar su rol simbólico y hegemónico de su mundo militar. Ese tema será frecuente en otras de sus publicaciones; incluso, se cambiarán los roles, como sucede en Travesuras de la niña mala (2010), donde hay una posición contraria a la falocéntrica: la mujer adopta el rol de dominio sobre su vida sexual. Ella elige, margina, sanciona, prohíbe, miente y es infiel. No hay quién la pueda movilizar a un plano de sumisión. Ante ello, ¿esas formas de tratar la ética y la estética serán posibles de proyectar en la cultura andina? ¿Es creíble la propuesta de una mujer de esa región, capaz de realizar tales acciones en Occidente?. De hacerlo ¿tendría algún impacto o habría alguna desvirtualización de su prototipo? En Lituma en los Andes (2014), la mujer es deseada, pero también lucha ante la adversidad. Viaja, se traslada, no se deja dominar. No por ello se deja de vincular con la violencia: tema frecuente que se extrae del mundo andino. En conclusión, las técnicas empleadas en el Perú han ayudado a contactar el mundo andino y conocerlo en su totalidad, mas no ha resuelto el problema de mirar su sociedad bajo esas premisas autoconfiguradoras, como las de referirse a esta como una “otredad”. En síntesis, se pudo demostrar a través de los tres escritores latinoamericanos la falencia que tuvieron las sociedades a mediados del siglo XX. Sus Gobiernos patrocinaron un estatuto dictatorial y represivo, el cual se evidenciaba por el ejercicio degradante y criminal de las entidades militares. Del mismo modo, quedaron como muestra en la literatura los distintos abusos de los cuales muchos fueron víctimas injustamente. En el caso de “La vecina orilla”, el uruguayo Mario Benedetti logró demostrar desde su discurso literario las repercusiones de este tipo de gobierno perjudicial. Esas secuelas fueron notorias en las expresiones de sus personajes y la configuración que les proporcionó a los respectivos espacios ambientados. Algo similar ocurrió con Prisión perpetua de Ricardo Piglia, quien buscó la consolidación de la memoria de aquellos que pasaron por aquellos abusos. Asimismo, se pudo deducir que muchos pormenores no son factibles de incluirse en un registro oficial de la historia, por lo que la lectura de un discurso académico de índole verosímil y realista podría no cumplir con las expectativas de toda persona que pretende hallar la verdad en los libros. Para finalizar, se hizo un análisis del proceso de publicación de La ciudad y los perros, junto con los problemas que obstaculizan hallar a un lector interesado en los distintos percances que atraviesan los ciudadanos de todo un país. De ello, se pudo concluir que hay intereses hegemónico-falocentristas que excluyen cualquier otra modalidad que no se acople a los estereotipos que se rigen desde lo literario o lo sociopolítico. Este trabajo solo tomó en cuenta a tres autores latinoamericanos, por lo que no se descarta un estudio posterior sobre otros autores canónicos y no tan conocidos en estos dos últimos siglos. Es más, ha sido una omisión adrede la no mención de algún tipo de producción literaria que en esa época haya hecho ensalce de lo acaecido en esos años. Contar con un análisis contrario al realizado en esta oportunidad permitiría reformular la visión que se tendría en cuenta de América Latina en esos años donde imperó el Gobierno militar y dictatorial. Sin embargo, no fue el propósito de este trabajo, motivo por el cual no se hizo el contraste. No por eso se descarta la posibilidad de que en un futuro surjan investigaciones que estén orientadas al debate originado por este planteamiento literario.
|
||||||||
| Revista Argos Revista electrónica semestral de Estudios literiarios, Lingüística y Creación literaria Departamento de Letras / Departamento de Estudios Literarios Av. José Parres Arias #150, Edificio "H", 4° piso, San José del Bajío,. C.P. 45132. Zapopan, Jalisco, México. CE: revista.argos@csh.udg.mx |
||||||||
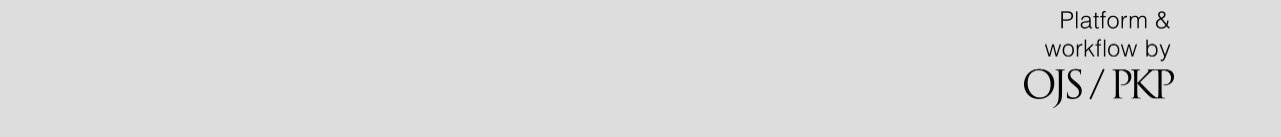 |
||||||||