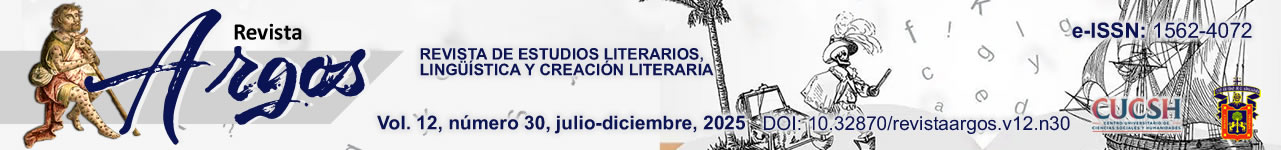|
||||||||
El no-lugar de la utopía y de la imaginación: una propuesta de comparación para The Waste Land, La terra promessa, Pedro Páramo y Estoraques. The no-place of utopia and imagination: a comparison approach to The Waste Land, La terra promessa, Pedro Páramo, and Estoraques. DOI: 10.32870/revistaargos.v12.n30.1.25b José Pablo Álvarez-Acosta Esta obra está bajo una Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0. Recepción: 24/01/2025 |
||||||||
Cómo citar este artículo (APA): En párrafo: En lista de referencias: |
||||||||
Resumen: Palabras clave: Literatura comparada. Siglo XX. Utopía. Imaginación. Abstract: Keywords: Comparative literature. 20th century. Utopia. Imagination.
|
||||||||
Introducción. Ahora bien, también es necesario aclarar de entrada, dada la complejidad y la amplitud de lo utópico, que no voy a hablar de “[l]a Utopía [como] un discurso alternativo a la razón dominante” ni, cuando aluda a la ciudad, en términos de que “[l]a ciudad utópica es una alternativa real e imaginaria frente al orden civilizatorio” y tampoco diré que la “[..]. utopía introduce variaciones imaginativas en cuestiones tales como la sociedad, el gobierno, la familia, la religión (Mannheim, 1987: 9)” (Barreto, 2018, pp. 156 y 157). Así, pues, me centraré strictu senso en la noción que más me interesa de la utopía, a saber, la noción de un no-lugar existente gracias a la imaginación humana –más adelante ahondaré en qué entiendo yo por imaginación; sirva, por lo pronto, tener presente que forma parte de la cognición y del aparato psíquico humanos, así como, sostengo, condición sine qua non para pensar lo utópico. Insisto: esto lo retomaré después– y al genio poético, y que está atravesada y es potenciada por la memoria, la ficción, la historia, el lenguaje y el tiempo; valga también aclarar, grosso modo, que para mí sobre todo Eliot (1995) y Rulfo (2017) asumen una posición más política en sus textos que Cote Lamus (1963) y Ungaretti (1950), sin embargo y como ya mencioné, me interesa la relación entre utopía y política solo a nivel textual y como una interpretación, no como una propuesta para crear mundos sociales nuevos. Como dice el dicho: el que mucho abarca, poco aprieta. Lo anterior nace de mi interpretación porque considero que, así como en los cuatro textos por comparar hay referencias geográficas e históricas a personas, tiempos y lugares concretos y entremezclados, la pregunta sobre dónde están o deberían estar físicamente situados esos lugares, esas tierras, ese pueblo o esa ciudad de que se habla, queda sin respuesta, por lo que uno se cuestiona si en acaso existen, existieron o existirán. Por ello, también me interesa analizar la posible relación entre el plano físico y espiritual que pareciera abrazar al primer espacio, entendiendo que el plano espiritual, para mí, implica reflexiones (pensamientos, emociones, lo inexistente y la otredad) en torno a ese espacio físico, por lo cual me parece que hay un sentimiento de nostalgia, melancolía y desarraigo que, por lo anterior, es común a los cuatro textos, que de una forma u otra dan cuenta del siglo XX, tanto suramericano como europeo, plagado de complejidades e incertezas; de lo siniestro, en una palabra, dado que desfamiliariza y corrompe, arruina y esteriliza, si se quiere, el presente, que debe recurrir a la ilusión de un pasado mejor, y a la esperanza de un futuro próspero para poder resistir.
Traigo esta cita a colación porque me parece que permite entender, por lo menos desde una primera mirada, de dónde pudieron surgir The Waste Land, La terra promessa y Pedro Páramo, en tanto, creo que en estas tres obras literarias se puede evidenciar esta “lúcida crítica” a través del uso particular de lenguaje e imágenes que distingue y caracteriza a cada autor, con esta mirada constructiva, en tanto muestran una visión distinta de los presentes tan violentos (en varios sentidos) en que estaban inmersos y sobre los cuales dan cuenta: sean las Guerras Mundiales en Europa o la Revolución Mexicana, los personajes y los relatos contenidos en estos tres textos llaman la atención sobre lo que estaba pasando, y pienso que esto puede ser capital, la decadencia de las sociedades europea y mexicana, enfrentadas ambas, si bien de maneras distintas, a cambios de pensamientos sociopolíticos, que dan cuenta, así, de la decadencia política y social de tradiciones hegemónicas y antiguas, en busca de un futuro mejor, acaso utópico. Si tenemos en cuenta, además, que Moro, en su Utopía, “describe un Estado excelente para personas comunes, no idealizadas” (Fortunati, 2021, p. 11, cursivas en el original), ¿qué hacen Eliot, Ungaretti y Rulfo? No describen un Estado excelente –específicamente Eliot (1995), al contrario, creo que muestra la decadencia de la realeza inglesa, y de toda la sociedad de paso, así como el reflejo de una nueva realidad en la Europa de posguerra (Álvarez Acosta, 2021); Ungaretti (1950) y Rulfo (2017), tampoco, aunque quizás el mexicano alude más a las cuestiones sociopolíticas del contexto histórico mexicano– pero es innegable que sus personajes son todas personas del común, con una que otra referencia a personajes históricos, pero nada idealizados: la riqueza sobria de sus personajes y de sus personalidades es un punto muy interesante tanto en Eliot como en Rulfo, en el sentido de que si bien no se explayan al momento de presentar y describir a sus personajes, lo poco que dicen de ellos muestra cómo son realmente y da cuenta de que son más profundos y complejos de lo que parecían en primera instancia, sin perder, insisto, ese distintivo de lo común. Al respecto, comienzo con la ambigüedad en Eliot (1995): “La Silla [sic] en que ella se sentaba” (v. 77, p. 39), que de inmediato hace preguntar por el quién es ella –¿será Marie, de quien tampoco sabemos mucho; o será acaso será alguien más–? y, por supuesto, del lugar en sí: ¿dónde está ella; dónde está puesta esa silla? Es de notar cómo también la conversación, o de pronto monólogo, que continúa después tampoco permite, por un lado, saber quién es exactamente quién está hablando, y con quién:
Así como, por otro lado, el registro y la estructura mismos dan cuenta de una comunicación ordinaria, así como la imposibilidad de la respuesta, la aparición del silencio y del tiempo, reforzados por la negación. Y, por supuesto, se muestra, por una parte, la irrupción del hecho imperativo del pensar, un pensar que, por otra parte, es en sí un no-lugar y un producto, o un resultado, de una imaginación que nos es completamente ajena y lejana, y que se nos escapa, como el resto de la información a la cual no tenemos acceso del todo, y que produce, a su vez, una serie de preguntas como las propuestas más arriba para tratar de comprender qué es lo que está realmente sucediendo. Todo esto es similar a lo que sucede en Rulfo (2017), en primer lugar y en el sentido de que las descripciones de los personajes son fugaces:
Aquí la descripción del personaje es rápida y poco clara, como dando a entender que si esta persona pareciera normal (humana, viva) hay, sin embargo, algo extraño, siniestro si se quiere, en ella, que la vuelve ajena y lejana, y que hace que toda la situación parezca, de alguna manera irreal; en segundo lugar y con respecto a la ubicación, esta tampoco es demasiado rica en detalles: una bocacalle puede estar en cualquier sitio, y de por sí puede ser un espacio, si puedo llamarlo así, intermedio, que está en la mitad entre varias vías; quizás pueda entenderse como un no-lugar, en tanto es más bien un sitio de paso, no para detenerse ni estar ahí, que se cruza para seguir avanzando, no para tomarse una pausa, por lo que, en sí, no tendría una mayor significancia que la otorgada, fugazmente, por estas líneas. Así, me llama la atención cómo tanto en Eliot (1995) como en Rulfo (2017) le corresponde al lector imaginarse unos espacios que textualmente no existen y que no tienen características de ningún tipo, como si realmente no estuvieran, y fueron, así, producto de la imaginación de los personajes, primero, y luego de los lectores que son quienes deben crearlos y recrearlos para poder asirlos, antes de que se esfumen y desaparezcan, antes de que se conviertan en no-lugares imaginados. He hablado ya un poco sobre mis ideas sobre la utopía, o lo utópico más bien, como algo sobre lo cual reflexionaría y profundizaría más adelante; ahora bien, ¿qué significa, más allá de lo ya dicho, utopía, y qué significa ahora la utopía como discurso? En cuanto a la palabra utopía, me parece esclarecedora la reflexión que al respecto hace Fortunati (2021); la autora refiere que la utopía tiene en su interior diversas formas de discurso: “es ante todo "sermo", discurso oral, una historia sobre un viaje, una conversación-diálogo” (p. 12, comillas dobles y cursivas en el original). Me interesa sobre todo destacar esta forma discursiva, dado que entre mis primeras reflexiones antes de escribir se me había ocurrido una posible relación entre la utopía, el viaje e incluso el Bildungsroman, en especial porque en Pedro Páramo (2017) sucede un viaje –un viaje al pasado, a la memoria a la muerte, y a Comala– por medio de discursos orales y conversaciones-diálogo; lo anterior también puede verse tanto en Eliot (1995) como en Ungaretti (1950), en el sentido de que en ambas obras hay sendas alusiones al viaje como movimiento y desplazamiento espaciotemporal, incluso en Estoraques, en tanto que, precisamente, son las imágenes y referencias las que se mueven y aparecen en escena. Para el caso de Eliot, el primer viaje, tanto espacial como temporal, acaso sea el de Marie y el archiduque:
Aquí es interesante el viaje al pasado, en relación con el descenso, como si el pasado estuviera por debajo del presente, y, por supuesto, la falta de descripción del espacio en que se encuentran: el lector, de seguro, se imaginará de golpe los Alpes, pero más allá de la alusión al lago de Starnberg, no hay una manera exacta de saber dónde se encuentra María (y dónde exactamente al momento de descender en trineo), ni, tampoco, cómo estaban vestidos los personajes nombrados. Ungaretti (1950), por su parte, se refiere al movimiento en estos términos: “Aquiétese un momento / Al resurgir en el tranquilo cuarto / tu feliz avanzar majestüoso [sic]” (p. 207). Quién le habla a quién es un misterio, así como saber exactamente dónde está ubicado ese cuarto (que tampoco es descrito) y es interesante que haya primero una quietud y después un avance. A lo largo del poema también hay otras referencias al movimiento, al desplazamiento e incluso al viaje, y también a la decadencia, como se ve en “Caminas sobre campos de toda mies vacíos” (p. 213), sobre espacios vacíos, no-lugares infinitos o, como dice incluso antes “¿A qué otro sitio otro?” (p. 213), sitios, además, como “O los sitios insólitos o los no insólitos” (p. 237) todo un trasegar “[...] solos por las ruinas” (p. 255), por supuesto, acompañado de algo que no puede faltar al hablar de esta suerte de tierras baldía e inhóspitas, en las que el yo poético no es más “Que cosa en ruinas, cosa abandonada” (p. 211), en últimas, su “Mi decadencia [...]” (p. 215); todo lo anterior, tiene su culmen en los coros 4, 5 y 6 de los Últimos coros para La tierra prometido, en los que se ve precisamente esa imposibilidad de alcanzar la Tierra Prometida, un no-lugar que no tiene asidero en la realidad, dado que nadie conoce la meta y la muerte llegará antes de lograr conseguir esa meta (Ungaretti, 1950, p. 216). Al final, son todas alusiones vagas, imprecisas e indefinidas, que, como el poema mismo, terminan dando cuenta de un no-lugar al que nadie sabe ni puede llegar, pese a cualquier esfuerzo (he ahí el viaje por tiempos y espacios) o aun, pensamiento en una suerte de conversación-diálogo para alcanzar lo utópico, a lo que, pareciera, solo puede llegarse en la muerte, que acaso sea el no-lugar utópico por excelencia. Llegados a este punto, quisiera detenerme un momento más a pensar en la utopía; así, pues, y como afirma Almonacid (2018):
Además de la definición de no-lugar, quiero destacar más el sentido de evasión y huida –quizás ya presente, por las citas y reflexiones anteriores, en Ungaretti (1950), Eliot (1995) y acaso un poco en lo ya dicho sobre Rulfo (2017)–, en tanto, de una u otra forma, este sentido implica un movimiento o un desplazamiento espaciotemporales, quizás no necesariamente físicos, pero sí mentales, cognitivos, en últimas, de la imaginación; y cuando esto se vuelve ficción, nace la literatura. Y, adicionalmente, hay dos signos filosóficos de la utopía: “Primero, su condición de búsqueda la coloca en un lugar fuera del lugar dominante, distante e imaginaria” (Barreto González 2018, p. 157). En cuanto a esta idea de búsqueda, creo que tiene una relación estrecha con, por un lado, el rasgo de no-lugar y, por otro, con las referencias históricas: los autores se valen de estas alusiones al pasado para poder plasmar un mundo distinto o una realidad posible lejos de su presente, de sus lugares de enunciación, lo cual lleva a que se imaginen, y así lo plasman textualmente, lugares que no existen pero que sí tienen cierto asidero en la realidad, sea por citas textuales que tratan de situarlo o por referencias históricas, que le dan cierto aire, soplo vital, a este no-lugar perdido en el tiempo (y también en el espacio). Y esto se ve, me parece, en Eliot (si bien, claro está, de manera diversa): en el caso de La tierra baldía, la primera estrofa da buena cuenta del poder evocador de las imágenes de la memoria –“El invierno nos mantenía calientes [...] El verano nos sorprendió”, sobre todo en (vv. 5 y 8) “Y cuando éramos niños, estando con el archiduque...” (Eliot, 1995, p. 31, v. 14)– y de cómo estos recuerdos, en franca oposición al “April es el mes más cruel” (1), dan a entender que hay una contraposición entre lo que “fue” en el pasado y lo que “es” ahora, destacando así que se evade la realidad al huir al pasado. A mi parecer, esto es lo mismo que sucede en Pedro Páramo, en tanto Juan Preciado, o su realidad más bien, es consumido por la evasión y la huida latentes en Comala, “un pueblo sin ruidos [...] [de] casas vacías; las puertas desportilladas, invadidas de yerba” y donde una “señora envuelta en su rebozo [desaparece] como si no existiera” (Rulfo, 2017, p. 10), un no-lugar evadido y huido de su realidad contingente, al punto de que cuando llega la Revolución Mexicana a la vida del pueblo, esta pasa sin pena ni gloria por este (Rulfo, 2017, p. 12), como la señora que aparece y desaparece como si no hubiera existido jamás. Hablar de Comala me permite presentarla, aunque también aplica para los demás lugares (no-lugares) presentes en las otras tres obras, como un espacio ficticio que “permite abrir horizontes gracias a [su] capacidad”, gracias, entonces y en ese sentido, a que la utopía “posee [esa capacidad] de concebir lugares vacíos e inexistentes desde los cuales se puede volver la mirada a la realidad (Ricoeur, 1994: 58)” (Almonacid, 2018, p. 167); es decir, así Comala solo exista en la imaginación de Rulfo, e incluso solo para algunos personajes dentro del microcosmos del relato, es este no-espacio el que posibilita hablar de cosas reales, existentes, de la realidad misma a la que alude pero en la que, pese a todo, no está presente ni actúa. En La tierra baldía se habla de una “ciudad irreal” (Eliot, 1995, p. 35) que, si bien pareciera ser Londres, no queda claro si en realidad lo es o no; si acaso es solo la imagen de Londres, o de algún otro recuerdo evocado por el narrador y, por ello, quizás confundido con otras imágenes de ciudades; así ¿es irreal porque no existe o porque no parece real? Creo que puede haber una diferencia muy sutil entre ambas posibilidades, y que llevaría a una reflexión que me excede, sin embargo, quizás pensarlo en sentido utópico me permita aterrizar esta noción de ciudad irreal, al pensarla precisamente como un lugar vacío e inexistente desde el cual se puede ver la realidad de otra manera, tal y como sucede en todo el poema de Eliot: a lo largo de todo este hay varias referencias geográficas, pero al final no dejan de ser espacios vacíos e incluso inexistentes: sea por cuestiones temporales o espaciales, es imposible llegar a ellas si no es por obra del lenguaje y, por supuesto, de la imaginación que posibilita a la utopía y que hace que el lector los cree y recree. Ahora, ¿en qué momentos encuentro rasgos utópicos? Comenzaré por aludir a aquellos momentos de no-lugar presentes, a mi juicio, en las cuatro obras. Así, podría suponerse que Eliot alude a las tierras infértiles luego de la Primera Guerra Mundial, aunque cabría preguntarse a cuáles tierras en específico y dónde se encuentran; además ¿fue el mismo grado de destrucción el que sufrió Alemania, especialmente Baviera, que el que sufrió el Reino Unido, concretamente una ciudad como Londres? Porque este es un espacio físico en que, de entrada, abril cría “lilas de la tierra muerta, mezclando / memoria y deseo, removiendo / turbias raíces con lluvia de primavera.” (Eliot, 1995, vv. 1-4, p. 31), dando a entender así que, por una parte, la tierra es infértil, sucia pese a la lluvia de vida, y, por otra, comienza a dar una idea de otro espacio, el espiritual, en que se funden la memoria y el deseo, dos elementos clave también en las otras tres obras; y que también están en relación con la imaginación, que los posibilita y potencia; asimismo, con esta noción de no-lugar, dado que ni el deseo ni la memoria tienen lugares fijos porque están mediados, a su vez, por el tiempo y por el aire, como en Estoraques –que son, quizás, los dos elementos constantes en todo el poema, mostrando que el ambiente y las personas cambian, pasan, se mueven y finalmente perecen o se transforman, pero el tiempo y el aire permanecen ahí–, y dan cuenta de lo perdido, de lo extraño (y extrañado) y de lo ausente, aspectos todos presentes en las utopías de estas obras pero, por ello mismo y a su vez, confundidos y fundidos de tal manera que son irrecuperables e incompatibles, por lo cual permanecen como no-lugares y como (im)posibilidades de la imaginación que, por más que trate de asirlos, los pierde. Por lo pronto, quisiera sobre todo insistir en el espacio, sea este físico o espiritual; así, pues, la tierra prometida de Ungaretti, por ejemplo, ¿dónde está? Podría ser el desierto bíblico y mítico de su Alejandría natal, o quizás la Toscana italiana más dantesca; en cuanto al espacio espiritual, creo que es diciente considerar el estado anímico del poema, precisamente la canción con la que comienza La tierra, que refleja una circunstancia espiritual –una extraña fe en la palabra y en el otro–, además de la aparición de “la extraña calle” (Ungaretti, 1950, p. 203) que quizás sea extraña no solo por el hecho de no saber dónde está, sino también por el hecho de su silencio, de que esté muda, quizás un poco en consonancia con el mismo estado anímico del poeta, una mezcla de angustia y esperanza; además, es interesante pensar que la calle es un espacio público, mientras que el espacio del estado anímico es privado, y cómo esto genera una tensión entre estos dos lugares diferentes y aun opuestos, creando así una posible intersección que textualmente no tiene ningún lugar. ¿Dónde está la Roma a la que alude Cote Lamus; será aquella alusión a una calle: todos los caminos llevan a Roma? Porque sí hubo un asentamiento: “Una ciudad allí cumplió la vida”, en “Esto [que] fue [...] el terreno de los hombres” que, sin embargo, deviene en “Aquí hay un reino de tierra y arenisca maravillosamente sediento” (Cote, 1963, pp. 40 y 42), situación similar a la expuesta como “pampeanización” (Lemo, 2021, p. 54), que vuelve llana la ciudad al hacer que la “naturaleza” de los bordes entre en ella, como si de golpe también empezaran a aparecer lotes baldíos donde había edificaciones... ¿edificaciones imaginarias? dado que en los Estoraques no hay edificaciones (hasta donde se sabe). Pese a todo, volvemos a lo mismo: ¿dónde está ese “aquí”? un aquí en el que hubo vida, y ahora solo hay sed: una tierra seca, y por tanto también infértil; donde tal vez haya ahora muerte, un no-lugar al que solo se puede llegar imaginándolo. Y los estoraques de Norte de Santander, no son los del parque natural nacional, ¿o acaso sí? Y parecieran, de golpe, incluso estar cerca de Roma, ¿cuál Roma? ¿Y cerca en qué sentido: espaciotemporal, o solo espacial, o solo temporal? ¿Y cómo entender esto, si no es gracias a la imaginación y al lenguaje? Para seguir profundizando en Estoraques, me parece conveniente traer a colación, si bien proviene de un contexto distinto y con base en una lectura (literaria) diferente, las ideas de Lemo me permiten entender el vacío y el desierto contenidos en Cote Lamus (1963) también como “[r]estos y ruinas [que] no provenían de catástrofe alguna, sino también de la renuncia humana como del paso del tiempo [...]” (p. 55); recordemos que en Estoraques se enfatiza en el viento y el tiempo casi como dos opuestos irremediablemente ligados y codependientes, como en este caso: todo lo demás pasa, pero el viento y el tiempo, el tiempo como ruina y resto, permanece y refuerza lo utópico de este no-lugar imaginado en un parque natural colombiano. Y los humanos, ¿dónde están, o dónde se quedaron? Si estuvieron en los Estoraques, ya no están, se fueron, y solo permanece lo que dejaron atrás, símbolos de su estadía y su permanencia en un lugar ahora vacío y prácticamente inexistente –si no hay ruinas y restos, ¿qué marca queda de ese lugar, ahora no-lugar?–, contrario a la Roma que, pese al tiempo y al aire, de alguna manera se mantiene como un lugar de referencia en el que si bien hubo, a lo largo del tiempo y del aire, momentos de abandono y sequía, siempre florece: acaso sea este el lugar o la tierra a la que apuntan estos autores, un espacio en el que la vida y la muerte, y la naturaleza dadora pero también quitadora, puedan convivir en una suerte de círculo de armonía y respeto mutuos, que posibilite el ciclo de vida. Algo, diría yo, utópico y que hoy día pareciera, lastimosamente, ser solo posible en la imaginación y en el lenguaje. Comala, por su parte, pareciera ser el reflejo de toda Latinoamérica, pero aquel pueblo de muertos en vida dónde está, está en México, y está asimismo en cualquier otro lugar del continente (¿estará en todas partes y por eso no está?). Ese pueblo que se ve allá abajo, y que se ve tan triste por los tiempos, y que está sobre las brasas del Infierno, y donde nadie habita ya (Rulfo, 2017, p. 11); es, creo yo, un reflejo de un presente en tensión (Lemo, 2021, p. 15), en tanto todos los tiempos se funden y confunden, como también pareciera suceder en Cote Lamus, y donde el tiempo, aun el viento, también permanecen latentes entre los restos y ruinas de un pasado destino, encerrados en un no-lugar en el que, paradójicamente, la vida se resiste del todo a huir, y pugna tanto por permanecer como por volver. ¿Otra utopía imaginada de la imposibilidad y de lo inexistente? En relación con lo espiritual, es interesante pensar en cómo estos no-lugares inspiran y alteran tanto al autor como al lector, en el sentido de que el primero los crea y el segundo los vive, los siente, los reflexiona; tal vez el autor sí tenía lugares físicos en mente, pero ¿y el lector? El lector debe imaginárselos, recordarlos, y por lo mismo debe dejarse abrazar por la imposibilidad de conocerlos realmente, por esa melancolía y nostalgia que de por sí parecieran estar en los cuatro textos, que tanta extrañeza siniestra causan, aún tantos años después. Esto, a su vez, se conecta con lo que Jameson (2013, p. 477), citado por Lemo (2021, p. 56), menciona sobre la imaginación: a su juicio, a todos nosotros nos cuesta imaginar utopías porque “[...] tenemos que vérnoslas con la regresión histórica y con el intento de regresar a un pasado que ya no existe”, a un viaje de no-retorno y de no-lugar; por ello, quizás, haya algo común en todas estas obras: insertar referencias y alusiones históricas, por una parte, muy concretas, pero, por otra, confusas, ambiguas y de distinta índole, todo lo cual refuerza, insisto, esta sensación de no saber dónde están ubicados los no-lugares, ni siquiera terminar de comprender qué son, cómo son, por no hablar del por y para qué son. Así, pues, concluyo que, si bien esta propuesta de comparación puede estar aún un poco corta, no es del todo descabellado pensar que estos lugares en las cuatro obras –obras, por lo demás, abiertas (Fortunati, 2021, p. 12), en tanto no dan soluciones dogmáticas a los tantos interrogantes que plantean– son no-lugares, unos más o menos utópicos (¿o distópicos?) pero todos, a mi parecer, cargados de un profundo y complejo halo espiritual –de melancolía, desesperanza, nostalgia, extrañeza, siniestralidad– que da cuenta de la imposibilidad de crear vida, futuro y sueños en tierras corrompidas e infértiles, sea por la guerra –la mano del hombre– o la naturaleza –la mano divina–, y el inevitable paso del tiempo y de la muerte, que solo deja atrás a los recuerdos y muertos, a pasados mejores y a imaginaciones de otras posibilidades. Por lo anterior, también queda claro que en estos cuatro textos, si bien de maneras distintas, los autores hicieron uso de su imaginación (Almonacid, 2018, p. 124) para fundir y confundir hechos y referencias históricos, con el fin de mostrar otras caras de la realidad y acaso darle, así, sentido a los contextos violentos en que estaban inmersos, dando cuenta de esa manera del presente en tensión (Lemo, 2021, p. 17) sobre el cual estaban escribiendo y sobre las posibilidades para construir otros. Finalmente, creo que la pregunta de dónde están los lugares enunciados, de una u otra forma en estos cuatro textos, queda, como al principio de este ensayo, sin respuesta, por lo cual, concluyo que en efecto son no-lugares, son imágenes utópicas de las realidades complejas, distintas y personales, en que vivieron y escribieron estos cuatro escritores, con su comprensión e interpretación tanto del pasado como del presente, para poder abordar los convulsos hechos que, individuales o colectivos, marcaron y aún marcarán a los lectores y a la humanidad en su conjunto. Porque, al final, ¿qué es lo utópico? Como traté de esbozar en este ensayo, lo utópico para mí parte del no-lugar, pero creo acertado resumir mi entendimiento del concepto, y también de este ejercicio comparatístico, como “una tradición de lo imposible, el desafío múltiple a la realidad oprimente” (Barreto, 2018, p. 158), en el sentido, por un lado, de que estas obras de ficción nacen de la imaginación de sus respectivos autores y los lugares no existentes que enuncian, aunque sean posibles. Por otro lado, puedo afirmar también que este ejercicio no es, ni mucho menos, imposible –comparar estas cuatro obras es muy posible y fue lo que traté de ensayar en este trabajo–, pero lo utópico, definitivamente, al plantear otros mundos imaginarios, hace que estos no-lugares (e incluso las narraciones mismas) permanezcan imposibles, dado que no es factible transformar la realidad para conocer aquello que proponen sino solo a través del lenguaje y de las imágenes que desafían, cada uno desde su punto de vista, una realidad oprimente que se queda corta y es extraña, incomprensible, a veces incluso y pese a todo, en sí misma imposible. Como he venido diciendo, encuentro que estos cuatro textos tratan de mostrar realidades alternas para, así, explicar la relación entre el pasado y el presente, y acaso el futuro también, y para ello toman una distancia espaciotemporal, cada uno a su manera, e invitan al lector a que reflexione con ellos sobre este juego de palabras, imágenes y no-lugares para crear nuevas imágenes sobre un mundo estéril y baldío y necesitado de nueva vida. Sirva esta lectura desde lo utópico como un abrebocas para seguir creando puentes que permitan aproximarse a este conjunto de obras literarias, todas distintas y complejas, para encontrar aquellas piezas compartidas y aquellas diferencias que, sin embargo, las engrandecen y les dan más sentidos, posibilitando así una variedad seguramente infinita de interpretaciones y lecturas fascinantes. Como dice Barreto (2018, p. 160), hay que estar abiertos a las “otras” posibilidades porque, así como “la búsqueda no cesa, la novedad tampoco”. ¡Sapere aude, lector!
|
||||||||
| Revista Argos Revista electrónica semestral de Estudios literiarios, Lingüística y Creación literaria Departamento de Letras / Departamento de Estudios Literarios Av. José Parres Arias #150, Edificio "H", 4° piso, San José del Bajío,. C.P. 45132. Zapopan, Jalisco, México. CE: revista.argos@csh.udg.mx |
||||||||
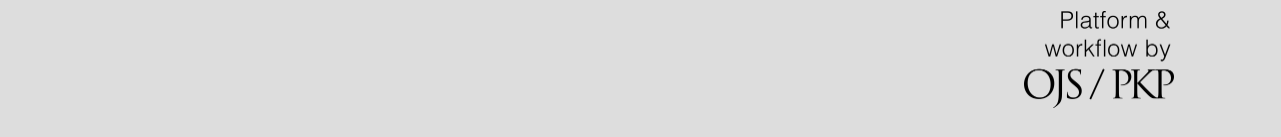 |
||||||||