|
|||||||||||||||||||||||||||||
La construcción del dialogismo y la otredad en un texto religioso protestante: La Lanza de San Baltazar, análisis de algunos ejemplos. The construction of dialogism and otherness in a Protestant religious text: The Lanza de San Baltazar, analysis of some examples. DOI: 10.32870/argos.v10.n25.3.23a Eyder Gabriel Sima Lozano Esta obra está bajo una Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0. Recepción: 10/09/2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Cómo citar este artículo (APA): En párrafo: En lista de referencias: |
|||||||||||||||||||||||||||||
Resumen: Palabras clave: Periódico. Protestante. Dialogismo. Guadalajara. Siglo XIX. Abstract: Keywords: Newspaper. Protestant. Dialogism. Guadalajara. Nineteethn century.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Introducción. Un ejemplo de esta construcción dialógica, la encontramos en La Lanza de San Baltazar, un periódico de corte protestante del siglo XIX que se editó en la ciudad de Guadalajara, una época de amplia turbulencia política en el país y el estado de Jalisco, motivada por la irrupción del protestantismo en México y la reacción del catolicismo mexicano, por lo que la relación política y religiosa se observa en las letras de dicho diario que se escribieron en la ciudad durante 1873, con un énfasis en la contraargumentación discursiva, a fin de derribar las ideas del oponente. Desde la perspectiva de Bajtin (Buvnova, 2006), el dialogismo presente en el lenguaje, es punto de partida para la expresión de múltiples voces, por lo que el texto es por sí mismo el reflejo de los puntos de vista del autor, su postura y actitudes ante los hechos de un entorno, así como las intenciones no solo propias, también las ajenas, pues el individuo es portador de una conciencia ideológica tanto suya y de otros actores sociales que se presentan a través de la palabra (Cárdenas & Ardila, 2009). Es por ello, siguiendo esta propuesta, asumimos que, en un texto con carácter confrontativo, se manifiestan aquellos criterios de la visión del autor sobre el estado del mundo de lo objetivo y subjetivo, es decir, los hechos concretos y la interpretación de los objetos y seres, sobre los cuales se desarrollan las formaciones ideológicas, las cuales invaden la mente y la actitud del autor (Abadie, 2013). En consonancia con la construcción del dialogismo, presentamos como objetivo: analizar breves fragmentos de La Lanza de San Baltazar, que muestren el aspecto dialógico, que construye al discurso como un ente cargado de diversas voces en tensión social, representadas a través de la figura del autor y que enuncian las condiciones históricas de producción de la época. Haremos ahora una revisión de la literatura, a fin de que la identificación de los antecedentes permita conocer lo que otros autores han dicho sobre La Lanza de San Baltazar, y esto permita clarificar y diferenciar el rumbo del presente estudio. Las primeras revisiones son de corte histórico: Bastian (1989) en su obra Los disidentes presenta la situación conflictiva de la época, enmarcada en el gobierno mexicano de 1873 contra la Iglesia católica. El autor expone cómo en la ciudad de Guadalajara, la misión de la Iglesia congregacional inició un periódico combativo que se llamó La Lanza de San Baltazar, cuyo redactor fue Felipe de Jesús Pedroza, quien dirigió sus discursos contra el padre Agustín de la Rosa, defensor acérrimo de las doctrinas católicas. Por su parte, Iguiniz (1955) hace una mención especial sobre el autor principal de La Lanza de San Baltazar, Felipe de Jesús Aristeo Pedroza, a quien describe elocuentemente como preparado en las letras, habiendo obtenido el grado de doctor en Teología, poseía conocimientos de diversas ciencias tanto naturales como filosóficas, históricas y filológicas, por lo que era alguien que tenía habilidades para la escritura, lo cual le facilito escribir polémicamente durante el primer año de la publicación de La Lanza de San Baltazar. Asimismo, Dorantes (2000a) en el plano histórico reporta el proceso por el cual iniciaron los trabajos de La Lanza de San Baltazar, a partir de que los protestantes que llegaron a Guadalajara buscaron una imprenta y en esa búsqueda toparon con Felipe de Jesús Aristeo Pedroza, quien había desertado de las filas de la Iglesia católica para convertirse en uno de los padres constitucionalistas que apoyaban los movimientos de las Leyes de Reforma. En ese tenor, González (1999) haciendo una recopilación de la prensa de Guadalajara durante el siglo XIX y particularmente de las publicaciones protestantes de la época, afirmó que La Lanza de San Baltazar había nacido bajo el signo del gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada el 22 de mayo de 1873. Esta autora en su texto Voces de Guadalajara dedica un breve análisis al epígrafe del inicio del texto sobre el cual afirma que tuvo un doble sentido grotesco y retador. Con una dirección de tipo lingüístico y del análisis del discurso, encontramos la investigación de Gutiérrez (2010) que se centra en estudiar el proceso de la argumentación polarizada entre el autor de La Lanza de San Baltazar y el oponente católico que fue el periódico La Religión y la Sociedad. A través del constructo de argumentos falaces encuentra que lo relevante del proceso de argumentación no eran en sí el contenido de los mismos, sino la fuerza de los ataques y su consecuente desprestigio sobre el otro. En tanto, La Lanza de San Baltazar dirige sus ataques al adversario católico representado en la figura de Agustín de la Rosa; La Religión y la Sociedad dirige sus argumentos hacia el colectivo protestante. El trabajo de Sima (2003) presenta un análisis de contenido del periódico a partir de una documentación de los discursos principales en sus primeros años, junto a otros datos históricos relevantes, así como un análisis del discurso, a fin de clarificar las contradicciones que conlleva el texto. Por su parte, Sima (2006) analizó el proceso argumentativo de La Lanza de San Baltazar y la respuesta del periódico católico La Religión y la Sociedad, a partir del uso predominante de los enunciados interrogativos, los cuales son una de las estrategias favoritas de los emisores para la formación de sus argumentos y contraargumentos. En tanto, Sima (2018a) presenta un análisis histórico de los orígenes de La Lanza de San Baltazar y abarca una propuesta de análisis desde la argumentación, a partir de los enunciados interrogativos. Finalmente, Sima (2018b) analiza los enunciados interrogativos de La Lanza de San Baltazar, usando el modelo de Toulmin, para identificar cuáles son las funciones argumentativas de tales recursos lingüísticos, llegando a la conclusión de que son reforzadores y a la vez datos, con alta carga informativa bajo el fingimiento de ser presentados como preguntas que fortalecen la argumentación. En esta revisión de los antecedentes, notamos que no existen trabajos de análisis literarios de La Lanza de San Baltazar, por lo que este trabajo viene a cubrir dicha ausencia, a fin de crear nuevas perspectivas de estudio del documento, el cual puede ser analizado no solo desde el plano lingüístico y del análisis del discurso, sino también con métodos literarios, particularmente sociales, debido a su naturaleza y contenido que muestra la turbulencia de los bandos antagónicos en el plano político y religioso, siendo éste es el más contradictorio, pues las supuestas bondades y acogidas espirituales no estuvieron a la orden del día en el momento de expresarse hacia el oponente, mucho menos lo hace el autor del texto sobre su propia identidad protestante, como veremos en el análisis. Escenario histórico de La Lanza de San Baltazar En este texto, los misioneros protestantes publicaron sus creencias religiosas e invitaciones a la población para adherirse a sus prácticas, por lo que el proselitismo del periódico fue el principal objetivo de la publicación. Cabe mencionar que en dicha época existió también la prensa católica a través de los periódicos: La Religión y la Sociedad, El Vigía Católico, los cuales se convirtieron en los rivales y objeto de las confrontaciones discursivas enunciadas en La Lanza de San Baltazar. Entre los autores de los discursos de cada periódico tenemos a los siguientes: por el lado católico se encontraba el padre Agustín de la Rosa, quien era un férreo defensor del catolicismo, con una formación brillante en Teología y las letras, entre otros saberes. Es reconocido como uno de los hijos epítomes de Jalisco, pues en la Rotonda de los Hombres Ilustres de Guadalajara, aparece una estatua dedicada a su persona. Por el lado de los protestantes, Felipe de Jesús Aristeo Pedroza es el autor de La Lanza de San Baltazar en su primer año. Según Dorantes (2000) existe la posibilidad de que dicho personaje mucho antes de la llegada de los misioneros protestantes editara el periódico con otro nombre. Originalmente se formó como un sacerdote católico, pero simpatizante de las Leyes de Reforma, había roto con la Iglesia católica. Además, su excelente formación en el uso de la palabra y las actividades literarias con seguridad fueron las cartas de presentación para que los misioneros protestantes lo invitaran a trabajar con ellos, ya que los discursos principales de dicho periódico mostraban una elocuente escritura y los argumentos cargados de ironía, burla y alto grado de contenido doctrinal, así como conocimiento de las escrituras sagradas. Todo ello permitió la construcción de un texto ilustre en las cuestiones de la fe y la defensa de la postura doctrinal del protestantismo. Sin embargo, su trabajo solo duraría un año, después de tal periodo, Aristeo Pedroza pidió perdón a la Iglesia católica y se refugió en su seno. Se sabe, según lo que enuncia Iguíniz (1955) que llevó a cabo una tarea misionera en la Baja California, desconociéndose si regresó a tierras jaliscienses. No nos extenderemos mucho sobre las condiciones históricas, algunos autores como Dorantes (1996,1998, 2000a y 2000b), Iguíniz (1955), y los trabajos de Sima (2003, 2006, 2018a y 2018b) permiten obtener mayores datos de los inicios del protestantismo y las reacciones que tuvo la Iglesia católica hacia la llegada de los representantes de la nueva fe, por lo que la consulta de tales textos profundiza en otros datos históricos del primer periódico protestante en tierras tapatías. Dialogismo, las voces del otro y la representación de géneros en un texto Cabe mencionar en esta breve introducción del dialogismo que los alcances de dicho concepto no se limitan al ámbito literario, ha sido fuente de apropiación en la antropología para entender las culturas del otro, en la semiótica para comprender la interrelación de los signos según su naturaleza. Es tratado en la etnografía con un objetivo de corte epistémico que permite el traslado de los conocimientos transdisciplinarios, a fin de cumplir el objetivo metodológico de Bajtin con la propuesta de su capítulo: Hacia una metodología de las ciencias humanas, publicado en 1982 en el libro Estética de la creación verbal. Además, otros campos disciplinarios se han apropiado del dialogismo para enriquecer sus saberes (Carranza y Molina, 2021). El dialogismo ocurre en el lenguaje social de las comunicaciones cotidianas, así como en la creación literaria, siendo este espacio un reto para su análisis, pues es aquí donde las voces se manifiestan creativa y secretamente, a fin de que el investigador sea capaz de detectarlas. Dice Bajtin (1989) que la orientación dialógica de la palabra es un fenómeno propio de toda palabra, valga la redundancia, nace en el interior de los diálogos como un debate hacia sí misma (la palabra), y hacia la palabra ajena, por lo que no hay palabra dialógica propia que no esté en tratamiento con lo heterogéneo del mundo, el otro y los otros. Así, se construye la palabra, no como un ente aislado, sino como resultado de la convivencia y tensión con los discursos que contienen a tales palabras, resultando en la polifonía de voces en contacto a través de un texto que emite un discurso. Cabe mencionar que los significados de los textos son resultado de las negociaciones interactuantes entre los participantes (Fernández, 2014). Las fronteras de los enunciados se fijan por el cambio de turno de los participantes, pues los enunciados son copartícipes y prevén los saberes del otro, por lo que identifican el contenido que se enunciará (Bajtin, 1989). El enunciado de cualquier participante tiene como expectativa la respuesta del otro, ya que el lenguaje se construye mediante las relaciones mutuas que se establecen entre emisor y receptor. Sin embargo, el límite del dialogismo está más allá de la emisión de enunciados en un diálogo, pues este concepto se localiza universalmente en un mundo verbal y múltiple que abarca todos los eventos históricos de la humanidad (Vargas, 2009). Para Bajtin (1989) el dialogismo transita en dos caminos: uno interno y otro externo. El primero aborda la expresión de las voces que tienen un trasfondo ideológico vinculante con la historia, el tiempo y el escenario donde surgen, junto con saberes, afectos y conductas que valoran tales voces discursivas. Sin embargo, es común encontrar en este nivel la ironía, parodia y burla como resultado de la palabra bivocal, en la que una enunciación discursiva materializada en el texto adquiere dos sentidos diferenciados a pesar de que sea emitida por el mismo autor. (Vargas, 2009). En tanto, el dialogismo externo aparece en las diversas voces expresadas en el discurso, cuyo responsable es un solo individuo que da voz a él mismo y al otro. Para ir más allá del análisis textual, el dialogismo y su consecuente polifonía de voces representa la realización del ser humano que se reconoce a sí mismo en su encuentro con en el otro. Lo cual significa que el dialogismo es el espejo que permite ver no solo la parte superficial del responsable textual, sino también los otros yo contiguos del autor dentro de su conciencia, en la cual interactúan desde el semejante más amigable con él hasta el más acérrimo oponente. Por todo lo anteriormente expuesto, en este análisis, entendemos por dialogismo, aquellas prácticas discursivas que conllevan la presencia de una o variadas ideologías en un escenario histórico, mismas que recaen en la conciencia del sujeto autoral del texto literario, manifestadas a través de estrategias del lenguaje, moldeadas a través de las formas y creaciones literarias que nutren a la función poética. Así, la participación de los agentes sociales responsables del funcionamiento del texto, topa con una heterogeneidad social que permite la observación de la frontera del otro para la construcción de los propios límites (Martínez, 2001). De ese modo, se produce la propia experiencia del individuo-autor con su mundo externo con el cual encuentra coincidencias, así como desencuentros y tensiones ideológicas, mismos que serán reservados para ser detonados en la actividad literaria como consecuencia del diálogo de las diversas voces entramadas en la conciencia de dicho autor, el cual expresa a través de sus pensamientos e ideas al otro sujeto o a los sujetos sociales con los que ha interactuado. Por ello la emisión de un discurso, sobre todo, por las condiciones confrontativas que analizamos potencializa el encuentro violento de un pensamiento con otro (Bajtin, 1989). Tres conceptos fundamentales que continuamente estarán referidos en este estudio son: discurso, texto e ideologías. El primero alude a una serie de significados que han sido emitidos cuya propuesta versa en comportamientos sobre un asunto (Manzano, 2005). Un discurso se entiende en un sentido amplio como un conjunto de actos homogenizados que reaccionan como doctrina hacia algo y al mismo tiempo genera conductas. La intervención del discurso ocurre por sus componentes fundamentales que son: contexto, asunto, agentes, productos, ideología, recursos, argumentaciones, técnicas, propuestas, estrategias (Manzano, 2005). El discurso es la emisión de una o variadas ideas, que se materializan a través del texto, el cual se define en un sentido amplio como una unidad comunicativa del lenguaje que manifiesta una sucesión ordenada de oraciones (Bernárdez, 1982). Además, el texto presenta sus límites a partir de que el hablante lo delimita en un espacio marcado por signos, por lo que la frontera textual ocurre en una oración o más allá de variadas oraciones. El texto, por otra parte, tiene un carácter intencional especificado por los emisores que participan en él (Bernárdez, 1982). Como vemos, el texto tiene una naturaleza más gramatical y pragmática ya que los procesos de cohesión, coherencia, intencionalidad, situacionalidad, aceptabilidad, informatividad, intertextualidad afectan la formación del texto (Beaugrande y Dressler, 1997). Por el lado de la noción de la Ideología, Van Dijk (2005) la define como una representación social que caracteriza la identidad de un grupo, dado que éste permite la existencia de creencias compartidas, las cuales explican la visión del grupo hacia uno o variados estados del mundo. Así, las ideologías son prácticas subjetivas a las que se adhieren los individuos, quienes serán modelizados conforme a las expectativas del grupo y sus reglas establecidas que esperan ser cumplidas. Las ideologías no solo afectan el medio social, son también creencias que afectan el saber y los campos del conocimiento. Para fines del análisis del presente estudio, nos referiremos al discurso como una emisión amplia de pensamientos, los cuales están delimitados en el texto, en este caso el periódico protestante y cada una de las partes que lo componen, desde el título, un fragmento, un número o un volumen completo. En tanto, la ideología, presente a través del texto se manifiesta en el discurso de los emisores, los cuales pueden ser portadores de ella o estar en contra de la misma. El discurso es una enunciación abstracta de ideologías y posiciones neutrales que se manifiesta en el texto y los géneros derivados de éste. La metodología del análisis Habiendo enunciado la construcción y la conceptualización del dialogismo, queremos puntualizar qué es lo que se obtendrá en el texto analizado, pues tal fin delimitará las fronteras del análisis. Como explicamos en el objetivo planteado en la introducción: la pretensión de analizar breves fragmentos de La Lanza de San Baltazar, que muestren el aspecto dialógico que construye al texto; el presente trabajo analizará las voces ocurrentes en el discurso, siendo que las más representativas suelen ser: la que el autor considera como propia al admitirse como cristiano protestante, los argumentos del adversario, el otro que se identifica como el adversario católico, los acontecimientos inmediatos al escenario, el ambiente nacional y las voces políticas, los textos sagrados como la Biblia. Dialogismo y otredad en La Lanza de San Baltazar: el encabezado TOM. I. Guadalajara, Juéves 29 de Mayo de 1873. NUM. 2. LA LANZA DE S. BALTAZAR. Periódico Joco-serio. Politico y Literario. Jesuitico. Burlon y Endemoniado.
Saldrá a luz una vez á la semana, y vale cuartilla. Declara que es cristiano por los cuatro costados, y protesta dar muchas y muy terribles lanzadas á cualquiera bicho que se meta á juzgar sobre sus creencias religiosas. LANZAZOS. SEGUNDA CARTA. AL SR. DR. DN Aparece primero la fecha, la numeración del tomo. Posteriormente el título del periódico: La Lanza de San Baltazar es el punto central de esta sección, pues ineludiblemente nos lleva a preguntar el porqué del mismo, es decir, ¿por qué se llamó La Lanza de San Baltazar? Considerando que el periódico era responsable de la difusión y representación de la misión protestante que iniciaba en el estado de Jalisco. Algunos datos (Dorantes, 2000a) sugieren que Felipe de Jesús Aristeo Pedroza contaba con una imprenta y editaba el periódico antes de la llegada de los misioneros evangélicos, o también es posible que tuviera otro periódico con un discurso similar, sea el que fuere el caso, lo cierto es que fue atractivo para los misioneros protestantes debido a la adversidad social hacia ellos el encontrar un aliado que tuviera una imprenta que les proporcionó la oportunidad para presentar sus propuestas. De esa forma le concedieran a Aristeo Pedroza que la publicación tuviera ese tono desafiante y las contradicciones expuestas, con tal de contar con un taller de impresión para sus fines difusores. Por otra parte, es probable que dicho nombre católico en un periódico protestante haya sido una estrategia para atraer al público, y que éste no se sintiera distante y traidor de sus orígenes católicos, de ese modo podían comulgar más fácilmente con un texto que tenía un nombre católico. Además, como dice Bajtin (1989) no existe un dominio fronterizo cultural, un territorio cerrado, ya que toda cultura penetra en cualquier ángulo, por lo que este argumento da lugar a justificar que en La Lanza de San Baltazar no hubo restricción cultural religiosa al momento de nombrarse a sí misma con un nombre y apellido del otro. La Lanza alude a voces belicosas que se sustentan en las armas, utensilios para la guerra, mientras San Baltazar es un nombre católico, uno de los reyes santos. Así, encontramos la primera contradicción dialógica al asumir en la identidad protestante una forma de ser del oponente, del católico (Rodríguez, Cuya y Oré, 2020). Pero el título del periódico no deja de ser inquietante y nos seguimos cuestionando si los protestantes podrían asumir la veneración de santos, si ellos mismos en sus doctrinas reniegan de la adoración de ellos y es una de las causas de que Lutero haya iniciado la Reforma Protestante. Sin embargo, las circunstancias de la época en la que la turbulencia religiosa y política estaban a la orden del día, hizo que Felipe de Jesús Aristeo Pedroza tomara la voz de su adversario católico para burlarse, y de forma magistral, va ironizando sobre el otro al apropiarse de una figura que no le corresponde, que le es ajena a la doctrina que en esencia predica, siendo así que el dialogismo ajeno y en contradicción muestra a manera de burla una parte de la identidad del otro. En el estudio de la polifonía de las voces, la risa, burla y parodia son para Bajtin (1989) elementos sistematizados del lenguaje con una objetividad social e histórica, que suelen ser reinterpretados, de esa forma el autor protestante de La Lanza de San Baltazar realiza actos interpretativos y novedoso en las operaciones de burla hacia sus adversarios a partir de las características del oponente. En la Lanza de San Baltazar, entonces, no se niega la identidad y rasgos del catolicismo, es decir, del adversario, del oponente, el otro. En cambio, el discurso se orienta a presentarlo de otro modo, bajo una nueva interpretación con un carácter burlesco. Ahora bien, juntar La Lanza y San Baltazar como propuesta de título para un periódico con tintes y personalidad religiosa es antagónico, pues están en consonancia la guerra representada en la lanza y San Baltazar que alude a un icono de la fe, asociado a la visita del divino nacimiento. Nos hallamos así con dos datos en un entramado de contradicciones dialógicas. Pero, continúa en su desafío en las siguientes denominaciones que asume el periódico sobre sí mismo, mostrando de ese modo el proceso del dialogismo externo que le da voz y cabida en el texto a los otros agentes sociales del oponente diferenciados del yo del autor nombrándolos como: “joco-serio, político y literario, jesuítico, burlón y endemoniado”. Las explicaciones de estos nombres que asume el texto muestra discursos en contradicción y alude a una legión de voces polifónicas que le darán formación y contenido al discurso a partir de la intervención de factores sociales turbulentos que allí se enlistan. Es así como dice Martínez (2001) la frontera del otro, topa con la propia, la del yo. De esa forma los límites del periódico protestante son líneas finas y frágiles por las que ingresa la doctrina católica, pero de una forma intencionada usando el discurso de la burla. Lo joco y lo serio son dos oposiciones. El texto asume ser bromista cuando dice ser joco, pero a la vez es serio, lo cual se verá en su defensa apasionada de la historia y las cuestiones doctrinales. Es político, porque toma partido y está del lado de los liberales, de las Leyes de Reforma y los nacionalismos, es literario pues presenta sus propias actividades literarias no solo con las figuras retóricas que usa para sus discursos narrativos, el género lírico, a través de la poesía está presente como quehacer en el periódico. Es jesuítico no porque pertenezca a la orden de los jesuitas, sino que toma de ellos el liderazgo, la gestión, la audacia y el conocimiento para liderar en el plano religioso, y los dos últimos adjetivos con los que se autocalifica el texto son los más contradictorios por su propia naturaleza: burlón y endemoniado. El primero va en consonancia con el ser jocoso y toda palabra para dejar en ridículo, hacer daño y mofa al oponente. Lo demoniaco es todavía más atrevido y cabe preguntar por qué un periódico religioso protestante se asume como demoniaco, si el enemigo del Dios al que adoran los protestantes es el demonio. Queda analizarlo como continuidad de ese carácter burlesco en el que la significación de hacer la burla va junto a las actividades demoniacas, recordando que hubo épocas en la que la risa, la comedia y la burla fueron objeto vistos de forma inferior y secundaria, porque veían en tales procesos y emociones al demonio y sus secuaces del infierno. (González, 2008). Retomando a Bajtin (1989) encontramos en el autor la aseveración de que el lenguaje paródico toma un camino diferenciado a la palabra directa del autor, de tal forma que la parodia irrumpe poco a poco en el periódico. Si lo aplicamos en nuestro texto de análisis, encontramos en el encabezado desde las palabras más neutrales como joco-serio hasta el extremo de burlón y endemoniado. Sin embargo, esta acción no acaba allí, pues todavía aparecen elementos reforzadores del lenguaje paródico en apoyo al dialogismo contra el oponente, ya que aparece el epígrafe malicioso del que da cuenta González (1999), todavía más atrevido y cuestionable por su contenido:
La autora cuenta que este epígrafe era una voz que se conocía en la sociedad de esa época: “No contento con ser retador, se lanzaba, alburero, a ofrecer este epígrafe malicioso, sacado de las arcas populares” (González, 1999, p.126). La presencia de dicho epígrafe en el texto en cuestión nos indica un proceso más del dialogismo insertado a través de las voces populares en un discurso de corte religioso. Por otro lado, este epígrafe y breve discurso es una pista más para comprender el título del periódico. Si dicho discurso era conocido y corría como una voz popular en la sociedad de esos años, es probable que fuera la fuente de inspiración para que el periódico adoptara su nombre, pues vemos en éste las expresiones: “lanza” y “San Baltazar”. Todavía más interesante dice González (1999) fue el doble sentido con connotaciones sexuales que aparece en el texto. La lanza era la expresión de lo fálico dentro de este encabezamiento, por lo que se suma una nueva voz dialogizante proveniente de lo popular y de la cultura del albur, con una nueva contradicción en escena al incorporar lo considerado profano e inmoral en la doctrina religiosa de católicos y protestantes. En consonancia con la propuesta de Bajtin (1989) sobre los dos tipos de dialogismos presentes: el interno es acorde al camino que toma este epígrafe, pues en él está presente no solo el objetivo burlesco, aparece el doble sentido que juega en la palabra, mostrando aspectos de la sexualidad. Pero la incorporación de este doble sentido proviene directamente de otro yo de la sociedad que enuncia las prácticas culturales hacia lo sexual y profano, entonces viene a convertirse también en un dialogismo externo insertado en el discurso. Así, la polifonía de voces insertadas, no solo se originan directamente del oponente, también de otros actores sociales que pueden beneficiar la marcada intención de confrontar al rival ideológico. Continúa ahora el encabezado con la declaración siguiente:
Indica el texto el tipo de periocidad en el que será publicado, su valor monetario y con un dialogismo interno en el que dos intenciones se plasman en sus palabras, el texto se asume en su carácter religioso como cristiano, pero a la vez belicoso, amenazante y calificando como bicho a los oponentes que lo juzguen en sus creencias religiosas. Ésta última expresión es la parte en la que las voces de los otros, el dialogismo de lo religioso ingresa al discurso. El moldeamiento ideológico del orden religioso proviene de las instituciones sacras: iglesias, doctrinas, misiones, libros sagrados como la Biblia, tradiciones. El emisor, el representante protestante las asume al grado de hacer una defensa apasionada, comprometida con la amenaza de responder a los que intenten cuestionar la fe. En La Lanza de San Baltazar, el yo muestra su intención de defender sus creencias frente al otro al que identifica como un adversario que juzgará su posición. Por ello, dos voces, dos palabras convergen para formar un fragmento dialogizante que expresa la declaración aguerrida de este periódico, la cual se nutre y fortalece con la palabra: “Lanzazos”, un derivado del título del texto que indica la próxima aparición del discurso principal en el que se habrá de exponer la confrontación argumentativa hacia el otro, el adversario, el oponente católico, personalizado con el nombre del SR. DR. DN A. de la Rosa, que a la vez representa al enemigo católico sobre quien recaerá las fuertes palabras que en cada discurso inicial aparecerá, pues es resultado del proceso en el que los emisores, tanto protestantes como católicos han interactuado a través de sus textos y en la conciencia de cada uno está fijada la idea de responderle al otro. Como lo enuncia Bajtin (1989) los enunciados están a la expectativa del otro. El otro y los otros en el discurso principal de La Lanza de San Baltazar Cuadro 1. Dedicatorias hacia el oponente.
Fuente: Elaboración propia. Las formas de representar al otro durante el primer tomo de publicación del periódico protestante son variadas, predomina el nombre de Agustín de la Rosa, como vemos en el cuadro 1. En la expresión: “SEGUNDA REPLICA DE LOS PROTESTANTES DE GUADALAJARA AL SR. PRESBITERO D. AGUSTIN DE LA ROSA”, notamos que se asume la responsabilidad del autor a partir de la identidad religiosa y geográfica cuando dice: “Los PROTESTANTES de GUADALAJARA”, marcando el nosotros, el yo dialógico, versus el otro dialógico que es el Sr. PRESBITERO D. AGUSTIN DE LA ROSA”. En la siguiente forma del número 9, 17 de julio de 1873 aparece: “Una señora protestante, de esta ciudad, nos remite para su publicacion la siguiente carta, á nombre de una congregacion de Señoras. Señor Dr. D. Agustin de la Rosa”. Aquí se añade la responsabilidad de la carta a un tercero con la que se comparte identidades doctrinales y el propio dialogismo. Además, la señora referida está representando a una institución: “la congregación de Señoras”. Se recrea una doble responsabilidad dialógica de un tercero en el texto, el cual se dirige hacia “AGUSTIN DE LA ROSA”. La siguiente expresión que aparece en el número 27 del jueves 20 de noviembre de 1873 dice: “El VIGIA Y NUESTRA LANZA” muestra el binomio dialógico, el tú y el yo que sucede entre el responsable protestante y el oponente católico, pues el VIGIA era uno de los periódicos de la prensa católica. La última variable en las formas que se dirigieron al receptor del texto es: “CONTESTACIÓN AL ARTICULO QUE SOBRE DIEZMOS INSERTA EL VIGÍA EN SU NÚMERO 27”. Aquí lo que se enfatiza es la acción de responder hacia un tema que sucedió en el número 27 del oponente, por lo que nuevamente se muestra la puesta en escena del dialogismo entre el tú y yo a partir de un suceso. Dialogismo en el discurso principal de La Lanza de San Baltazar
En este fragmento desde las primeras líneas se metaforiza un campo de batalla del discurso por medio de la expresión: “Enristro pues mi lanza”. Posteriormente aparece la evocación del oponente a través de las frases: “En guardia, señor doctor”, “vd”, “tata padre”, “viejito”, “hombre demasiado crédulo y sencillo”. A partir de estas palabras, el argumento se centra en un reclamo acerca de la creencia del emisor católico sobre que los protestantes son ambiciosos, buscadores de riquezas. El discurso protestante es la defensa argumental contra un discurso que Agustín de la Rosa creó y que tituló: “Primera Réplica á los Protestantes”, el cual es citado en el fragmento. El texto ejemplifica que este dialogismo ocurre a partir de la emisión del otro, con el que existe un desacuerdo, para ello se crea una respuesta que incluye la voz del otro, a fin de ir desbaratando cada una de las ideas que el referido adversario creó acerca de los temas. Se trata de un dialogismo claramente contraargumentativo como respuesta hacia el oponente. Este proceso es parecido a lo que Bajtin (1989) enuncia con la novela griega, explicando que todo es ajeno, todo el universo y lo mítico no pertenece al mundo del autor, nada es natal. Por ello si esto lo aplicamos a La Lanza de San Baltazar, en ocasiones predomina más el discurso del oponente que el propio del periódico. Un aspecto que es notorio dentro del contenido que se muestra en el fragmento es la evocación del otro a través de expresiones ironizadas, que intentan rebajar la autoridad del oponente y a sí mismo cuestionar su conocimiento y capacidad racional. Tenemos entonces un dialogismo acusador e ironizador en las expresiones que evocan al adversario católico de los protestantes, al cual se le rebaja, se le mofa y burla, a fin de fortalecer ese dialogismo belicoso plasmado en las letras. Ocurre lo que dice Bajtin (1989) acerca de la parodia, la cual representa al lenguaje visible, perceptible en una primera lectura. Sin embargo, la función principal de la parodia es una participación invisible, un trasfondo de la palabra real y creada: “la parodia es un híbrido intencionado, aunque, en general, un híbrido interlingüístico” (Bajtin, 1989, p.440). Ahora veamos el siguiente fragmento:
En este fragmento el proceso dialógico se construye a partir del reclamo del emisor protestante acerca de los sucesos históricos que recuerdan la presencia de Maximiliano, y cómo el Papa encargó al emperador los bienes católicos. La relación de los sucesos termina con la descalificación que se hace del partido que favoreció los hechos y el reconocimiento del partido liberal. En este caso el dialogismo está basado en la interpretación histórica de los eventos, a partir de una ideología que se adopta como postura ante los hechos narrados. De acuerdo con Bajtin (1989) el mundo está motivado ideológicamente, por lo que el lenguaje debe revelar en el lenguaje las ideologías sociales. Así, la historia interviene para coadyudar y formar una conciencia dialógica que se inserta positiva o negativamente en cada bando religioso. En la Lanza de San Baltazar, el yo descalifica a los aliados de los católicos y alaba a sus propios partidarios, en este caso, el estado mexicano y el partido liberal. Por ello, este diálogo del periódico protestante que interpreta el discurso católico es como dice Bajtin (1989, p.181) es el diálogo de los tiempos, las épocas, y de todos los procesos que refieren a una “diversidad, contradictoria y plurilingüe”. Conclusiones A través de este periódico, la teoría del dialogismo de Bajtin analiza con puntualidad la enajenación e intromisión de los otros en la conciencia del autor y responsable de un discurso de carácter religioso como el aquí planteado. Resultado del análisis del encabezado y los fragmentos propuestos para ser estudiados, encontramos líneas fronterizas ideológicas, abiertas y frágiles, pues están continuamente referidas y representadas en el discurso protestante. De esa forma, el modelo de dialogismo que encontramos se puede denominar totalmente abierto y en contradicción. Pues esa apertura no es receptivamente bondadosa, sino para destruir y mofar cada una de las posturas que representa al otro, el adversario católico. Únicamente, los aliados del protestantismo como las Leyes de Reforma y el Estado mexicano fueron tratados amablemente y a favor de sus objetivos, a fin de fortalecer los argumentos que se enuncian. La dimensión dialógica de La Lanza de San Baltazar no es posible captarla totalmente en algunos fragmentos como los que hemos presentado, pero sirve este estudio como pista de análisis literario para otras investigaciones más profundas sobre el tema, y que sume a otros actores y doctrinas que no han sido incluidas en esta investigación. Además, el periódico protestante puede tener otros alcances disciplinarios como objeto de investigación, pero en el plano de la literatura todavía hace falta agregar trabajos más finos del género lírico y las figuras retóricas que se presentaron en cada número, juntos con los géneros presentes en el periódico. Queda decir que este texto perteneciente a la prensa religiosa del siglo XIX en la ciudad de Guadalajara, es epítome de la investigación literaria enfocada en el análisis de las ideologías sociales, ya sea con el método dialógico de Bajtin u otro procedimiento de carácter social. Referencias Bajtin, M. (1982). Estética de la creación verbal. México: Siglo XXI. Bajtin, M. (1989). Teoría y estética de la novela. Madrid: Taurus. Bastian, J. P. (1989). Los disidentes. México: FCE-El Colegio de México. Bernárdez, E. (1982). Introducción a la Lingüística del Texto. Madrid: Espasa-Calpe. S.A. Beaugrande, R. A. y Dressler, W. (1997). Introducción a la Lingüística del texto. Barcelona: Ariel. Bubnova, T. (2006). Voz, sentido y diálogo en Bajtin. Acta Poética, vol. 27(1), 97-113. Cárdenas, A. & Ardila, L.F. (2009). Lenguaje, dialogismo y educación. Folios, 29, 37-50. Carranza, E. & Molina, R. (2021). La identidad heteroglósica como herramienta verbal-ideológica de análisis del discurso dialógico. Diglosia, 15, 33-80. Dorantes, A. (1996). Primeras etapas del protestantismo en Jalisco. Estudios Jaliscienses, 24, 4-18. Dorantes, A. (1998), Tolerancia, clero y sociedad de Guadalajara. En Historia de la Iglesia en México (pp.229-240), México: Condumex. Dorantes, A. (2000a). El Estado y el conflicto entre católicos y protestantes (1872 –1890). Revista del Semanario de Historia mexicana. 1, LVII-LXXII. Dorantes, A. (2000b). Una guerra religiosa de papel. Impresos católicos del siglo XIX sobre protestantismo. Religiones y Sociedad, 9, XCIII-CXII. Fernández, J.M. (2014). El dialogismo: secuencialidad, posicionamiento, pluralidad, e historicidad en el análisis de la práctica educativa. Sinéctica, 43, 1-21. González, B. (2008). Visiones paródicas: risas, demonios, jocosidades y caricaturas. Revista de Estudios Sociales, 30, 72-79. González, M. (1999). Voces de Guadalajara. Guadalajara: Conexión gráfica. Gutiérrez, G. (2010). Argumentación falaz en dos periódicos religiosos de Jalisco. Siglo XIX. Relaciones, vol. 124, (Otoño-XXXI), 227-246. Hernández, S. (2011). Dialogismo y alteridad en Bajtin. Contribuciones desde Coatepec, 21, 11-32. Iguíniz, J. B. (1955). El periodismo en Guadalajara, 1809-1915. Guadalajara: Imprenta universitária, Biblioteca Jalisciense 13. La Lanza de San Baltazar (1873). Semanario, Guadalajara, Tomo I, número 2, 29 de mayo de 1873. La Lanza de San Baltazar (1873). Semanario, Guadalajara, Tomo I, número 4, 12 de junio de 1873. Martínez, M.C. (2001). Dialogismo y polifonía en la escritura: la educación desde la teoría del discurso. Versión Estudios de Comunicación y Política, 11, 17-58. Manzano, V. (2005). Introducción al análisis del discurso. Obtenida el 08 de agosto del 2022 de https://personal.us.es/vmanzano/docencia/metodos/discurso.pdf Rodríguez, J., Cuya, E. & Oré, K. (2020). Dialogismo y alteridad en el huayno ayacuchano. Rev. Inv. UNSCH, vol. 28(1), 63-68. Sima, E. (2003). La Lanza de San Baltazar, un periódico religioso del siglo XIX. Tesis de Licenciatura en Letras Hispánicas. Guadalajara, Universidad de Guadalajara. Sima, E. (2006). El enunciado interrogativo como estrategia argumentativa de los discursos: La Religión y la Sociedad y La Lanza de San Baltazar. Tesis de Maestría en Lingüística Aplicada. Guadalajara, Universidad de Guadalajara. Sima, E. (2018a). La Lanza de San Baltazar, una representación de los primeros protestantes de Guadalajara a fines del siglo XIX y una construcción argumentativa de su discurso. Sincronía, vol. 22(73), 276-299. Sima, E. (2018b). La pregunta, un tipo de enunciado interrogativo que fortalece la argumentación en La Lanza de San Baltazar. En L.M. Sánchez-Loyo, A. Gallegos & V. González (Eds.), Tópicos de Lingüística Aplicada Volumen I Niveles y Componentes Lingüísticos Mente y Cultura (pp.41-60), Guadalajara: Universidad de Guadalajara. Vargas, P.J. (2009). La educación literaria a través del dialogismo. Enunciación, vol. 14 (2), 33-41. Van Dijk, T. (2005). Ideología y análisis del discurso. Utopía y Praxis Latinoamericana, vol. 10(29), 9-36. |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Revista Argos Revista electrónica semestral de Estudios literiarios, Lingüística y Creación literaria Departamento de Letras / Departamento de Estudios Literarios Av. José Parres Arias #150, Edificio "H", 4° piso, San José del Bajío,. C.P. 45132. Zapopan, Jalisco, México. CE: revista.argos@csh.udg.mx |
|||||||||||||||||||||||||||||
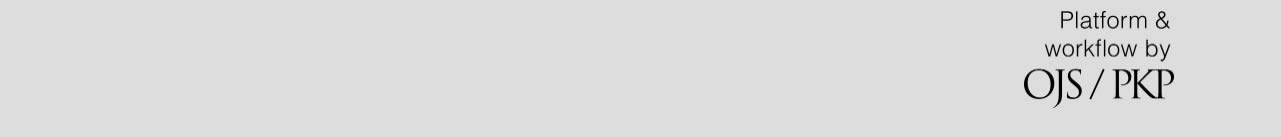 |
|||||||||||||||||||||||||||||
